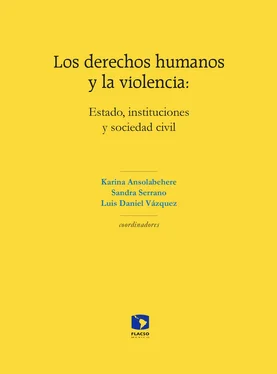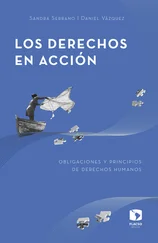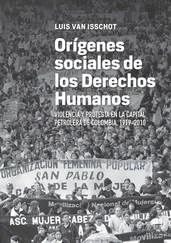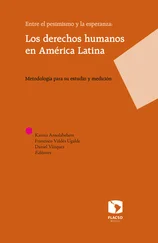E. Formas abiertas y encubiertas de la violencia
La violencia tiene múltiples manifestaciones, y estas pueden ser visibles o invisibles. Expresiones abiertas y observables de violencia son los episodios que tienen lugar en los conflictos armados. Más interesante aún: existen formas de violencia que se mantienen dentro de los procesos de “normalización”, como la pobreza a una parte sustantiva de la población —y, en consecuencia, la exclusión sistemática y la marginalización, junto con todos los procesos de dominación que se pueden dar en una ciudad perdida, en una favela, en una villa miseria, o en una comunidad rural con alta marginalidad—, lo que es otra forma de violencia encubierta, aunque observable.[6] Cuando se piensa en violencia, por lo general se la relaciona con estruendo, con actos que —por violentos— parecen evidentes, pero esta también puede ser subrepticia, y es por ello que la violencia se relaciona no solo con el poder, sino también con la dominación, la influencia o la hegemonía.
En todas estas formas de violencia el Estado cumple una doble función: es un problema y una solución. Se le asignan responsabilidades para intervenir en casos de violencia entre particulares —como la violencia doméstica o la violencia contra la mujer—, a la vez que se hace explícita la forma de ejercer violencia institucional a través de los laberintos burocráticos y la posibilidad de violar los derechos humanos ante la demanda de seguridad. Es decir, así como planteamos una perspectiva multidireccional de la relación entre la violencia y los derechos humanos que no solo resalte la dimensión nociva sino también la dimensión propositiva, también planteamos una perspectiva multidireccional en relación con el Estado, que toma en cuenta tanto su rol nocivo como su rol propositivo respecto de los derechos humanos y la violencia.
III. Las múltiples relaciones entre la violencia y los derechos humanos en el libro
Los capítulos que componen este libro dan cuenta tanto de una variedad importante de concepciones sobre la violencia y los derechos humanos, como de la multidireccionalidad de sus relaciones. En vista de este rasgo, buscamos avanzar sobre definiciones de violencia y de derechos humanos lo suficientemente inclusivas como para dar cuenta de esta multiplicidad. Es por ello que entendemos los derechos humanos como los reclamos institucionalizados o no institucionalizados de las personas para defender su dignidad (Sjober et al., 2001). Los derechos humanos pueden tener connotaciones negativas —cuando derivan en simulaciones o en el mantenimiento del statu quo— y positivas cuando se presentan como transformaciones sociales a favor de las personas. Por su parte, la violencia puede ser observada como un fenómeno que supone imposición de conductas por la fuerza, y que puede tener un carácter abierto y visible, o invisible y solapado. La combinación de estas posibilidades de relación entre la violencia y los derechos humanos son las que nos permiten pensar en su multidireccionalidad.
En lo que se sigue prestaremos atención a los capítulos. La discusión realizada en el seminario y la forma que tomaron las investigaciones que desarrollamos nos llevan a destacar cuatro aspectos: (1) el nivel de abstracción en torno al objeto de estudio que los autores plantean en sus capítulos; (2) qué entienden los autores por violencia; (3) qué entienden los autores por derechos humanos y (4) cuál es el tipo de relación entre la violencia y los derechos humanos que los autores enfatizan. Dediquemos algunas palabras a estos cuatro aspectos.
A. ¿En qué nivel se está pensada la relación entre la violencia y los derechos humanos?
El nivel más abstracto, más amplio, se observa en la parte i del libro: el nivel estatal. Aquí el Estado no es entendido como gobierno, sino como el campo de relaciones políticas que estructuran el poder, lo que va más allá de las instituciones gubernamentales. En cambio, las partes ii y iii del libro observan la relación entre la violencia y los derechos humanos a partir de prácticas más acotadas, en algunos casos de prácticas judiciales por medio de la emisión de sentencias, en otros mediante la organización en torno a la defensa de los derechos humanos en la sociedad civil.
B. ¿Qué entienden por violencia los distintos autores del libro?
Como se mencionó, no hay un concepto único de violencia, esto se hace evidente en el libro. De entrada, por ejemplo, para todos queda claro que ahí donde hay violaciones a los derechos civiles por medio de actos como la tortura, las desapariciones o los tratos crueles, inhumanos y degradantes (que son varios de los casos analizados en los capítulos que integran el libro), hay violencia. Pero cuando lo que tenemos son violaciones a los derechos económicos y sociales, como por ejemplo no tener acceso a la vivienda, al agua, a un trabajo digno (con salario suficiente) o a la salud, ¿estamos frente a actos generadores de violencia? En el capítulo 5 Sandra Serrano afirma que sin duda estas violaciones de los derechos humanos son generadoras de violencia. La autora expone: “si existen ciertas condiciones de bienestar para las personas y se influye para disminuir el efecto de esas condiciones, entonces estamos ante un acto violento”.
1. ¿De dónde proviene la violencia, quién es su agente generador?
En la mayor parte de los capítulos se entiende que la violencia proviene de agentes gubernamentales; no obstante, en los capítulos que analizan tanto la violencia estatal como la violencia y los derechos humanos ante la sociedad civil, los entes generadores de violencia son los mismos entes gubernamentales, los grupos paramilitares, las organizaciones delictivas del crimen organizado e incluso las formaciones difusas y no siempre interconectadas, como en el caso de los feminicidios. Así, pese a la lógica estadocéntrica que domina los derechos humanos, lo que podemos ver es que la relación entre la violencia y los derechos humanos va más allá de la relación gobierno-persona.
Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de violencia que se está tratando: en el capítulo 1, por ejemplo, se analiza una violencia estructural, que no tiene un objetivo o grupo común, sino que es parte de la conformación de una estructura más general, en la que el ejemplo más claro es la violencia estatal. En el capítulo 2 se analiza la violencia más acotada a un grupo o a una situación más específica, como la violencia contra las mujeres y contra la oposición de izquierda; en el capítulo 3, contra los desplazados; en el capítulo 6, contra las personas privadas de la libertad, y en el capítulo 8, contra los defensores de los derechos humanos.
Por último, y aquí la parte más enriquecedora del texto: ¿qué entiende cada autor por violencia? Las distintas conceptualizaciones de violencia y, por ende, las distintas estrategias metodológicas para encararla son, sin duda, uno de los principales aportes del libro. En el capítulo 1 Sandra Hincapié analiza la violencia semejándola a la concentración de los recursos de poder (incluyendo los procesos de dominación), recursos que pueden ser coercitivos, económicos, políticos, jurídicos e informacionales. El aspecto interesante en esta propuesta es contrastar concentración con violencia, comparación en la que cabe —con mucha más claridad— la violencia contra los derechos económicos y sociales vía la concentración de los recursos económicos, incluso en los procesos de distribución de accesos de acuerdo con las lógicas neoconservadoras que la autora relata. En cambio, para Karina Ansolabehere y Francisco Valdés Ugalde, la violencia proviene de un orden estatal autoritario —el mexicano— que, a pesar de la transición democrática, ha mantenido varios enclaves autoritarios, en particular aquellos que conservan la impunidad frente a la violencia contra la oposición de la izquierda en los años sesenta y setenta, y la violencia feminicida.
Читать дальше