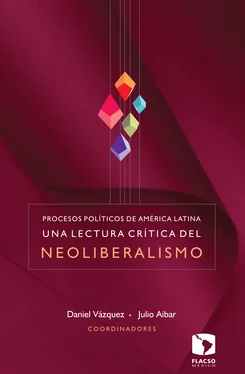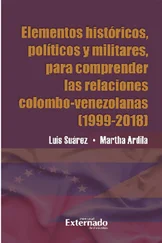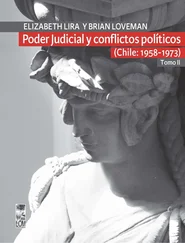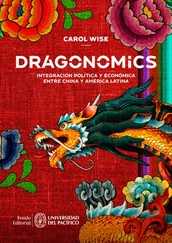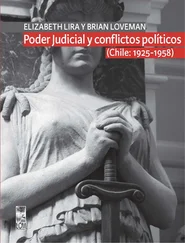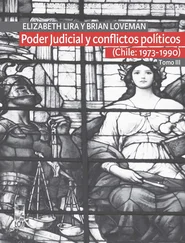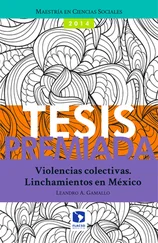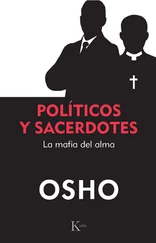1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 La expresión radical del neoliberalismo llegó en la siguiente administración, gobierno que, por otra parte, cargaba con el peso de la ilegitimidad derivada del fraude electoral (suficientemente bien documentado). En términos de configuración hegemónica, como se dijo al inicio, durante este sexenio nació la nueva clase empresarial mexicana, en consonancia con el giro tecnocrático que se dio en la dirección del aparato estatal. La imposición de Salinas de Gortari estaría ligada a la necesidad de avanzar en la profundización del proyecto neoliberal, iniciado incipientemente en el sexenio precedente, y que con seguridad encontraría más obstáculos de no haberse llevado a cabo.
La firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la expresión más aguda del neoliberalismo en México, ya que implicó la renuncia al desarrollo económico soberano, en la medida en que los flujos de capital y de mercancías provenientes de los mercados de Canadá, y sobre todo de Estados Unidos, rompieron con las cadenas productivas nacionales, dejando espacio sólo para grandes empresas —muchas de las cuales nacieron o se consolidaron con la privatización de bienes públicos—, lanzando a la marginalidad, informalidad y precariedad laboral a millones de pequeños y medianos propietarios, tanto en el campo como en las ciudades.
Ese proceso de apertura y flexibilización ha continuado sin modificaciones hasta la fecha y ha propiciado que, en términos generales, se diga que la macroeconomía mexicana se ha centrado en la estabilidad de los indicadores, más que en el crecimiento del PIB. Además, la población económicamente activa (PEA) que en efecto está empleada ha sido desplazada principalmente al sector terciario (62.39%, según datos de 2010); de la población que se encuentra “ocupada” laboralmente, oscila en los cuarenta y cuatro millones; el 57.5% recibe como remuneración menos de tres salarios mínimos; el 64.5% no tiene acceso a las instituciones de salud del Estado, y el 28.7% se encuentra en el sector informal. [4]
Así pues, la ortodoxia macroeconómica tuvo impactos evidentes en la relación entre sociedad política y sociedad civil, generando, en algunos casos, nuevos mecanismos y, en otros, reconfigurando viejas prácticas, a través de los cuales se quiso ejercer la hegemonía largamente construida por el priismo. Empero, en la lógica misma de su ejecución, la formación del orden neoliberal minó, casi por completo, todos los espacios a través de los cuales esa hegemonía podía desarrollarse. Poco a poco, cuando diversos canales institucionales fueron cerrados a la participación de sectores populares, y cuando en general la clase política claudicó a la reforma democrática del sistema, fue quedando claro que el sistema político se volvió cada vez más coercitivo que consensual, es decir, se impusieron las formas de la violencia como contención del conflicto y la protesta social.
La “política espectáculo” [5]o los límites de la democracia representativa. Fin de siglo ¿alternancia o revolución pasiva?
En términos de reformas políticas, o de transformaciones en el ámbito de la política institucional, el avance más destacado se dio con la alternancia partidista del año 2000. [6]No sólo porque supuso el fin de la continuidad de gobiernos priistas, sino porque con ello se materializó la tendencia democratizadora latente en diversos grupos de la sociedad mexicana. [7]
Más allá de la aparente organicidad, que presenta a los grupos de derecha política y económica como los triunfadores que lograron, primero, sostener y ampliar sus intereses aprovechando la alternancia (2000) y sorteando, después, una profunda crisis de legitimidad institucional (2006), que desde entonces ha tomado el cauce de la violencia como forma de supervivencia de una soberanía cada vez más desgastada, es necesario que reconozcamos las diferencias, las rupturas y continuidades entre el régimen previo y el que ha querido surgir —sin demasiado éxito— a la alternancia partidista.
Hasta qué punto se distinguen esas continuidades y rupturas entre el régimen político sostenido por el PRI, sobre todo una vez dado el giro neoliberal y el que ha enarbolado el PAN durante la última década, es un tema ineludible para tratar de entender la coyuntura política mexicana actual, sobre todo para dimensionar la praxis política de la izquierda partidista y de los movimientos sociopolíticos, así como para intentar un análisis de la relación entre la forma de Estado y la dinámica de la sociedad civil.
Ahora bien, la izquierda partidista, después de su casi heroica irrupción en la esfera institucional en 1988, no recompuso, en lo sucesivo, una estrategia de progresiva radicalización dentro de las instituciones de representación, ni dieron empuje a las transformaciones populares en los espacios de poder que alcanzaron por la vía electoral; se conformaron con refuncionalizar lógicas asistencialistas —típicamente priistas— que los prolongan como gobernantes, sin que ello se refleje en un programa definido. Es cierto que su presencia en instancias de gobierno estatal y en los órganos legislativos federales y locales ha modificado la correlación de fuerzas dentro de estos espacios, incorporando demandas populares; empero, tampoco se olvida que esa izquierda partidista se ha sumado, en varias ocasiones, a los proyectos económicos y políticos que más han beneficiado al bloque de poder dominante en México.
El desgaste de los líderes fundadores del perredismo, sumado a las recientes disputas por la dirección de este partido, que sugerirían una polarización de las posiciones internas, lo han vaciado de contenido ideológico y de horizonte político. A pesar de ello, todavía en 2006, el PRD y la coalición de partidos que acompañó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador tuvo la fuerza para soportar los embates del oficialismo, pero su propia debilidad estructural terminó por ser definitiva para que la estrategia mediática del PAN, además de los incontables recursos ilícitos de los que se valió, lograra la victoria en aquellas elecciones federales, por lo que es necesaria alguna valoración de la capacidad que pudiera tener el PRD para superar esas disputas, de cara a un nuevo proceso electoral que resultaría definitivo en el futuro inmediato.
En un sentido más general, los movimientos sociales y políticos de estos últimos años han tenido que sortear, y en algunas ocasiones claudicar, frente al poder de un régimen que les ha cerrado, una y otra vez, los canales institucionales de participación y procesamiento de sus demandas. Frente a ese generalizado contexto de violencia (desaparición forzosa y encarcelamiento injustificado; criminalización mediática, opacidad jurídica, etc.) de los años recientes, diversos movimientos sociales han optado por salvaguardar espacios de existencia mínimos y volcarse hacia una dinámica de resistencia que se mueve en la dimensión de la subjetividad subalterna y sólo en condiciones muy específicas alcanza tonalidades antagónicas. [8]
En términos de la dinámica hegemónica, las diversas organizaciones sociopolíticas que han aparecido en los últimos años no parecen haber logrado articular demandas y proyectos que les permitan disputar el poder al Estado. El horizonte de expresiones es amplio, y se mueve desde el autonomismo zapatista, pasando por una serie de experiencias como la de la APPO, la organización comunitaria en Cherán, la defensa territorial de Wirikuta, la resistencia del FPDT, hasta otras de tipo corporativo, como la del Sindicato de Electricistas.
Durante la década pasada, el lopezobradorismo intentó funcionar como un polo contrahegemónico, pero, en la medida en que su desarrollo se mantuvo en la lógica de la disputa electoral, no alcanzó a vincular a otras organizaciones y espacios de resistencia social. De cualquier modo, es una de las experiencias de politización de sectores populares más destacadas y su presencia en el campo político mexicano marca ya una etapa en la correlación de fuerzas.
Читать дальше