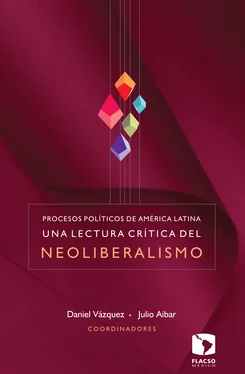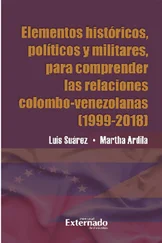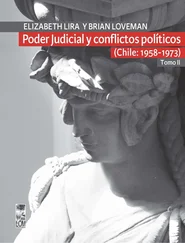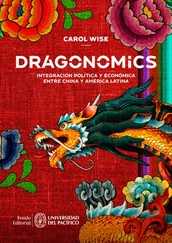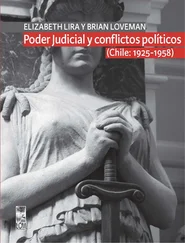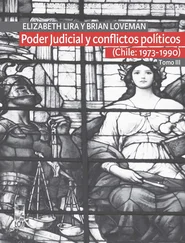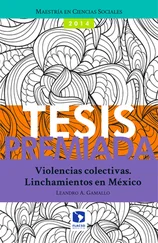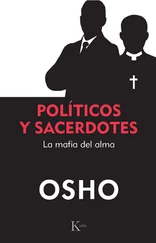Con el curso de los años, se demostraría que los elementos políticos movilizados a partir de la conformación de la estructura perredista no eran suficientes para dirigir, en sentido gramsciano, el cúmulo de fuerzas políticas populares emergentes. De cualquier manera, es innegable que, apenas en su infancia, el neoliberalismo había encontrado importantes oposiciones que forzarían la puesta en marcha de arreglos internos para sostener y prolongar su desarrollo. Una cierta subjetividad política nacional-popular de oposición, con asideros que, como decía, se anclaban en luchas democratizadoras anteriores y que se orientaban hacia la ruptura del autoritarismo presidencial, comenzaba a mostrar algunas de sus primeras expresiones en esos años.
Sin omitir los posteriores esfuerzos de adecuación institucional en años subsecuentes que pretendían apuntalar las pautas procedimentales de la contienda política, lo cierto es que el proceso de transición democrática se pospuso indefinidamente y cada intento de ruptura y oposición se encontraría, una y otra vez, con la cerrazón del nuevo régimen tecnocrático-autoritario.
Evidentemente el desafío que supuso la rebelión zapatista en 1994 fue uno de los más serios, no sólo por el carácter de revolución armada —problema que militarmente era contenible—, sino porque de nuevo se evidenciaba la imposibilidad del régimen para incorporar, de manera democrática, a sujetos que históricamente habían sido marginados y orillados a condiciones de explotación y miseria. La fuerza del zapatismo, que pronto trascendió fronteras, radicaba en la crudeza de su sencillez, en haber sido capaces de levantar la voz e interpelar a la sociedad entera. Destacadamente, el EZLN fue la primera organización política que identificó que las causas de la pobreza y la explotación de los últimos años provenían justamente de ese giro neoliberal, y con ello inauguraron una nueva época de resistencias y luchas antineoliberales.
Transcurrieron tres sexenios (desde 1988 hasta 2006), para que nuevamente surgiera una posibilidad de candidatura popular en las elecciones federales. La emergencia política de Andrés Manuel López Obrador mostró que diversos sectores seguían pugnando por una alternativa de izquierda que llevase adelante la democratización del Estado, pero también evidenció que las élites políticas y económicas no estaban preparadas ni dispuestas a perder sus espacios de poder.
Sin entrar en pormenores de aquella elección, conviene presentar algunos elementos para establecer la importancia de la emergencia del lopezobradorismo en el campo político mexicano, pues justamente luego de la “derrota” —así sentenciada por las autoridades competentes— de las elecciones federales de 2006, se puso en marcha una dinámica de participación (al principio directamente vinculada con los partidos de centro-izquierda mexicanos: Frente Amplio Progresista, FAP) y que desde entonces se intenta configurar como un espacio masivo de organización de diversos sectores populares.
Los alcances, formas y contenidos de este fenómeno de participación política rompen, de alguna manera, con los moldes heredados del pasado autoritario, pero también implican una novedad en cuanto representación en el incipiente sistema de partidos mexicano, mismos que desde siempre se han encerrado en los estrechos márgenes de la institucionalidad. Ahora bien, para aquilatar su potencial político, sugerimos analizarlo como un proceso articulatorio, en el sentido de la construcción de hegemonía que arranca desde la sociedad civil misma, lo que en definitiva lo alejaría de la actual forma elitista de funcionamiento de los partidos e instituciones de representación existentes en el país, sin que ello implique, como se verá, la renuncia a la política y a lo político como estrategia.
No se trata de un movimiento social en el sentido convencional, pero tampoco es meramente una expresión paralela —el brazo informal, si se quiere— de los partidos políticos con los que se identifica. Ha funcionado como un espacio multiforme donde los sectores populares marginados (campesinos, trabajadores, estudiantes universitarios, profesionistas, clases medias precarizadas y sectores populares, etc.) han encontrado la posibilidad de pertenecer a una organización política y de formar parte de un proceso de lucha frente a un sistema históricamente excluyente. En lo ideológico, este movimiento estaría más cerca de posturas de izquierda nacional-populares y en parte ello explica su perfil pluriclasista, que le da el carácter de masas en una sociedad tan polarizada como la mexicana.
Justamente para comprender la dinámica de este proceso mexicano, deben rescatarse al menos dos figuras que han sido construidas en diferentes momentos en el curso de estos años —de 2006 a la fecha—, mismas que dan cuenta de la novedad del lopezobradorismo. En primer término el “Gobierno Legítimo de México”, una figura de diseño cuasi institucional, conformada en los posteriores meses inmediatos a la elección de 2006, que funcionó al margen de toda institucionalidad legal, y cuya existencia quería denunciar la “ilegitimidad” de todas las instancias políticas y de gobierno involucradas en las irregularidades de aquella elección. A finales de 2011, el día 2 de octubre, fecha simbólica para la izquierda mexicana, perfilándose hacia una nueva etapa de disputa por el poder político del Estado, se ha conformado el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que de la mano de un documento titulado Proyecto Alternativo de Nación —un diagnóstico general de la sociedad mexicana y una plataforma de propuestas elaboradas por el núcleo central del movimiento—, busca ser el catalizador final de la organización popular construida durante todo este lapso.
Todos estos componentes explican la crisis de representación del sistema político mexicano en su conjunto y dan constancia también de la capacidad de organización de diversos sectores populares, a contrapelo del autoritarismo institucional de los últimos tiempos.
Las bases de un régimen excluyente. La ortodoxia macroeconómica
Durante los últimos treinta años de la historia económica mexicana, asistimos a la desestructuración, como advertimos en las otras dos dimensiones discutidas líneas arriba, de la economía nacional tal como se conformó durante el periodo de industrialización previo, que, en un sentido general, podríamos definir como de “autoritarismo desarrollista de Estado”, el cual dio la pauta para el fortalecimiento del mercado interno, sin renunciar a la condición de país periférico, con el Estado como directriz, aunado a un aparato de gobierno altamente burocratizado que hizo de la cooptación y la represión sus bastiones fundamentales. La llamada “era dorada de la industrialización” y del desarrollo con estabilidad macroeconómica (Moreno-Brid y Ros, 2010) fue posible, en buena medida, porque existía el andamiaje político institucional que, con la robustez de la hegemonía del partido de Estado, aseguró ese ciclo de reproducción de capital. De ahí que sea posible afirmar que “el Estado burocrático autoritario del pasado fue rector y motor del desarrollo capitalista de México […], pues generó un impulso a la modernización y al mejoramiento social del país, pero ante todo sirvió al fortalecimiento de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales de un capitalismo dependiente y subordinado y generó un poder cerrado y opresivo sobre la sociedad, con una ciudadanía formal y despolitizada” (Oliver, 2012).
Salvo en coyunturas bien definidas, tanto el aparato de gobierno como el desarrollo económico parecían inquebrantables, dando la impresión de que la estabilidad macroeconómica se prolongaría indefinidamente. Sin embargo, en los setenta, las primeras muestras de agotamiento del modelo desarrollista empezaron a mostrarse, acarreadas por cismas económicos mundiales que evidenciaron la debilidad estructural del modelo implantado en el país. La respuesta, como sabemos, fue la liberalización de los mercados y la desregulación, parcial, del proteccionismo estatal. Ese proceso inició en México durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), primero como acciones de emergencia y contención, de resultados magros (de ahí que se le llamara la “década perdida”), frente a los “choques exógenos”. [3]
Читать дальше