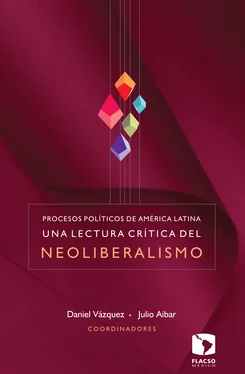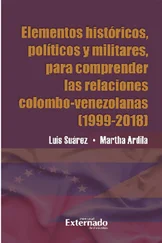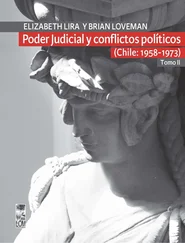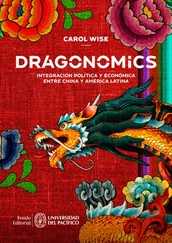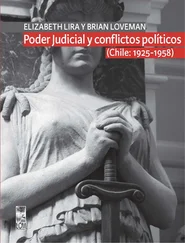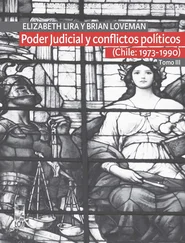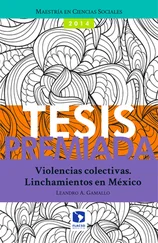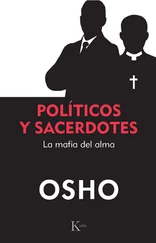Como dichos enfoques estuvieron orientados a plantearse diferentes preguntas, es evidente que sus desarrollos teóricos los condujeron por caminos disímiles. Apelamos a la obra de estos autores debido a que entendemos —como lo hicieran varios años atrás De Ípola y De Riz (1985)— que el concepto de “hegemonía es un poliedro”. En ese sentido, nos centramos en los ejes comunes de ambos enfoques que atraviesan la categoría de hegemonía para realizar la comparación. En el caso mexicano utilizaremos el análisis propuesto por Gramsci, mientras que para el caso peruano retomaremos los aportes de Laclau y Mouffe para examinar las disputas entre las identidades políticas, el sistema político y la política económica que, en conjunto, nos permiten apreciar las aperturas y límites del neoliberalismo en ambos países.
El orden hegemónico neoliberal y el transformismo democratista en México (1982-2011)
La reconfiguración sociopolítica de México, a partir de la implementación de políticas económicas ortodoxas durante las últimas dos décadas del siglo XX, es un proceso inacabado cuyos efectos se prolongan hasta la actualidad. A esa ecuación hay que añadir el hecho decisivo de que hasta el año 2000 se logró la alternancia democrática, que supuso el reordenamiento institucional y partidista, pero también la aceleración del proyecto excluyente que se había iniciado desde los últimos sexenios del priismo.
La conformación del orden hegemónico neoliberal en esta nación ha sido un proceso precario e inestable, lleno de fisuras y desgarramientos sociopolíticos que hoy tienen al país inmerso en una crisis social sin precedentes. Al mismo tiempo, no se puede pasar por alto que la clase gobernante ha logrado naturalizar el proyecto socioeconómico neoliberal, de la mano de la coerción y la violencia, evidenciando, más que nunca, que la crisis no es el estado de excepción, sino la forma ordinaria de reproducción de dicho sistema en México.
En las líneas que siguen se presenta una interpretación sobre algunos aspectos generales que han dado forma al Estado ampliado en México para caracterizar lo que en este artículo denominamos la formación del orden hegemónico; a grandes rasgos, se han propuesto tres apartados que condensan, en nuestra opinión, algunas de las fases de ese proceso de “mutación epocal”, en el que se desestructuró por completo lo que quedaba de la forma nacional-popular del Estado mexicano para dar paso a la nueva forma de socialidad, apoyada sobre el libre mercado, la promoción de la competitividad y el apuntalamiento de la democracia representativa, como único mecanismo de participación política (Roux, 2005).
La cartografía política del México neoliberal: viejas identidades emergentes
Los últimos tres gobiernos federales del siglo XX administrados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sobre todo los de Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), representan el punto neurálgico del neoliberalismo en México, no porque después se haya atenuado o modificado el proyecto, sino porque sin esos doce años es difícil comprender el desarrollo —económico, político y social— que ha seguido en los sexenios posteriores, hasta la actualidad.
Si la elección de Miguel de la Madrid se produjo dentro de los cauces “típicos” del presidencialismo priista, la de Carlos Salinas se dio recurriendo al control autoritario del aparato estatal para frenar la alternativa popular que representaba la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, fisura producida en el seno de la corriente nacionalista del mismo PRI, con la que abrió paso a una nueva época de protestas por la democratización del Estado. Como se dijo al inicio de este apartado, la formación del orden hegemónico fue un esfuerzo que pasó por la necesidad de naturalizar los efectos de la crisis económica y política como mecanismos de contención, coacción, fragmentación y actualización de viejas estrategias de filiación prebendal (políticas focalizadas), que se mantuvo en grandes regiones del país y sectores sociales como la única posibilidad de supervivencia.
Por un lado, durante el “salinato” quedó conformada la clase empresarial, industrial y financiera, que se convirtió en la punta de lanza del neoliberalismo en el país. Al amparo de las reformas estructurales y de la apertura comercial aplicada durante ese sexenio, nacieron grandes corporaciones económicas nacionales, al tiempo que se benefició también a capitales trasnacionales, al entregarse bancos, paraestatales, carreteras, puertos, y trenes. Si bien más adelante algo de estas reformas estructurales se tratará con mayor detenimiento, conviene señalar aquí que, en términos de formación de sujetos y clases estratégicas, en esos años asistimos a un proceso tremendamente significativo, en la medida en que con la organicidad entre clase política y sectores empresariales se codificaron los elementos identitarios de un nuevo modelo excluyente.
En contraparte, se desmantelaron espacios de “socialidad y acción colectiva (como el sindicato o el ejido), sustituyéndolas por formas individualizadas y fragmentadas de vinculación social” (Roux, 2005: 229). El desmontaje del esquema nacional-popular tenía como trasfondo romper con ese andamiaje social, político y cultural construido a lo largo de varias décadas y que, en buena parte, había definido las formas de vinculación entre la sociedad política y la sociedad civil; la clausura de la “revolución hecha gobierno” supuso la reconfiguración del aparato estatal que se fragmentó, sin perder su centralidad jurídica-política, y adquirió un renovado carácter autoritario.
La pérdida de importancia de la matriz sindical como eje de articulación de resistencia y lucha, aun en un plano de las reivindicaciones corporativas, es uno de los ejemplos más visibles de los impactos que las reformas estructurales iniciadas desde los años ochenta trajeron consigo en el terreno de las identidades sociopolíticas. Más allá de que el régimen político supo hacer del sindicalismo oficial uno de sus bastiones para asegurar la gobernabilidad, está claro que con las reformas en el mundo del trabajo, que en general consistieron en la flexibilización y precarización laboral, el sindicato como espacio de subjetivación política fue prácticamente anulado. Empero, la resistencia fragmentaria de los sectores populares a los efectos de la crisis económica y la político-institucional adquirió una tendencia marcadamente democratizadora: primero el quiebre interno a raíz de las elecciones de 1988 y, al término de ese sexenio, la emergencia armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señalan, de alguna manera, el proceso de radicalización por el que atraviesan diversos sectores de la sociedad mexicana.
La de 1988 fue una fractura que marcaría el término de la mecánica del sistema político mexicano; de la llamada Corriente Democrática del PRI se escindió un grupo de políticos que cuestionaban el tipo de conducción estatal, que para entonces ya era marcadamente antipopular. La consecuencia inmediata fue la formación del Frente Democrático Nacional (FDN), espacio donde confluyeron, brevemente, diversas corrientes y partidos que postularían a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, que sólo perdería con la perpetración de un fraude electoral en beneficio del candidato priista (Anguiano, 2010; Rodríguez Araujo, 2009).
Aquella experiencia daría pie en los años subsiguientes a la conformación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que funcionó, al principio, como un espacio de articulación de las izquierdas institucionales y sociales, de partidos en extinción y organizaciones populares que aspiraban a incidir en la esfera institucional del Estado. Se dice que una nueva sociedad civil apareció en escena a raíz de aquella crisis sociopolítica, con capacidad de organización y con demandas que atravesaban a una sociedad precarizada, cuyos antecedentes más cercanos se encontraban en las movilizaciones estudiantiles y gremiales de los años sesenta y setenta, en la solidaridad ciudadana del terremoto de 1985 y en el hecho de que la alternativa del régimen surgiera del seno mismo del PRI (Stavenhagen, 1993).
Читать дальше