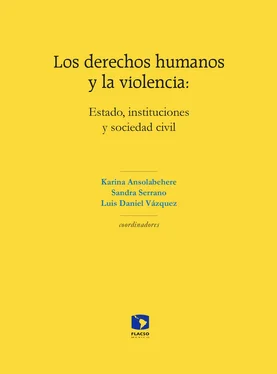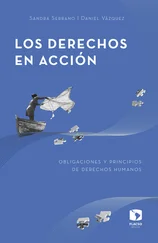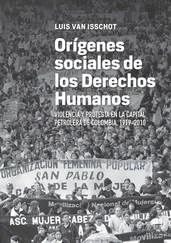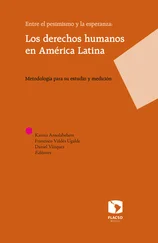La política de militarización en los dos países, los aumentos en el presupuesto y el pie de fuerza,[13] y la mayor concentración de recursos coercitivos en las organizaciones estatales, conllevaron un aumento en las violaciones de derechos humanos, torturas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) en varias de sus sentencias ha hecho un llamado al Estado mexicano, el cual, contrario a todos los índices internacionales, mantiene el fuero militar para casos de violaciones de derechos humanos. De manera específica, la Corte idh ha señalado la fracción ii del artículo 57 del Código de Justicia Militar como violatorio de la obligación de adecuar la legislación interna a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenando reformar el Código de Justicia Militar en su conjunto (Corte idh, 2009). Por su parte, Human Rights Watch en su informe Impunidad Uniformada (2009) subrayó que en el despliegue militar de la política de seguridad del sexenio, las continuas violaciones de derechos humanos han seguido presentándose debido, entre otras causas, a que los responsables no son sancionados.
Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez las Fuerzas Armadas se vieron envueltas en serios escándalos, el más grave de todos fue la práctica recurrente de ejecuciones extrajudiciales o, de manera más exacta, el homicidio en persona protegida. Durante el 2008 el problema fue expuesto por los medios de comunicación al denunciar los casos de desaparición de jóvenes en el municipio de Soacha y su posterior aparición como muertos en combate.[14] Sin embargo, ese era solo un caso de una práctica sistemática en brigadas de todo el país denunciadas por las organizaciones de derechos humanos desde años anteriores, y que se incrementaron a partir de la política de recompensas firmada por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina,[15] tal como lo confirmó el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras su visita a Colombia.[16]
En México, con la alternancia en el ejecutivo en el 2000, sin disputas en la elite política posicionada en el campo central del poder, gracias a los arreglos controlados durante la década de los noventa, los cambios y las reformas estatales importantes tuvieron que ver con la cada vez mayor autonomía de los poderes regionales respecto al poder del ejecutivo que era la cabeza del entramado de relaciones priistas. Pero además de los gobernadores, al romperse de manera definitiva los viejos mecanismos de intermediación y abrirse el mercado tanto nacional como internacional, se incrementó la competencia entre las organizaciones dedicadas al negocio del narcotráfico. La disputa en el territorio nacional se desarrolló no solo como posibilidad de siembra, cultivo y transporte (control de rutas) hacia Estado Unidos, sino que también las principales ciudades del país se convirtieron en plazas importantes de comercialización y venta de drogas, y así mismo el control territorial les permitió concentrar rentas de otras áreas de la economía legal con el cobro de cuotas al comercio y la industria, entre otras (Otero, 2005). La disputa por el control territorial a lo largo y ancho del país se fue escalonando con la aparición de nuevas organizaciones criminales resultado del fraccionamiento y la atomización de las “viejas” organizaciones creadas en los ochenta (como el Cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo a la cabeza) y en los noventa (Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana). Así mismo, otros agentes quisieron lograr de manera autónoma un lugar en un mercado en expansión, como es el caso de los Zetas, en un primer momento al mando del Cártel del Golfo.
La creación del ejército de los Zetas es un buen ejemplo del crecimiento de los ejércitos del crimen organizado. Luego de prestar sus servicios de protección dentro de las filas del Ejército a narcotraficantes, entre 1999 y el 2000 se inició un proceso de deserción de algunas decenas de agentes pertenecientes a las Gafes para crear un ejército privado al servicio del Cártel del Golfo, al mando de Osiel Cárdenas. Con la captura de Osiel Cárdenas en el 2003, los Zetas encontraron mayor libertad en sus actuaciones y en la apropiación de rentas que se extendió a vendedores, transportistas y prostíbulos, primero en Nuevo Laredo y después en los territorios hacia donde se fueron expandiendo. En pocos años esta organización pasó de tener un control regional a extenderse a lo largo de las costas del Golfo de México, iniciando a su vez disputas con otras organizaciones por sus territorios (Grayson y Logan, 2012; Osorno, 2012). Pero no solo los militares pasaron a engrosar las filas de las organizaciones criminales, ya que con la desmovilización de una parte del ejército guatemalteco, algunos ex kaibiles brindaron sus servicios a las diferentes organizaciones, en especial a los Zetas (Astorga, 2007, p. 266), ayudando en el control de la ruta que va desde Petén en Guatemala hasta el suroriente de Texas pasando por Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas (Benítez, 2009, p. 184).
La dinámica de crecimiento de las organizaciones criminales con la creación de ejércitos propios llevó a un proceso de reclutamiento de militares provenientes de organizaciones coercitivas estatales. Para el 2005 la propia Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) reconoció la deserción masiva de elementos del Ejército que llegaba a 100 mil agentes y cerca de 1400 Gafes, es decir agentes con entrenamiento especializado de alto nivel (Aranda, 2005; Méndez y Saldierna, 2005). De manera más específica, entre el 2000 y el 2006 desertaron 107 000 militares, y entre 1999 y el 2006 desertaron 5000 miembros de la Policía Federal Preventiva (Piñeyro, 2010, p. 182). De este modo, y al igual que en Colombia, los ejércitos de las organizaciones criminales se nutrieron de agentes que recibieron entrenamiento contrainsurgente brindado por organizaciones estatales nacionales e internacionales. En el periodo de 1981 a 1995 fueron enviados a academias militares en Estados Unidos 1488 efectivos, cifra que se incrementó de manera exponencial con el programa especial de los Gafes, pues solo en 1997 fueron entrenados más de 1000 agentes pertenecientes a dicho programa, e igual cantidad fue enviada a entrenamiento en 1998. Así mismo, la Escuela de las Américas recibió 305 en 1997 y 219 en 1998 (más que cualquier otro país latinoamericano); en 1996 la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea recibió 141 soldados, 260 en 1997 y 336 en 1998 (Isacson y Olson, 1998; Freeman y Sierra, 2005, p. 348).
De acuerdo con lo anterior, los cambios políticos vinieron acompañados por un reordenamiento en la forma de estructuración de las organizaciones criminales. Con el final de los antiguos monopolios de la década de los ochenta y los duopolios de los noventa, se inició un proceso de expansión y alta competitividad extractiva, en un proceso predatorio que pareciera no tener límites. Acoplándose a las dinámicas del nuevo ordenamiento estatal, la economía ilegal y las formas de coerción extraestatales encontraron nuevos nichos de crecimiento y obtención de rentas que precisaba el crecimiento de sus ejércitos. En un contexto de estancamiento económico,[17] la posibilidad de expansión de la economía del narcotráfico resultó ser no solo una importante fuente de empleo para jóvenes de todas las regiones, sino también una fuente de inversión, financiamiento y dinamización de la economía legal, entre otras. Sin embargo, este proceso de rearticulación de las organizaciones criminales a lo largo del territorio nacional, como todos los procesos de concentración de recursos, no estuvo exento de violencia, y el escalonamiento del conflicto entre las organizaciones ha marcado en los últimos años una disputa feroz por el control de territorios en los que las organizaciones estatales jugaron un papel fundamental.
Читать дальше