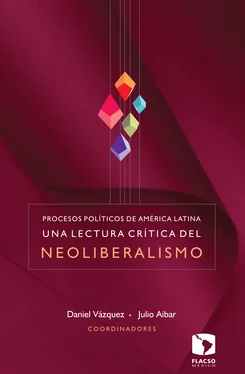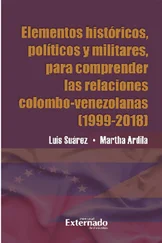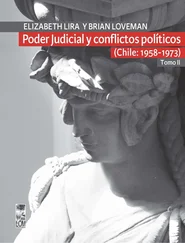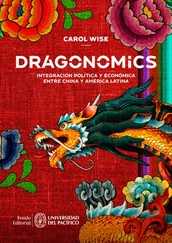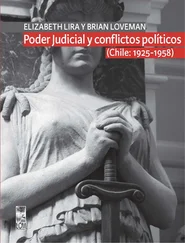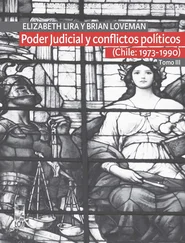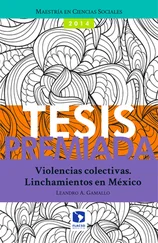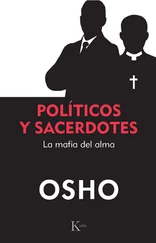Ambos capítulos dan cuenta no sólo del deterioro del neoliberalismo, sino también de la profundidad de las huellas que dejó y de la sinuosidad que representaría la búsqueda de salidas o redefiniciones.
En cuanto a la posición compartida de crítica al neoliberalismo, cabe aclarar que éste no fue un acuerdo buscado y que en los distintos trabajos se manifiesta de un modo diverso: mientras algunos autores apuntan a la dimensión ideológica, para evidenciar sus potencialidades autoritarias (Aibar y Valle), o para mostrar una visión restrictiva y excluyente del régimen político (Pereyra, Contreras Alcántara); otros denuncian las consecuencias concretas de la ejecución de políticas que aceleraron el deterioro económico (Costantino, Vázquez y Cantamutto), o que debilitaron las capacidades del Estado en tanto actor que puede propiciar una mayor integración social (Gamallo), al tiempo que fortalecieron su capacidad represiva (Velázquez, Pereyra). La diversidad de la crítica quizá se deba no sólo a las distintas miradas de los autores, sino también a que el neoliberalismo no es una conformación homogénea, con un mando central que define metas y modalidades únicas.
Así, mientras Gamallo funda su explicación de los linchamientos en México en el deterioro e incluso abandono del Estado, Velázquez, en una lectura poco convencional pero convincente, que parte de ponderar especialmente los factores que propiciaron el crecimiento exponencial del narcotráfico en México, propone entenderlo no como producto de la debilidad estatal, sino como una nueva forma de construcción de orden social implementado por las élites e instrumentado por medio de una red de alianzas que incluyen esferas sustantivas de los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, Guillermo Pereyra, en “El conflicto popular de Oaxaca en 2006. Revuelta y comunidad”, al analizar un conflicto que nace de demandas sectoriales de los maestros, estudia una particular convergencia de modos tradicionales de dominación —el caciquismo—, con el ejercicio de un régimen político que reduce la democracia a un conjunto de reglas para la selección de élites gobernantes. Dicha convergencia es en especial evidente en el rechazo conjunto del caciquismo y de los exponentes de la democracia procedimental, a cualquier expresión de la comunidad.
***
El presente volumen se conforma de ocho capítulos, en los que se analiza esencialmente tres países: México, Argentina y Perú. Si bien estas problemáticas están claramente determinadas en el texto, se trata de situaciones propias de toda América Latina, por lo que cada capítulo sirve para pensar condiciones semejantes en toda la región.
En el primer capítulo, “La formación del orden hegemónico. Límites y aperturas del neoliberalismo en Perú y México”, Jorge Luis Duárez Mendoza y Fernando Munguía Galeana discuten los principales ejes articulatorios en torno a los cuales fue posible la implantación del neoliberalismo en Perú y México, no sólo como proyecto económico, sino en particular como un nuevo orden social hegemónico que desmontó una forma de socialidad estructurada en las décadas precedentes (nacional-popular), imprimiendo así un nuevo sentido. Como todo proyecto histórico emergente, el neoliberalismo echó mano de elementos nacionales (estructura económica, cultura política, régimen político, etc.) para enlazarlos con mecanismos de dominación globalizada que le permitieron asegurarse un equilibrio precario que alcanzó por momentos la forma de un orden hegemónico.
A partir de algunos conceptos de las obras de Antonio Gramsci y Ernesto Laclau, en particular el concepto de hegemonía, Duárez y Munguía analizan la especificidad de este proceso en Perú y México, tratando de destacar lo que puede pensarse como límites del modelo en cuestión, los cuales darían pauta a ciertas aperturas (crisis, como horizonte de visibilidad) que en ambos casos van marcando las principales tendencias sociopolíticas. En Perú, el triunfo de Ollanta Humala, en su segunda candidatura a la presidencia, es sin duda la evidencia de la imposibilidad de la clase dirigente y de la clase dominante de seguir conservando la estabilidad del modelo sin la inclusión de los sectores populares. En México, si bien no se consiguió en 2006 la alternancia política, lo cierto es que desde entonces se está configurando un nuevo centro político sobre la base del cuestionamiento a las prácticas autoritarias que siguen dando sustento al neoliberalismo.
En el segundo capítulo, “El problema del narcotráfico y las formas de ejercer el Estado en México”, Adrián Velázquez se ocupa del contexto de la guerra contra el narco en México como un asunto de élites. Sin la red de alianzas y complicidades que se fueron tejiendo desde la cúpula del poder, señala Velázquez, es imposible concebir la extensión del narcotráfico a todo el país y a todas las esferas de gobierno. Sugiere, por ello, estudiar el surgimiento de la actual guerra contra el narco en su vinculación con el orden social y político en el que emerge. Desde su perspectiva, el problema de seguridad que vive actualmente México resulta de una particular manera de organizar el espacio político nacional. No es, por tanto, síntoma de un Estado fallido, sino la forma misma en la que se ejerce el Estado en México. En palabras de Velázquez:
Respecto a los intereses y objetivos de la obra colectiva de la que es parte, el texto se replantea la relación entre Estado y sociedad en dos dimensiones estrechamente relacionadas. Por un lado, al romper con la interpretación liberal de esta relación y cuestionarse sobre las estrategias de gubernamentalidad por las cuales el Estado es capaz de moldear una sociedad. Por el otro, se discute y se matiza la idea de que el orden neoliberal es pura ausencia de estatalidad. En este sentido se intentará reconstruir las necesarias imbricaciones entre la esfera social y las estrategias de gestión del conflicto puestas en marcha desde el Estado.
En el tercer capítulo, “El conflicto popular de Oaxaca en 2006. Revuelta y comunidad”, Guillermo Pereyra analiza la transformación de un conflicto docente rutinario, en una de las crisis políticas más importantes de las últimas décadas, que culminó también con una de las represiones más fuertes en la historia de Oaxaca a manos de la Policía Federal Preventiva (PFP). En particular, Pereyra se interesa por observar la comunidad expresada a través de la revuelta, en un contexto de articulación del discurso de la “democratización” (alternancia partidaria, ciudadanía responsable, reglas civiles de elección, mecanismos de responsabilidad pública, respeto a los derechos humanos, etc.) con formas autoritarias de ejercicio del poder en los niveles de gobierno federal y estatal. El conflicto oaxaqueño, específicamente el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), permite comprender la dinámica de la comunidad de los ciudadanos sin opciones. En el caso de la APPO, este movimiento combinó la estrategia de la revuelta permanente y un sistema organizativo de consejos y asambleas que se presentaron como una alternativa a la organización autoritaria y caciquil del estado oaxaqueño.
En el cuarto capítulo, “Discurso chacarero y disputas hegemónicas en la pampa argentina”, Agostina Costantino analiza las disputas hegemónicas que se configuraron entre los distintos actores que integran el campo pampeano, después de la devaluación argentina de 2001. Constantino se genera una pregunta fundamental: tomando en consideración el nuevo contexto socioeconómico luego de la devaluación en Argentina, y el aumento en los ingresos para la mayoría de los sujetos sociales rurales, ¿es posible la construcción de una constelación hegemónica en el agro por parte de unos actores sobre otros? La autora discute, además, la pertinencia teórica del uso del concepto “hegemonía” en su aplicación a análisis sectoriales.
Читать дальше