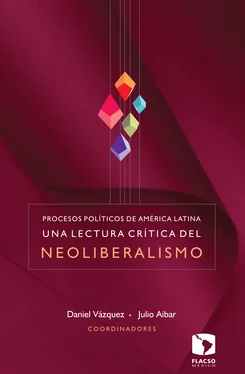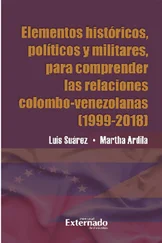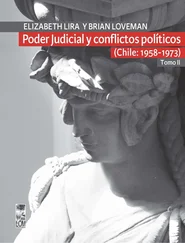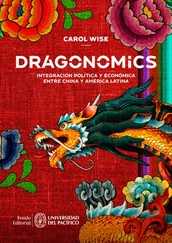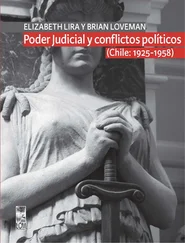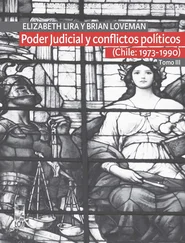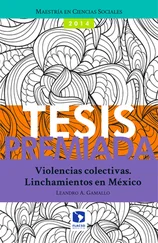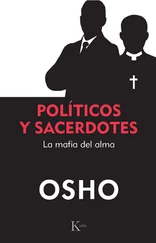Así entendidas, se convierten en guías para la acción. Esto es muy claro, por ejemplo, en situaciones en que aun cuando se comparte una cierta descripción de hechos y resultados, diferentes actores políticos o académicos imputan causalidades opuestas a esos hechos. Así, para muchos analistas, el sensible incremento de la pobreza extrema que experimentó México en los últimos años es producto de la aplicación de las llamadas “recetas” neoliberales; para otros, en cambio, la causa y explicación de ese incremento se encuentra en la falta de profundidad de tales medidas. Conviene recordar que la lucha política y el debate académico comienzan por intentar definir el contexto, una descripción aceptada de la realidad.
Ahora bien, ¿cuál es la idea compartida de contexto? Básicamente pensamos que vivimos un momento histórico-político particular en que el llamado neoliberalismo, tanto en sus premisas como en sus modalidades y resultados, es seriamente cuestionado. Pese a que el momento actual es parte de un proceso abierto, cuya manifestación es diversa con alcances que todavía desconocemos, creemos que su rasgo característico es que el neoliberalismo, configurado como discurso único en los años noventa, ha dejado de serlo. Esto implica que su capacidad para pautar el conjunto de la práctica política y social se ve profunda, pero también desigualmente deteriorada. Queremos decir con esto que ya no son algunas voces aisladas las que plantean su desacuerdo y que éste ya no es propiedad exclusiva de la izquierda ortodoxa; la diferencia sustantiva respecto de los años noventa es que el neoliberalismo se enfrenta a corrientes, grupos, movimientos y partidos, con amplia fuerza interpelatoria e importante capacidad de contestación y rechazo, que, en algunos casos, aunque cuestionemos sus alcances, han llegado incluso a fundar gobiernos cuya legitimidad e identidad se configuró en ese rechazo.
No es una obviedad reconocer el deterioro del neoliberalismo, pues ese reconocimiento se enfrenta al menos a dos contraargumentos: uno proveniente de la izquierda ortodoxa, la cual considera que los gobiernos autonombrados alternativos mantienen la esencia neoliberal; el otro, de la propia derecha neoliberal, que si bien considera que esos gobiernos son un verdadero retroceso, pronostican su inminente fracaso y su carácter pasajero. Consecuentemente, mientras para la primera el neoliberalismo no está siendo realmente desplazado, sino que atraviesa por un periodo de cambio de fachada; para la segunda, su debilidad es parcial y pasajera, ya que en realidad no hay ninguna alternativa viable a ese modelo.
En este proceso, algunos capítulos de este volumen dan cuenta de la conformación del neoliberalismo como un discurso único y, en ciertos casos, con la intención de conformar un discurso hegemónico. En su exposición, Julio Aibar y Paula Valle de Bethencourt señalan que la caracterización ofrecida por el historiador Loris Zanatta sobre el peronismo, como una expresión política organicista, no es sólo históricamente desacertada, sino que se cimienta en características que definen al discurso único: la de delimitar el campo de lo posible y aceptable, a partir de sus principios y, consecuentemente, la de no reconocer legitimidad alguna a fenómenos que no fundan su práctica en esas mismas premisas. También es propio del discurso único reducir fenómenos complejos a uno de sus posibles rasgos, expresiones o manifestaciones concretas. Esto es, según los autores, lo que hace Zanatta al confundir el fenómeno de la individuación con el de la individualización (una de la posibles expresiones ideológicas de la primera), para después atribuir al liberalismo político las características centrales de la modernidad. A partir de ahí, consecuentemente, toda expresión política no liberal es para Zanatta no moderna, cuando no directamente antimoderna.
Al igual que Aibar y Valle, Jorge Luis Duárez Mendoza y Fernando Munguía Galeana describen los procesos mediante los cuales el neoliberalismo se erigió, desde fines de los noventa, como discurso único en Perú y México, hasta dar sus primeras muestras de deterioro en la segunda mitad de la década pasada. Como señalan estos autores, el otrora modo dominante de percibir, pensar y actuar, se empieza a enfrentar con contestaciones creíbles. En el caso mexicano, en el periodo abierto por Carlos Salinas de Gortari, y en el de Perú, por el gobierno de Alberto Fujimori, se habría construido una primacía tal del neoliberalismo que, dadas sus características, se asemeja a lo que Gramsci y Laclau, entre otros, conceptualizaran como hegemonía. Aclaran además que, pese a la pérdida sustantiva de credibilidad por la que atraviesa el neoliberalismo, no estamos ante su caída libre. El actual es un proceso complejo, con avances y retrocesos, cuyas difusas manifestaciones son, en el caso de Perú, el triunfo de Humala que, independientemente de lo que hiciera en el gobierno, representó a sectores que cuestionaban seriamente al modelo. Y, en el de México, el deterioro estaría representado por la conformación de un nuevo centro político sobre la base del cuestionamiento a las prácticas autoritarias que siguen dando sustento al neoliberalismo.
En algunos capítulos, los autores caracterizan el deterioro del dominio neoliberal con el término “crisis”. Los coordinadores preferimos no plantear la cuestión en esos términos en esta introducción por varias razones: una es que, por el abusivo empleo del término, tanto en la lucha política como en el discurso académico, se ha vuelto muy vago e impreciso; otra es que sus significados aluden frecuentemente a caída inminente, incapacidad para regenerarse o redefinirse, apreciación que deriva con frecuencia de ciertos discursos que en décadas pasadas asumieron grados importantes de determinación histórico-teleológica. Nosotros, en cambio, pensamos que el neoliberalismo no está necesariamente condenado a morir, ya que puede mutar, revitalizarse e incluso radicalizarse.
En resumen, creemos que el actual es un proceso abierto, no predeterminado, cuyas trayectorias y desenlaces serían diversos y que, como todo momento histórico, se presentan constantes avances, retrocesos y redefiniciones en una u otra dirección. Se trata así de un momento que, más allá de la retórica o apreciación de sus principales actores, es extremadamente “impuro”.
Daniel Vázquez y Francisco Cantamutto, así como Agostina Costantino, en sus respectivas colaboraciones, son particularmente ilustrativos tanto de la impureza del proceso, como de la heterogeneidad que lo habita. En “El poder empresarial en Argentina: la negociación de la deuda”, Vázquez y Cantamutto dan cuenta de que, lejos de lo que plantean las propagandas a favor y en contra del gobierno argentino actual, respecto de la negociación de la deuda externa de ese país, ésta no fue un triunfo categórico ante las pretensiones de los organismos multilaterales de crédito (versión oficialista), tampoco una ruptura con el orden internacional que puede llevar al país a su total aislamiento (versión de la oposición). Se trató, según los autores, de un proceso con algunos avances, pero también con muchísimos retrocesos respecto, por ejemplo, de los condicionamientos que poderes fácticos, en particular de ciertos grupos empresariales, imponen a autoridades democráticamente electas.
En esa línea, Agostina Costantino presenta la situación actual del agro argentino, donde se libra una fuerte disputa por la conducción del sector y, probablemente con ello, el surgimiento de una nueva hegemonía. Para la autora, dicha disputa está pautada por la combinación de dos factores fundamentales: por un lado, el sustantivo crecimiento económico de todos los sectores componentes del agro, por el incremento de la exportación de soja; y por el otro, el fortalecimiento relativo de un sector que no era dominante, producto de la devaluación implementada en 2001.
Читать дальше