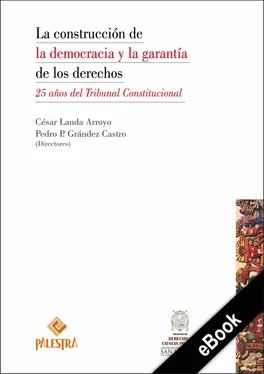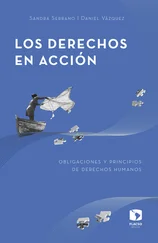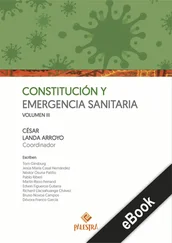1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 En un Estado social y democrático de derecho como el peruano que se rige bajo el modelo de economía social de mercado estipulado en el artículo 58 de la Constitución, se establecen diversos principios y derechos económicos como la libertad de empresa, la libertad contractual, la libre iniciativa privada, entre otros. Asimismo, el mismo artículo 58 establece el rol social que debe tener el Estado para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Para tal fin es indispensable que el Estado, guiándose bajo los principios de equidad social, provea ciertas condiciones materiales mínimas para el desarrollo pleno de la persona, tales como la promoción del empleo, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad, los servicios públicos e infraestructura (artículo 58 de la Constitución).
Ante ello, es indispensable cuestionarse acerca de los mecanismos de recaudación económica que emplea el Estado para poder cumplir con su rol social y proveer tales condiciones materiales mínimas para el desarrollo humano en condiciones dignas. La respuesta recae en el mismo título de este acápite, en efecto, la fuente más importante de recaudación económica que emplea el Estado es la recaudación tributaria. En términos generales, la recaudación tributaria refiere al concepto de un sistema de aportes económicos que los ciudadanos deben pagar cotidianamente, y a cambio de dicha contribución el Estado se encarga de invertir el dinero recaudado en el fortalecimiento de las condiciones mínimas anteriormente relatadas.
Es así como se denota la trascendencia de los tributos dentro del Derecho Constitucional. Se distinguen dos principales funciones constitucionales vinculadas a los tributos. La primera, es el financiamiento económico del Estado, lo que permite que este pueda gestionar adecuadamente el gasto público con la finalidad de cumplir con la defensa de la soberanía nacional, garantizar condiciones mínimas para la eficacia del ejercicio de los derechos fundamentales, proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad, entre otros deberes previstos en la Constitución. La segunda radica en la realización de valores constitucionales como el de justicia y solidaridad, en tanto que el tributo como una obligación permite la redistribución de la riqueza indirectamente, lo que a su vez propicia que el Estado ejerza su rol social realizando obras sociales para los sectores menos favorecidos de la sociedad (Gamba Valega 2011, 281-291).
En este contexto, han surgido diversas controversias sobre la monopolización de la potestad tributaria que ejerce el Estado. Al respecto, es debido mencionar que la función de recaudación tributaria debe hacerse siempre respetando los principios y límites constitucionales de la potestad tributaria, garantizando así la legitimidad constitucional y legalidad de su ejercicio. Así como está, surgen muchas otras controversias sustantivas y procesales por parte de los contribuyentes, las cuales han dado lugar a una progresiva jurisprudencia del TC sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial en materia tributaria, lo que ha llevado a plantear la constitucionalización del Derecho Tributario.
3.6. La constitucionalización del Derecho Laboral
Los derechos y avances en materia laboral se vinculan inevitablemente con los procesos de cambios históricos que ha sufrido la norma suprema. Tal es el caso de la transición contrastada de la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993, donde los derechos laborales involucionaron en gran medida. Con la Constitución de 1979 (artículo 79), el Estado adquirió el estatus de Estado social y democrático de derecho, lo cual se vio reflejado en múltiples disposiciones constitucionales que valoraban principios relacionados a la dignidad humana, el trabajo, la educación, entre otros derechos sociales.
Dicha Constitución promovía y otorgaba al Estado su rol social como principal responsable del fomento de derechos sociales y económicos basados en objetivos de desarrollo social. En este marco, quedaba totalmente prohibida cualquier relación laboral en donde se obstaculice el ejercicio libre de los derechos fundamentales de los trabajadores o, en su defecto, se desconociese o rebajase su dignidad (Landa Arroyo 2013, 13-36). En esta época se lograron grandes avances en el reconocimiento de derechos laborales, se consagró la estabilidad laboral, la jornada de ocho horas, el derecho de huelga, se fortalecieron los sindicatos y la negociación colectiva.
Todo ello dio un giro de noventa grados, en dirección involutiva, con la llegada de la Constitución de 1993. Todos los avances que se habían logrado en la constitucionalización de los derechos laborales se debilitaron considerablemente con la limitación del incremento de salarios y la mejora de las condiciones de trabajo; en adición a ello, también se empezaron a insertar restricciones a la negociación de los convenios colectivos de los trabajadores. Asimismo, se creó un sistema privado de pensiones y se incorporó a las empresas de seguros en la consolidación de los beneficios sociales de los trabajadores. Consecuentemente, la flexibilización de mercado de trabajo eliminó la estabilidad laboral y la protección al trabajador.
Esta transición entre constituciones terminó reflejando la tensión entre dos modelos jurídico-políticos muy diferentes: por un lado, se encontraban las ideas y principios del Estado social, caracterizado por priorizar el bienestar social y la redistribución del poder; y, de otro lado, el Estado neoliberal que buscaba subordinar lo social al mercado y concretizar el poder. Ambos modelos incidieron en la producción de jurisprudencia constitucional, lo que ha permitido el estudio e interpretación de esta rama desde la visión del TC.
Se pueden encontrar sentencias constitucionales que reconocen derechos fundamentales laborales de carácter individual como la libertad y el derecho al trabajo, derechos laborales inespecíficos, la jornada de trabajo atípica, etc. Asimismo, el TC también emitió sentencia con relación al reconocimiento de derechos fundamentales de carácter colectivo como la sindicación y la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. De alguna manera, mediante la labor del TC como máximo intérprete constitucional, se ha remontado paulatinamente en el camino de la constitucionalización del derecho laboral.
3.7. La constitucionalización del Derecho Procesal
El proceso contemporáneo de constitucionalización del Derecho Procesal surge a raíz de la desnaturalización de la vigencia de la tutela de los derechos fundamentales en la concepción positivista procesal, desde donde su valor se redujo a la mera aplicación de normas procesales autónomas, neutrales y científicas (Chiovenda 1922, 43 y ss. y 61-64). En razón a ello, el Derecho Constitucional contemporáneo decide replantear el Derecho Procesal a partir de su relación con la Constitución, con el objeto de reintegrar el vínculo entre el derecho y el proceso a partir del reconocimiento del rol tutelar del juez.
A partir de ello, se fortalece y desarrolla la relación entre el proceso y los derechos fundamentales, revalorando la especial importancia de estos en la medida de que, paralelamente, también son garantías procesales que permiten accionar su eficacia horizontal y vertical. Así, la importancia de la tutela de los derechos fundamentales por vía procesal conlleva a garantizar el debido proceso material y formal, y a asegurar la tutela jurisdiccional por parte del Estado. Es así como, paulatinamente, estos dos elementos se han incorporado en el núcleo duro de los derechos fundamentales y,en consecuencia, la tutela de un derecho corresponde siempre a un proceso y, de modo inverso, un proceso siempre supone un derecho. En tal sentido, se puede observar que la Constitución de 1993 reconoció por primera vez a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional como principios y derechos de la función jurisdiccional (artículos 139-143, Capítulo VIII, Título IV del Poder Judicial).
Читать дальше