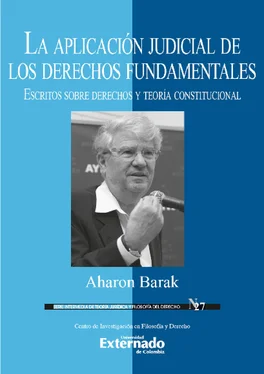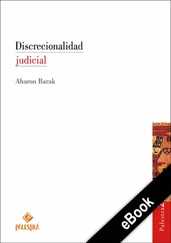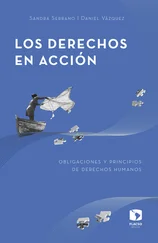Mi respuesta es que nuestro universo constitucional es más completo de lo que parece a primera vista; que los derechos constitucionales, los cuales contienen valores fundamentales entre sus elementos, reflejan ideales que aspiran a su máxima realización; que es parte de la naturaleza de la sociedad humana que estos ideales colisionen unos con otros; y que la resolución de estos conflictos no ocurre por medio de la restricción constitucional de uno de los ideales o de la abrogación de su validez. La solución apropiada yace en reconocer la existencia constitucional de ideas simultáneamente contradictorias. Podría indicarse que en esencia la contradicción entre normas “formuladas” por principios contradictorios no es de hecho una contradicción genuina, sino aparente 33. La contradicción real existe únicamente a nivel subconstitucional, y al moverse del nivel constitucional al subconstitucional se convierte en un conflicto (genuino) entre reglas, y no en un conflicto (aparente) entre principios.
D. EL CONFLICTO ENTRE UN DERECHO CONSTITUCIONAL FORMULADO COMO UNA REGLA Y UN DERECHO CONSTITUCIONAL FORMULADO COMO UN PRINCIPIO
Cada intento de resolver conflictos “constitucionales” entre una norma formulada como una regla y una norma formulada como un principio comienza con la interpretación de cada uno de los derechos de manera que el conflicto tienda a ser evitado. El intérprete tratará de sostener la existencia mutua de las dos normas, como derechos constitucionales aceptados. Además, llevará a cabo el esfuerzo interpretativo para entender las normas en conflicto de manera que el conflicto sea aparente y no real. Así, por ejemplo, intentará mirar a la norma formulada como una regla como a una norma que busca realizar el principio que yace en su base (y que contradice la norma constitucional formulada como un principio), en vez de como a una norma que busca transgredir el ámbito de la norma formulada como un principio. ¿Pero cuáles son las consecuencias si este intento fracasa? ¿Cuál es la ley si la interpretación de la norma formulada como una regla conduce a la conclusión de que la regla tiene la intención de influenciar el ámbito de la norma formulada como un principio, a diferencia del modo de su realización? ¿Cuál de las dos normas en conflicto debe prevalecer? Desde mi punto de vista, las reglas de selección del derecho aplicable usuales aplican a este conflicto. Nos enfrentamos a una suerte de error constitucional que debe ser solucionado por métodos estándar, conforme a los cuales la norma más reciente prevalece sobre la más antigua –a menos que la norma más antigua sea específica, y la más reciente general–. Ya que la norma formulada como una regla será específica al ser comparada con la norma formulada como un principio, esta prevalecerá –independientemente de si la contradicción es genuina o aparente.
EN LUGAR DE UNA CONCLUSIÓN
Hay dos consideraciones que yacen en los cimientos de este modelo de conflictos: la primera es el deseo de reconocer el ámbito pleno de los derechos humanos. Este ámbito es determinado por la interpretación teleológica de los derechos. No es influenciado por la existencia de derechos constitucionales contradictorios. Los derechos humanos, en su totalidad, cubren nuestro universo constitucional. Por lo tanto, tenemos que asegurarles su máxima validez y reconocimiento a nivel constitucional. La otra consideración es el reconocimiento de la existencia de conflictos reales entre derechos humanos y la necesidad de resolver este conflicto logrando un balance apropiado entre los derechos en colisión. Este balance se lleva a cabo a nivel subconstitucional.
Este modelo de dos etapas asegura, por un lado, la valorización plena de los derechos constitucionales, mientras por otro lado permite su transgresión o limitación, siempre y cuando esto se lleve a cabo para alcanzar un objetivo legítimo y por medios adecuados. De hecho, en la base del modelo de conflictos se encuentra la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de ponderación entre los derechos constitucionales en conflicto. Sin embargo, la ponderación no se lleva a cabo a nivel constitucional, sino a nivel subconstitucional. De esa manera se protege la validez de los derechos y su pleno ámbito, mientras se permite su transgresión y limitación en aras de propósitos apropiados por medios proporcionales. Así, enfocamos la restricción de los derechos a situaciones concretas y evitamos decisiones basadas en principios que reducen el ámbito de los derechos. A la vez, permitimos el análisis judicial de la existencia de objetivos apropiados y del alcance de la transgresión o limitación.
Resolver conflictos entre derechos constitucionales es sin duda el tema importante y central. Sin embargo, el tratamiento de este problema en el derecho anglosajón en general y en el derecho israelí en particular es incompleto. De manera similar, en el derecho continental este problema no presenta una solución uniforme 34. En este capítulo intenté presentar un modelo teórico para resolverlo. Este es tan solo el comienzo de un largo viaje.
CAPÍTULO TERCERO
Derechos constitucionales y derecho privado
I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
Todos están de acuerdo en que los derechos constitucionales 1de un individuo están dirigidos hacia el Estado. La historia de los derechos humanos es la historia del reconocimiento de los derechos individuales vis-à-vis el Estado. Los textos de las distintas constituciones han transformado esta historia en una realidad. Frecuentemente, las constituciones contienen disposiciones expresas que establecen que el Estado debe respetar determinados derechos 2. La pregunta a la que nos enfrentamos es: ¿están los derechos constitucionales dirigidos hacia el Estado únicamente (relación vertical) o están dirigidos también hacia los individuos (relación horizontal)? ¿Es el derecho a la libertad de expresión de un obrero (al igual que el de cualquier otro individuo), oponible al Estado, también un derecho a la libertad de expresión vis-à-vis el patrono? El derecho constitucional comparado se refiere a esta pregunta como una de efectos frente a terceros ( Drittwirkung ). El primer actor es el individuo, el segundo el Estado y el tercero otro individuo. La pregunta es: ¿son los derechos constitucionales reconocidos por la constitución con relación al primer actor (el individuo) oponibles únicamente al segundo actor (el Estado), o son también oponibles a un tercero (otro individuo)? La literatura sobre este tema es abundante 3.
Este dilema parece tener solución cuando la constitución asume (expresa o implícitamente) una posición clara. En algunas constituciones existe una referencia explícita al efecto horizontal. Así, por ejemplo, la Constitución de la República de Sudáfrica contiene una disposición explícita que establece cuanto sigue 4: “Una disposición de la Carta de Derechos obliga a una persona natural o jurídica si, y en la medida en que, es aplicable, tomando en cuenta la naturaleza del derecho y cualquier deber impuesto por el derecho”.
Conforme a esta disposición, parecería que la pregunta en Sudáfrica se refiere al ámbito de la disposición y las circunstancias en que sus condiciones son satisfechas 5. Esta conclusión no está libre de dudas 6, pues la Corte Constitucional ha resuelto que su aplicación es indirecta 7. En un pequeño número de constituciones existen disposiciones acerca de la aplicación horizontal de determinados derechos constitucionales 8.
La Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos de América está redactada de una manera que descarta el efecto horizontal de la mayoría de los derechos. Así, por ejemplo, la Primera Enmienda establece 9: “El Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.
Читать дальше