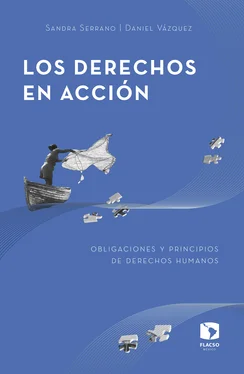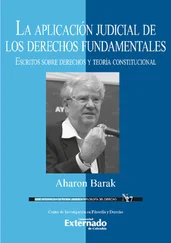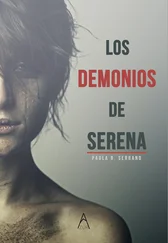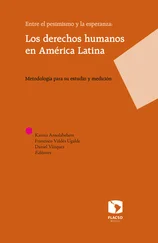En breve, Usted lector encontrará en este libro una propuesta de lo que en las ciencias sociales se conoce como operacionalización de los distintos derechos humanos para que sean utilizados con fines prácticos. Los derechos en acción suponen su constante construcción a partir de casos, situaciones o aplicaciones concretas. Ello se logra por medio de una serie de interconexiones entre los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad con el desempaque de los derechos en sus obligaciones. Así pensados, los derechos humanos no son meros postulados o límites estáticos, sino una compleja red de interacciones que se teje a partir de la interpretación de situaciones específicas, tanto dentro de los propios derechos (a la salud, a la alimentación, a la integridad personal, a la libertad de expresión, etc.), como entre sí (relaciones entre derechos por medio de los principios de indivisibilidad e interdependencia).
Por la forma en que se legislaron, las normas de derechos humanos no necesariamente son constitutivas de un sistema jurídico cerrado (no siempre es claro quién es el sujeto obligado, quién el que tiene el derecho subjetivo y cuál es el contenido específico de la obligación). Muchas veces se trata de normas imperfectas cuyos significados parecen escabullirse de los intérpretes entre sus constantes contradicciones e indeterminaciones. Incluso recurrir a la jurisprudencia internacional y comparada a la luz de derechos aislados de sus contextos y obligaciones no aporta más que cierta delimitación de esas normas. ¿Esto hace del derecho una herramienta inaplicable? No. Es la potencia de la expectativa formulada en la norma de derechos humanos lo que brinda la capacidad de aplicación. Lo que se requiere es un proceso de integración de esa norma para fines prácticos, misma que se construye a partir de las obligaciones y los principios de DH. Más aún, es esta indeterminación jurídica la que permite que la interacción entre derechos y obligaciones rinda frutos para considerar problemas particulares o generales de DH y ofrecer soluciones adecuadas.
Así, la unidad analítica que da pauta para comprender un derecho son las obligaciones que lo conforman; las cuales, entendidas y aplicadas de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, abren el camino para evaluar contextos, casos particulares, políticas públicas, leyes y, en general, toda conducta. La invitación es pensar los derechos a partir de las obligaciones que los integran y de los principios en que estas se contextualizan.
¿Cuándo entran en acción los derechos? Cuando se analiza un caso para proyectar una sentencia; en la formulación de la estrategia de un litigante, identificando las obligaciones y principios de losDH que le serán útiles para estructurar su caso en la demanda; en la formulación de los criterios que deben ser utilizados para dotar de contenido a una ley, o para armonizar un cuerpo legal ya existente con los estándares internacionales; en la formulación de las categorías que deben utilizarse para planificar una política pública, o un presupuesto público, para establecer los mecanismos de su evaluación de diseño, resultados o impacto, o en la determinación de los indicadores con los que se medirá el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazos, o la progresividad de los derechos; en la construcción de los criterios que se seguirán para establecer campañas de promoción o protección de derechos desde la sociedad civil; en fin…, se trata de que las normas sobreDH sean útiles como categorías analíticas y criterios de ordenamiento en los distintos lugares donde los derechos son puestos en práctica; pero en especial con una vocación particular: transformar las situaciones que son injustas por ser violatorias de derechos humanos.
Así, los principales destinatarios de este trabajo son, sin duda, nuestros egresados —ellos cuentan ya con una idea clara de los derechos en acción, pero necesitan de un apoyo como este libro—, los estudiantes por venir, y todos aquellos profesionales que desde cualquier campo (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos o sociedad civil nacional e internacional) se dedican al tema y requieren una herramienta analítica para organizar las normas de derechos humanos para aplicarlas a su materia laboral. Esperamos que este libro les sea útil.
Mantenemos una mirada fija en los derechos humanos desde el derecho, pero no solo para esta disciplina, sino para informar a otras. Lo hacemos convencidos de que la mejor teoría es la que sirve como marco de comprensión para otros fenómenos político-sociales y esperamos que el desarrollo conceptual desde el análisis jurídico sea útil para el resto de las ciencias sociales. Para lograrlo, necesariamente debemos traspasar la frontera de la dogmática jurídica y localizarnos en la teoría jurídica. Más aún, arrancamos en un momento histórico preciso, justo cuando nace la perspectiva de los derechos humanos. 4
Los derechos humanos en la matriz política actual: el triunvirato triunfante
Una fecha clave para la historia de los derechos humanos es 1989: la caída del muro de Berlín. Para ese momento ya existía un importante desarrollo de la legislación del derecho internacional de los derechos humanos. A la caída del muro seguirían la estrepitosa caída del bloque socialista 5y la conversión económica, el desplazamiento de la socialdemocracia por la derecha neoliberal (en especial Margaret Thatcher en Inglaterra, entre 1979 y 1990, así como a Ronald Reagan y George Bush entre 1981 y 1993, respectivamente), al tiempo que varias de las dictaduras militares latinoamericanas cederían su poder a gobiernos representativos.
La década de los noventa se vislumbraba promisoria a partir de un triunvirato: el capitalismo-neoliberal (o libre-mercado), la democracia representativa procedimental y los derechos humanos. Lo cierto es que este triunvirato formado en 1989 nunca dejó de tener fuertes tensiones. Frente a las contradicciones provenientes de los desencuentros entre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y el modelo económico neoliberal, durante toda la década de los noventa y la primera del siglo XXI, se ha dado prioridad al modelo económico sobre los DH. Peor todavía, a partir del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001, la seguridad se convirtió en tema clave en la agenda política de los gobiernos democráticamente electos. Frente a las tensiones que aparecen entre muchos de los mecanismos originados en la política de seguridad y los derechos humanos, se dio prioridad a los primeros.
Los derechos humanos han tomado una doble posibilidad: se siguen presentando como un discurso de protesta frente a los Estados y, además, debido al triunvirato triunfante, los gobiernos difícilmente se les oponen de forma público-discursiva, por el contrario, en muchas ocasiones presentan sus plataformas en términos de derechos, por lo que la nueva pregunta es: ¿cómo los hacemos efectivos desde el propio gobierno? En este ambiente de fin de la historia fue celebrada en Viena la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos, entre el 14 y el 25 de junio de 1993.
La prevalencia de los derechos humanos en las decisiones gubernamentales:la formación del nuevo marco jurídico y político
Una determinación central de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de Viena fue la necesidad de establecer programas de política pública de derechos humanos. En el punto 69 se recomendó implementar un programa global en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para dar asistencia técnica y financiera a los Estados, con el fin de reforzar sus estructuras nacionales para que tuvieran un impacto directo en la observancia de los DH.
Читать дальше