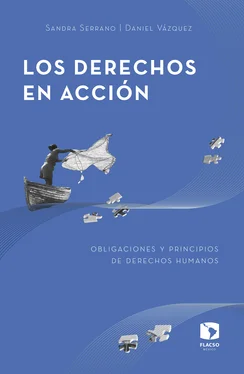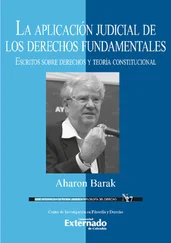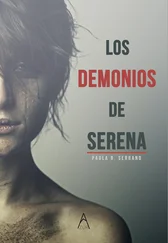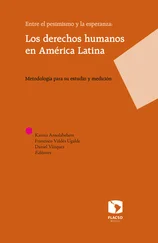Esta última es una gesta azarosa pero no es una causa perdida, y este libro lo demuestra. Sandra Serrano y Daniel Vázquez son dos representantes de la generación de juristas que impulsó la reforma de 2011, que se ha propuesto explicarla y expandirla, y que no se cansa de promover su contenido. Por eso y por el rigor académico con el que hacen su trabajo merecen nuestra atención, nuestro reconocimiento y nuestra lectura.
México, D. F., 6 de noviembre de 2013.
Introducción
Las primeras intuiciones: el porqué de este libro
Nuestra participación en la creación, coordinación y tutorías de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia que imparte la Flacso México nos ha permitido identificar algunas de las necesidades de los profesionales que trabajan en materia de derechos humanos (usaremos indistintamente derechos humanos o DH). Dicha maestría presenta una combinación que nos dejó pensar en los DH a partir de dos lógicas que interactúan: por un lado, desde su creación, se concluyó que el programa de estudios debía tener un perfil que lo dotara de una especialidad que no tuvieran otros programas docentes similares. Más aún, considerando que la Flacso México se dedica a las ciencias sociales, estas serían un componente relevante en la propuesta de la maestría: los derechos humanos desde la sociología (jurídica y política), la teoría política, la teoría de la democracia, la historia, y la antropología jurídica de los derechos humanos. 1Además de incluir en el plan curricular, como rama destacada, el estudio jurídico de los DH, pero articulado siempre con alguna o algunas de las ciencias sociales. Además, nos interesaba mirar a los derechos humanos como normas, pero también como vivencias; y analizar a las y los sujetos de los derechos, pero en especial a las víctimas, a los que viven las esferas de opresión. Es en ese espacio de dolor donde más se requiere de los derechos. Pero también es ahí donde más se necesita el proceso de organización y protección social de los mismos, en el paso de ser la víctima a convertirse en la resistencia. En buena medida es la diferencia que Baxi encuentra entre los derechos humanos modernos y los contemporáneos. Lo que Boaventura identifica en la mirada hegemónica de los derechos, y en la contrahegemónica.
Hasta ahora los estudios jurídicos han sido el área más prolífica para el desarrollo de los derechos humanos. Es de esperarse, estos son normas, por lo que las discusiones en torno a su naturaleza jurídica (moral, positiva, histórica), su consideración como derechos subjetivos, sus procesos de positivización y las posibilidades y límites de sus garantías, así como la determinación de sus obligaciones, son temas recurrentes. 2Sin embargo, los DH son algo más que normas, por ejemplo, cuando aparecen en la boca de los políticos para legitimar una determinada acción, se convierten en discurso; de hecho, las leyes en torno a los DH en sí mismas son un tipo específico de discurso y pueden ser analizadas como tales. En cuanto discurso político, los derechos humanos admiten una variedad tan rica que se usan lo mismo para legitimar una rebelión o la ocupación de un inmueble público, que para tratar de validar la invasión contra algún país.
Cuando los derechos humanos son apropiados por ciertos grupos o poblaciones, y los interiorizan en sus formas de vida y de protesta, son discursos performativos que generan procesos identitarios. Y también vemos la utilización de los derechos humanos tanto en las relaciones internacionales, como entre los Estados, las organizaciones multilaterales y las organizaciones internacionales de la sociedad civil.
Hay múltiples formas en que los derechos humanos se expresan y se desarrollan, a la par que hay más de un discurso de DH. Por ello, si bien se requiere del análisis jurídico para comprenderlos, muchas de estas expresiones deben acompañarse con estudios desde la ciencia política, la sociología política, la sociología jurídica, la antropología jurídica y las relaciones internacionales, entre otros. Desde esta comprensión multidisciplinaria y ambigua de los derechos humanos es que se ha gestado este libro.
La maestría de la Flacso México mencionada arriba tiene un perfil profesionalizante; más que formar académicos o investigadores, su objetivo es dotar de herramientas analíticas a las personas que ya se dedican a los derechos humanos en distintos lugares: en órganos desconcentrados, descentralizados o autónomos relacionados con los DH, como los consejos para prevenir la discriminación, las comisiones federal y locales de DH, los institutos de garantía y protección de ciertos derechos (el INE para los derechos políticos, o el INAI para el derecho de acceso a la información); en los poderes judiciales federal y locales; en las cámaras legislativas federales o locales, y en algunas de las comisiones de estos poderes; en las diversas oficinas del Ejecutivo federal, local o municipal y, por supuesto, en las organizaciones no gubernamentales. Este perfil profesionalizante nos ayuda a pensar y operacionalizar uno de los principales objetivos del libro: buscar la transformación política y social. A eso nos referimos cuando lo llamamos “Los derechos en acción”, la acción de los derechos tiene una vocación transformadora, la de modificar las condiciones de opresión que funcionan como patrones de las violaciones a los derechos humanos.
Esta conjunción entre el uso de las ciencias sociales para pensar las problemáticas de DH y la elaboración de herramientas analíticas con objetivos profesionalizantes nos permitió descubrir que en la producción de aparatos analíticos para emprender estudios empíricos, los científicos sociales solemos utilizar el concepto de derechos humanos sin recurrir —al menos como mediación— al desarrollo que el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) ha hecho de las distintas obligaciones y principios. 3Es común la discrecionalidad en torno a lo que se entiende por derechos humanos, cómo se los aproxima y —en los ejercicios más cuantitativos— cómo se les mide.
Asimismo, observamos que las personas que tienen un acercamiento más jurídico a los DH poseen un mayor manejo del DIDH, pero, en términos descriptivos, no alcanzan el nivel de operacionalización para convertirlo en herramienta y categorías analíticas que sirvan como tamiz en sus actividades laborales cotidianas. El ejemplo más claro en este sentido es el de algunos jueces que citan largamente los artículos que integran diversos tratados internacionales en materia de DH, pero no logran “apropiarse” de los conceptos allí contenidos ni los convierten en categorías analíticas para evaluar el caso.
De ahí que el objetivo principal de este libro es generar una herramienta que permita implantar las normas de DH (tanto las que integran el DIDH, como las relativas al derecho local) para conducirlas a ser categorías analíticas. Esta operacionalización de las normas de los DH parte del uso práctico de los principios (universalidad, indivisibilidad e interdependencia) en la identificación y formulación de las obligaciones para aplicarlas a objetivos concretos; así como del desempaque de las obligaciones que se encuentran integradas en cada derecho. Cuando se desempaca un derecho en sus múltiples obligaciones y se le aplica a objetivos concretos por medio de la intermediación de los principios en materia de DH, lo que se hace es poner a los derechos en acción. En otras palabras, si Usted aprende con este texto a desempacar derechos en sus múltiples obligaciones, de hecho no solo pondrá a los derechos en acción, también habrá aprendido a construir estándares de derechos humanos . Más aún, si después de la lectura del libro adquiere una vocación transformadora por medio de los derechos, lo habremos convencido de la relevancia de poner a Los derechos en acción .
Читать дальше