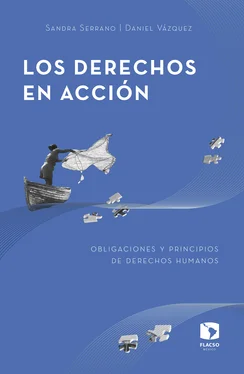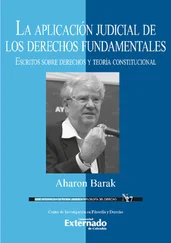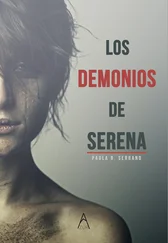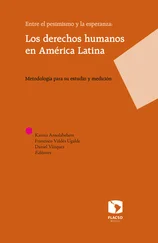Sintetizo algunas de las tesis teóricas que, a mi juicio, descansan detrás del libro comenzando con el concepto de los derechos humanos: a) una cosa es “el derecho ” ( the law ) y otra “un derecho subjetivo” (a right ); 7 b) los derechos subjetivos adquieren su significado en el ámbito del derecho ; c) no todos los derechos subjetivos son “derechos fundamentales”; d) pero todos los derechos fundamentales son derechos subjetivos; e) los derechos fundamentales y los “derechos humanos” son equivalentes; f) los derechos subjetivos son expectativas (a recibir prestaciones, o a que no se nos causen lesiones); g) dichas expectativas, para ser derechos subjetivos, deben estar jurídicamente sustentadas; h) los derechos humanos fundamentales suelen estar en las constituciones pero también pueden encontrarse en otros documentos (por ejemplo, en un tratado internacional o en una ley secundaria); i) como sostienen Serrano y Vázquez, pueden contener diversos subderechos.
Pero, desde una perspectiva más amplia e igualmente atinada y relevante, los derechos también son: a) reivindicaciones históricas; que b) expresan luchas sociales y batallas políticas; c) mediante las cuales se expresan gestas emancipadoras; d) que suelen provenir “desde abajo”, desde “los más débiles”, diría Ferrajoli; y e) se oponen a las circunstancias de privilegio que caracterizan a las sociedades abierta o hipócritamente autoritarias y excluyentes.
Si pensamos ahora en las garantías institucionales 8de los derechos, el elenco continúa con las siguiente premisas; i) la garantía de un derecho es la obligación que el ordenamiento impone a un sujeto determinado; j) esa obligación es el contenido del derecho; k) el sujeto obligado puede ser el Estado o un sujeto particular; l) en el caso de los derechos fundamentales el sujeto obligado suele ser —aunque no necesariamente es— el Estado; m) existen derechos sin garantías (lo que se traduce en una obligación para el legislador que debe crearlas); 9 n) los derechos pueden entrar en colisión con otros derechos o con otros principios relevantes del ordenamiento; o) cuando esto sucede es necesario echar mano de técnicas de interpretación y de argumentación jurídicas; p) los sujetos obligados en ocasiones incumplen su obligación; q) la labor de interpretar y velar por el cumplimiento de los derechos corresponde a los órganos garantes; r) estos órganos constituyen las “garantías secundarias” de los derechos y vigilan a los sujetos obligados; s) los jueces son los órganos garantes en última instancia.
Podría objetarse que —sobre todo esta última parte referida a las garantías— se trata de una construcción teórica proveniente del ámbito jurídico y que, en esa medida, simplifica las cosas ignorando que los derechos humanos son constructos sociales con implicaciones políticas y económicas (que es el principal recordatorio que Vázquez y Serrano subrayan desde el inicio de su trabajo). Sin embargo, si se observa con atención, el sentido de esas premisas trasciende el ámbito del derecho e incide en otras dimensiones. Sobre todo si consideramos las tesis relacionadas con la dimensión histórica y política de los derechos porque nos recuerdan que, aunque estos se encuentren recogidos en normas, son obligaciones para el Estado que requieren de garantías institucionales y conservan su carácter multidimensional. Esta es una conclusión ineludible porque, para convertirse en realidades, los derechos demandan acciones complejas que trascienden al Estado e involucran a la sociedad. Acá encuentran cabida, por ejemplo, principios del contenido mínimo, la no regresividad y el máximo uso de recursos disponibles que los autores analizan en el capítulo IV del volumen. Pero también la tesis de las garantías terciarias de los derechos que aluden a la lucha social como instrumento para hacerlos efectivos.
De hecho, creo que el texto de Serrano y Vázquez se despliega, sobre todo, en esta dirección. Por eso ubican la lupa de sus reflexiones más allá de las normas y los jueces y miran a los legisladores, a las políticas públicas a cargo del gobierno, pero también a los particulares para identificar las dinámicas que permiten operacionalizar de manera efectiva a los derechos. Para ello echan mano de un apartado bibliográfico riguroso y extenso que, entre otras virtudes, demuestra que la teoría en materia de derechos fundamentales se ha desarrollado mucho en los últimos años y que los autores y autoras “que cuentan” pertenecen a diversas escuelas, tienen diferentes ideologías y provienen de diferentes latitudes.
De hecho, para mí, el valor principal de este libro reside en recordarnos que los derechos están articulados en estas dimensiones complejas que, para pasar desde la abstracción teórica hasta la eficacia práctica, exigen una mediación normativa, política y social igualmente compleja pero ineludiblemente necesaria. Al hacer énfasis en la dimensión de las obligaciones, deberes y principios sin las cuales los derechos carecen de eficacia, Serrano y Vázquez llaman nuestra atención sobre la existencia de puertas de salida prácticas para poner a los derechos en acción.
Con ello no pulverizan la teoría —de hecho ellos hacen teoría jurídica—, pero sí la conectan con la realidad. Por ello el ensayo es rico en casos, ejemplos y dilemas prácticos.
La ignorancia de lo que son los derechos, de cuál es su importancia, y de cómo deben protegerse, en contubernio con la oposición ideológica abierta por parte de algunos actores sociales relevantes (líderes de opinión, intelectuales, juristas), son factores que desfondan a las democracias constitucionales. Se trata de enemigos silenciosos de la agenda de los derechos y de sus garantías que generan contextos proclives a las regresiones autoritarias. Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, es importante tomar en consideración también los factores culturales que definen las coordenadas axiológicas dominantes. Después de todo, las sociedades políticas tienen una moral positiva que interactúa con la moral individual de los miembros que las componen. 10
Ambos tipos de moral —positiva e individual— son contingentes y están históricamente determinadas por lo que inciden una sobre las otras y se redefinen de manera recíproca y simultánea. Si los principios y valores concretos que dotan de contenido a los derechos humanos (autonomía, dignidad, libertad, igualdad, básicamente) forman parte de la moral positiva de la sociedad, es muy probable que también formen parte del acervo axiológico de muchas personas, y lo mismo vale en la dirección opuesta: si las personas hacen suya y promueven la agenda de los derechos, seguramente esta se afirmará como un punto de referencia moral compartido. Pero lo contrario también es posible y, por desgracia, frecuente. La ignorancia o el abierto desprecio hacia los principios y valores que se articulan en clave de derechos suelen colonizar, devaluándola, la moral positiva de muchas sociedades, y en ese proceso inciden y se refuerzan las morales individuales.
La reflexión viene al caso porque no me parece exagerado sostener que, actualmente en México, al menos en el ámbito de la comunidad jurídica, se encuentra en disputa la moral positiva de la sociedad mexicana en torno a los derechos humanos o fundamentales. Por un lado existen voces —como las de Sandra Serrano y Daniel Vázquez— que subrayan la importancia de las nuevas normas constitucionales y su potencial transformador y, en contrapartida, otros actores relevantes minimizan los cambios, promueven reformas regresivas, o proponen interpretaciones restrictivas. A continuación intercalaré las voces de algunos abogados, juristas y jueces constitucionales que ofrecen un fresco de esta discusión.
Читать дальше