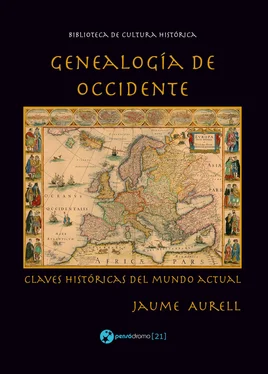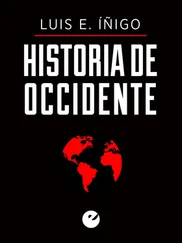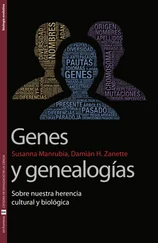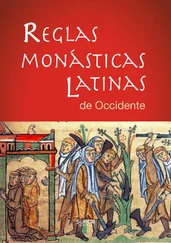De hecho, el encuentro entre el pensamiento griego y la fe bíblica ya se había constatado en el Antiguo Testamento, cuyos libros sapienciales tienen una fuerte impronta helenista. La iglesia tardoantigua no hizo más que desarrollar ulteriormente un encuentro intercultural que se hallaba anclado en el núcleo de la fe bíblica. Las grandes decisiones de los concilios de la Antigüedad (Nicea, Constantinopla, Calcedonia), que cristalizaron en las fórmulas verbales de la fijación de los dogmas, no redujeron la fe a teoría filosófica, ni tergiversaron la teoría filosófica para adaptarla a la fe, ni la limitaron a una interpretación puramente simbólica y mitológica, tan al uso en aquellos tiempos. Más bien la dotaron de todo el realismo posible, a través de la construcción de una primera síntesis entre la revelación recibida por la tradición bíblica y la predicación de Cristo, por un lado, y el pensamiento racional de procedencia helenística, por otro. Esa combinación se percibe perfectamente a través del uso y la adaptación de algunos conceptos filosóficos esenciales en la filosofía griega, que aparecen de modo explícito en todas las confesiones y formulaciones dogmáticas, tales como: naturaleza , persona , esencia o substancia .
Sin esa primera fusión entre tradición helenística y verdad revelada, no hubiéramos conocido ni la escolástica medieval ni el pensamiento ilustrado, y el pensamiento occidental se hubiera escorado muy probablemente hacia un racionalismo radical (ese racionalismo «que provoca sueños» y que engendró monstruos como el nazismo o el estalinismo) o hacia un misticismo abstracto de sabor orientalista. El cristianismo, incapaz de verbalizar las verdades de contenido dogmático y de organizarse institucionalmente para preservar esa tradición, se hubiera mimetizado, finalmente, con las religiones místicas de Asia como el hinduismo, el confucionismo y el budismo, con su renuncia a la dogmática y su exigua institucionalización, o con el humanismo ilustrado secularizado de Occidente.
Pero además de estos frutos en el decurso de la historia del pensamiento de Occidente, los efectos del cristianismo se hicieron notar también en la vida social. La esclavitud era contraria a las creencias cristianas. Aunque no encontramos una condena explícita de la esclavitud ni en la predicación de Jesús ni en los escritos de sus primeros discípulos, es obvio que ya se sientan las bases teóricas y prácticas para su abolición. Hacia el año 60, Pablo escribe a uno de sus discípulos, Filemón, para devolverle a un esclavo evadido llamado Onésimo. En esa carta Pablo antepone la exhortación pastoral a la imposición autoritaria y lo hace «en nombre de la caridad», es decir, con el argumento de la caridad en lugar del argumento de la justicia. Pablo podría haber retenido o liberado a Onésimo, pero no ha querido hacer nada «sin tu consentimiento, para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria». Es decir, el ejercicio de la libertad se une a la práctica de la caridad para tomar una decisión respecto al futuro del esclavo Onésimo. Finalmente, Pablo exhorta a Filemón a que recupere a Onésimo «para siempre, no ya como siervo, sino más que siervo, como hermano muy amado». No conocemos el efecto que la carta de Pablo tuvo sobre el corazón de Filemón, pero expresa bien cuál era la actitud de los cristianos respecto al espinoso tema de la esclavitud. Además, no pocos de esos esclavos, como lo atestigua esa carta paulina, eran aceptados también en el cristianismo con los mismos derechos y deberes que los demás fieles.
La esclavitud no se abolió formalmente hasta el siglo XIX, gracias a la valerosa actuación de algunos audaces parlamentarios ingleses, como bien se refleja en la película Amazing Grace . Pero el influjo del cristianismo fue tan grande que la esclavitud dejó de ser una realidad masivamente reconocida y practicada a partir del siglo V. Sin duda, otros factores contribuyeron a su efectiva desaparición, como el predominio de la organización familiar y tribal en los pueblos germánicos, así como la progresiva introducción de una estructura social y económica diferente, pero el argumento del amor y de la igualdad de los individuos ante Dios fue mucho más efectivo a largo plazo que cualquier otro factor. En todo caso, la lucha por su abolición no fue sencilla. Hubo épocas históricas en la que la esclavitud volvió a emerger con fuerza, y precisamente promovida por sistemas políticos (como en los imperios español, portugués y británico modernos) supuestamente cristianos. Pero la esclavitud como «sistema» fue sustituida en los siglos medievales por los vínculos feudo-vasalláticos y en la Edad Contemporánea por los contratos laborales. Todos estos sistemas —el esclavista, el feudal y el capitalista— pueden degenerar en prácticas radicalmente injustas, e incluso es fácil reconocer improntas de esclavitud y feudalismo en determinadas prácticas contractuales de empresas en la actualidad —como la trata de blancas, el trabajo de niños o los abusivos contratos laborales de ciertos países sin cobertura legal para los trabajadores—. Por ello, lo importante no es solo el «tipo» de sistema o la «estructura» social, económica y jurídica imperante (que deberá adaptarse lo mejor posible a su época y, por tanto, cambiará necesariamente con el tiempo), sino la convicción de que las personas deben ser tratadas con la dignidad que se merecen, y procurar que las leyes y las prácticas se adapten cada vez mejor a esa realidad.
Desde que el apóstol Pedro fue martirizado en Roma, sus sucesores en la sede romana fueron heredando el título de Sumos Pontífices, una nomenclatura importada del mundo civil. Otras grandes ciudades de la Antigüedad, como Constantinopla, Jerusalén, Alejandría y Antioquía de Siria, recibieron junto a Roma el título de metropolitanas, y sus obispos recibieron el título de Patriarcas. Pero Roma preservó su primacía respecto a las demás, y su obispo, conocido también como el Papa, fue dotado de una jurisdicción universal. Esto no generó ninguna controversia especial hasta el siglo IV, pues la supremacía universal de la sede romana en lo religioso era proporcional a su condición de capital política, militar, económica y cultural del mundo conocido. Pero a medida que el imperio occidental fue decayendo y finalmente desapareció, Roma pasó a ser una potencia de segundo y tercer orden. Entonces, otras ciudades, encabezadas por Constantinopla, una vez conseguida su supremacía política, lucharon también por conseguir su supremacía eclesiástica. Los caminos de Roma y Constantinopla se fueron diversificando política, cultural y religiosamente, constituyéndose como los dos «legados divergentes» de la tradición romana. Al poco tiempo, surgió también un tercer gran frente de divergencia, emergido inesperadamente de las tierras de Arabia hacia el siglo VII: el islam. Carlomagno, Justiniano y Mahoma representan cada una de estas tres tradiciones divergentes, cuya división identificamos hoy perfectamente como el Occidente católico-protestante, Oriente ortodoxo y el islam.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.