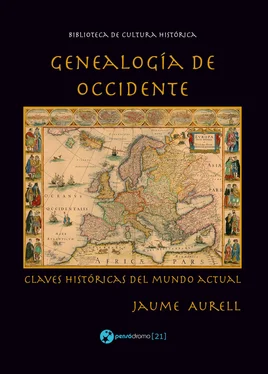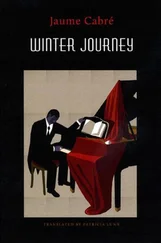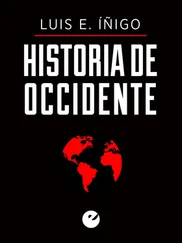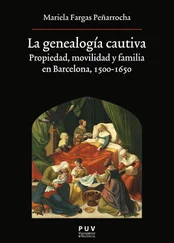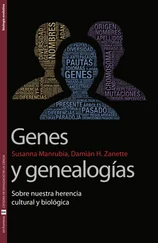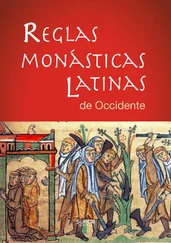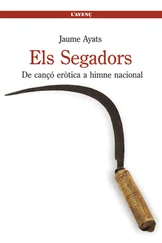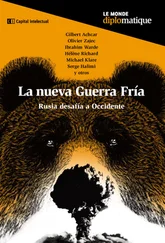Junto a este trepidante proceso de evangelización, materializado en la recepción de un bautismo cristiano más que en la pureza de una determinada raza, junto con la consolidación institucional de la Iglesia, el cristianismo inició también una actividad de fijación de la tradición , tal como había hecho en su momento el judaísmo. Esto se llevó a cabo a través de una narración escrita de los hechos sucedidos (los cuatro evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles), de la exposición sistemática de las verdades que era necesario creer y practicar (las epístolas de san Pablo y de otros apóstoles) para recibir el bautismo cristiano. Todos estos libros se fueron agrupando en siglos posteriores en un corpus conocido como el Nuevo Testamento, cuya función era hacer patente lo que estaba latente en el Antiguo Testamento, gracias a la iluminación de Dios revelado en su hijo Jesucristo. La revelación divina y la tradición apostólica son dos de los conceptos claves del cristianismo.
El cristianismo predicaba la prevalencia del amor frente al odio, así como el reconocimiento de la misma dignidad de todas las personas más allá de cualquier categoría política, social o económica. Estas fueron sin duda dos novedades sustanciales respecto a lo conocido y practicado hasta entonces por la humanidad. Además, el Dios-Justiciero de los judíos ( Yhwh : Yahvé) o los dioses ausentes de los paganos, se convirtieron en el Dios-Padre y próximo de los cristianos. Esto suponía también una verdadera revolución, puesto que todas las civilizaciones de la Antigüedad, desde Egipto a Persia y Mesopotamia, habían fundado sus respectivas religiones en la creencia de un dios o unos dioses cuya existencia ni siquiera rozaba los avatares de la existencia humana. Las únicas excepciones habían sido el politeísmo griego (cuyos dioses tenían tantas pasiones que se habían asimilado, de hecho, a los hombres) y el monoteísmo hebreo, cuyo Dios, a diferencia de las civilizaciones vecinas, ya se consideraba como algo propio, pero podía llegar a ser temible y terrorífico. La audacia de la fe cristiana se basaba en la convicción de que Dios había venido a habitar entre los hombres, abajándose infinitamente para asumir la condición humana y poder experimentar por tanto sus propias limitaciones y sufrimientos. Jesucristo, Dios y hombre, no solo dio testimonio de la verdad, sino que también podía tomarse como modelo de actuación. Esto no solo contrastaba radicalmente con todas las religiones del pasado, sino también con las del futuro que, como el islamismo, enfatizaron el hecho de la realidad de la justicia y de la dominación de Dios más que la de su misericordia y amor.
Alrededor del año 60, se produjo la primera de las crueles persecuciones que sufrieron los cristianos durante los tres primeros siglos de su existencia. La chispa prendió cuando Nerón atribuyó falsamente a los cristianos un gran incendio propagado con fiereza por la ciudad de Roma. Enseguida se sucedieron otras persecuciones, de duración y virulencia diversa, promovidas por los emperadores bien por una motivación religiosa —pues los cristianos se negaban a adorar las imágenes del emperador romano— bien por una motivación política —puesto que los cristianos eran vistos también como posibles competidores de la autoridad del soberano romano—. Pero, en todo caso, soportaban todos los tormentos con un valor nunca visto hasta entonces y se sentían ufanos de ser testigos de su fe. La palabra mártir viene precisamente de testigo . Esos testigos que dieron su vida por la Iglesia eran considerados inmediatamente los santos de la nueva religión, dignos de ser imitados y alabados.
Las persecuciones contra los cristianos se alargaron hasta principios del siglo IV. Aun reconociendo su extraordinaria crueldad y su radical injusticia, no hay que pensar que la Iglesia estuvo en permanente estado de clandestinidad y peligro inminente durante los tres primeros siglos de su existencia. Se alternaron los momentos de violenta persecución con los de serena vivencia de lo cotidiano. Hubo emperadores muy beligerantes y sanguinarios como Nerón y Diocleciano, pero otros más apacibles o simplemente tolerantes con los cristianos. Finalmente, Constantino decidió otorgar la libertad de culto a los cristianos con el Edicto de Milán en el año 313. Él mismo se bautizó al final de su vida. Pero esta aprobación tuvo una dolorosa contrapartida: la instrumentalización del cristianismo para fines políticos. Esta tendencia, iniciada por Constantino, se agravó a partir del año 381, cuando Teodosio reconoció al cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces se planteó con toda su crudeza un problema que sería una constante (y lo sigue siendo) a lo largo de la historia: las relaciones entre el ámbito temporal (representado por el soberano) y el ámbito espiritual (materializado en la figura del Papa y los obispos).
Aunque la doctrina de Cristo estaba bastante clara («dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios») el caso es que la casuística era tan enorme que no siempre era sencillo acertar con la actuación prudente y adecuada en este complejo ámbito. En el mismo siglo IV, se pasó del cesaropapismo que implicó que Constantino se presentara como presidente ante los obispos reunidos ecuménicamente en el Concilio de Nicea (325) al clericalismo que llevó a Ambrosio, obispo de Milán, a humillar públicamente al emperador Teodosio, obligándole a arrodillarse en su presencia para mostrar públicamente su arrepentimiento tras haber sofocado violentamente una sedición del pueblo de Tesalónica (390). Entre uno y otro extremo, el estado y la Iglesia fueron encontrando un punto medio, hasta llegar al acuerdo de las investiduras muchos siglos después, gracias al concordato de Worms del año 1122.
Ya en la época tardoantigua, aproximadamente entre los siglos III y V, se produjo un fenómeno intelectual de primera magnitud, que podríamos denominar «la segunda ilustración», después de la griega. En sus primeros siglos de existencia, los pensadores cristianos tuvieron que evitar caer en dos extremos. Por un lado, debían sortear un excesivo espiritualismo de forma gnóstica (una especie de «helenización aguda del cristianismo») que les hubiera llevado a un apartamiento radical del mundo y dejaría a su doctrina sin ninguna base racional que le sustentara. Por el otro, debían evitar un excesivo mimetismo con el mundo, que hubiera asimilado a la religión cristiana con cualquiera de las otras religiones paganas que se habían desarrollado en las civilizaciones antiguas. Ambas formas de helenización hubieran llevado al cristianismo al mismo callejón sin salida: la secularización.
Pero los pensadores cristianos de los primeros siglos, conocidos en su sentido más amplio como los Padres de la Iglesia, no se refugiaron ni en la sinagoga judía ni en los templos paganos. Aunque ambas instituciones concordaran con lo políticamente correcto de su tiempo, su mimetismo con el cristianismo hubiera volatilizado de hecho lo específico de la nueva religión. Hasta la misma materialidad de sus construcciones confirmó esta elección: los primeros templos cristianos fueron una transposición exacta de la estructura arquitectónica de la basílica romana, uno de los edificios civiles más reconocibles, y desde luego de naturaleza muy diferente a las sinagogas o los templos. Esta adopción no fue solo formal, sino también funcional, puesto que se trataba de la transposición de una construcción comercial y jurídica a una construcción sacra. Esta es quizás la mejor materialización de lo que realizaron los Padres de la Iglesia con sus escritos: intentar conjugar lo mejor de la herencia racional recibida por la filosofía griega con las verdades reveladas en las Escrituras.
Читать дальше