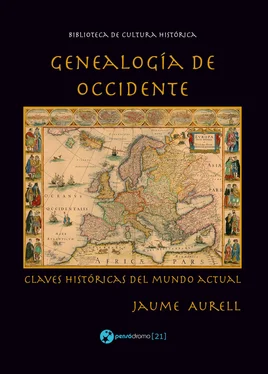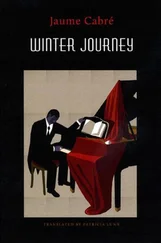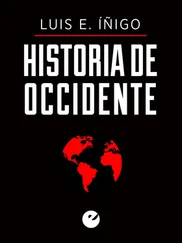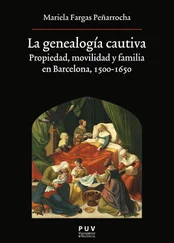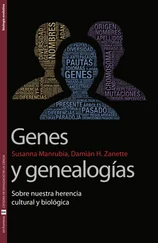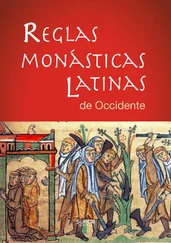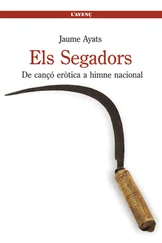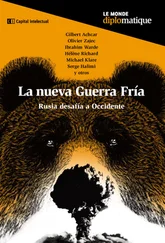Toda esta labor de unificación cultural de las tierras del contorno del Mediterráneo nos conduce al concepto de romanización. Hoy día asimilamos este concepto al de civilización, ya que romanización y civilización eran las dos caras de una misma moneda en la expansión romana. A diferencia de sus antecesores egipcios, babilónicos, persas y macedonios, los romanos no pretendieron construir un imperio único donde todas las personas gozaran de los mismos derechos. Prefirieron convertir los territorios conquistados en provincias, a las que se les permitía conservar sus costumbres, su religión, sus tradiciones, su cultura y su idioma, pero que debían respetar a su vez a las autoridades romanas, someterse a sus tropas, pagar costosos impuestos y asumir una organización basada en el modelo urbano. Al principio, los habitantes de los territorios ocupados detestaban las costumbres, la lengua y las tradiciones de sus conquistadores, pero, poco a poco, se dejaban seducir por las nuevas formas de vida civilizadas introducidas por los romanos que iban incorporando a su propia existencia cotidiana. Así, junto a la conquista militar y el sometimiento político, se iba verificando un proceso civilizador casi imperceptible pero muy profundamente asimilado. El genio práctico romano se imponía de modo natural cuando los indígenas empezaban a gozar de cómodas vías de comunicación, de edificios públicos de entretenimiento, de espectáculos deportivos, de conducciones de agua corriente, de termas y hasta de templos paganos donde dirigir su religiosidad natural. De este modo, aunque solo fuera por razones prácticas, el latín fue convirtiéndose en una lengua franca, como lo es hoy día el inglés.
Roma basó la longevidad de su dominación en una estrategia sucesiva, que se repetía indefectiblemente en cada proceso expansivo: primero, conquista militar; después asentamiento institucional y administrativo, lo que garantizaba la estabilidad política; finalmente, un proceso civilizador que conocemos como «romanización». La novedad de este esquema es que cuando la romanización se hacía efectiva en una provincia, ya no era estrictamente el mantenimiento de un «orden excepcional». Esto liberaba energías para conducir a las fuerzas militares a otros frentes de expansión o focos de tensión, cada vez más localizados en el limes del este, amenazado por el vigor de los nuevos pueblos germánicos. Esta estrategia hizo grande a los romanos, puesto que la mayor parte de los imperios surgidos a lo largo de la historia han tenido que contentarse con una presencia militar y un orden policial de control que, cuando desaparecían o se debilitaban, provocaban la subversión de los autóctonos, y el imperio se venía abajo en poco tiempo. Ciertamente los imperios modernos han buscado alternativas, o han tratado de aplicar su romanización: evangelizadora en el Imperio español, comercial en el británico, revolucionaria en el napoleónico y comunista en el soviético. Todos los imperios han necesitado de su romanización para legitimar, justificar y consolidar su expansión territorial y su control político. Pero a estas alturas resulta todavía complejo encontrar un imperio donde la implantación cultural haya sido tan eficaz y de tanta duración como en el romano. Por este motivo Roma nos sigue produciendo tanta fascinación.
Examinados todos estos valores, podemos enumerar ya el legado que Roma dejó a la posteridad. En lo político, Roma experimentó las tres formas de gobierno (monarquía, república e imperio) que serían fuente de inspiración continua para las civilizaciones futuras. En lo administrativo, consiguió una extraordinaria racionalización en el equilibrio entre centro y periferia, que le permitió consolidar sus conquistas con la implantación inmediata de un sistema de gobierno eficaz. En lo económico, construyó un primer ámbito económico global, el Mediterráneo, en el que una aparente frontera natural (el mar) se convirtió en un rico espacio de intercambio no solo de productos materiales sino también de ideas. En lo jurídico, diseñó una legislación y un sistema penal imperecedero, tan eficaz y preciso que sigue siendo fuente de estudio y admiración por los juristas contemporáneos. En lo cultural, basó su expansión territorial no solo en la supremacía militar sino también en unos valores de civilización que llevaba inherente la imposición de una misma lengua (el latín) y de una misma religión (el paganismo y después el cristianismo) lo que le posibilitó una larga duración. Finalmente, desarrolló una primera sociedad tecnológica, caracterizada por un plan racionalizado de obras públicas y de la construcción de unas vías de comunicación que garantizaron la rapidez de la mensajería, la seguridad de los viajantes, el fomento del comercio y el intercambio de ideas.
Todos los territorios ocupados por los romanos acogieron con mayor o menor entusiasmo estos valores, pero finalmente asimilaron su lengua, su ordenamiento jurídico y, hacia el final del imperio, su religión oficial. Más tarde, cuando los reinos germánicos se fueron asentando en los antiguos territorios del imperio, mantuvieron por lo general los valores básicos romanos. Henri Pirenne demostró, en su bello libro Mahoma y Carlomagno , que la verdadera ruptura de los valores romanos no llegó con las invasiones germánicas, sino con la expansión islámica. Esto ha dado lugar a un intenso debate sobre la durabilidad de los valores de unos y otros, romanos o germánicos, en Occidente. ¿De quién recibió el feudalismo Occidente? ¿Quién le proporcionó su base jurídica? ¿No eran las monarquías europeas una resonancia de las germánicas más que una herencia propiamente romana? La discusión se confinó al principio a los límites del marco académico, pero pronto sobrepasó su umbral para adentrarse en el ámbito público, pues lo que se barajaba era algo más que una cuestión puramente erudita. La poderosa ciencia histórica alemana decimonónica optó lógicamente por el germanismo, tratando al mismo tiempo de desprestigiar la tradición romana, supuestamente identificada con el pontificado romano. El tiempo fue poniendo las cosas en su sitio, y los especialistas están por lo general de acuerdo que el romanismo prevaleció sobre el germanismo. Pero este debate ha quedado como un ejemplo modélico de cómo el intento de legitimar una realidad (política, cultural, religiosa) del presente, puede distorsionar completamente la adquisición de una visión objetiva del pasado.
Pero, por encima de este debate entre romanismo y germanismo, una cuestión de mucha mayor entidad se fue imponiendo en los largos siglos de decadencia romana: la disyuntiva entre paganismo y cristianismo. La figura clave de este proceso fue Constantino. Su conversión a principios del siglo IV implicó de hecho la asunción del cristianismo como religión oficial por parte del Imperio romano, y el abandono del paganismo. Pero, como suele suceder, las cosas no fueron tan sencillas como parecen. El propio Constantino, convencido de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, y quizás estimulado también por una genuina conversión espiritual, decidió poner fin a las persecuciones y asumir el cristianismo como religión oficial del imperio, pero tratando de armonizar la nueva religión con los antiguos cultos paganos. El genio de sus colaboradores construyó un relato, la historia de su conversión, que refleja expresivamente su intención de compaginar las dos religiones. En esa historia se cuenta que Constantino vio inscrita sobre el sol una cruz, y esto le llevó a la victoria sobre su opositor Majencio en Puente Milvio y a su propia conversión. El solapamiento de los dos símbolos esenciales de cada una de las religiones (el sol para los paganos; la cruz para los cristianos), es una plasmación muy gráfica y eficaz de su deseo de hacerlas compatibles, para contentar a todo el pueblo. Pero, en todo caso, la audaz decisión de Constantino de legalizar al cristianismo permitió a los cristianos salir de la clandestinidad y ensamblar la capital de la potencia mundial con la cabeza de una religión que había sido fundada por un carpintero judío cuatro siglos antes. ¿Cómo había sucedido esto?
Читать дальше