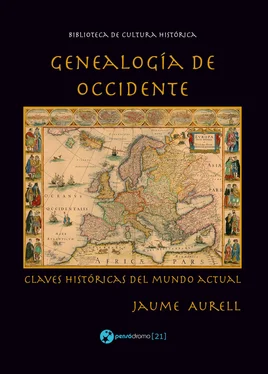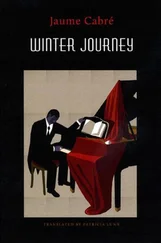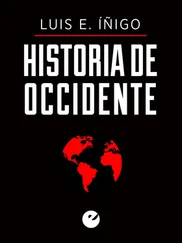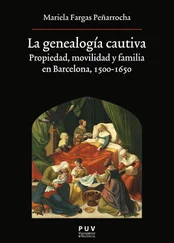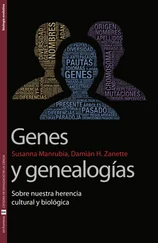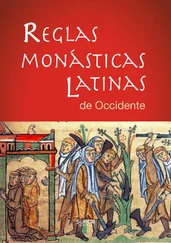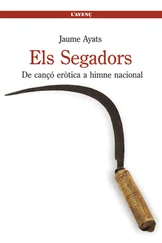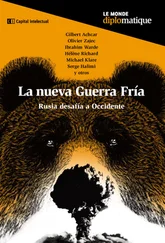Su predicación se centró en avivar las conciencias, en aumentar el fervor espiritual y en fomentar la práctica de una caridad universal, pero no en tomar partido sobre determinadas soluciones políticas, sociales o económicas. Un hecho tremendamente significativo es que ni siquiera se molestó en denunciar el sistema social dominante, la esclavitud. Al menos, no aparece ni una sola mención a este asunto en los evangelios, salvo el momento en el que pide a los esclavos que respetaran a sus amos, y a los amos que respetaran a sus esclavos y les tuvieran verdadera estima. No apareció ante sus contemporáneos, por tanto, como un revolucionario ni como un contrarrevolucionario, ni como un personaje que pretendiera subvertir el orden establecido, aunque realmente estaba llevando a cabo la revolución más profunda de la historia. La esclavitud, como tantas otras costumbres deleznables de la Antigüedad, cayó precisamente cuando el espíritu de fraternidad y amor predicado por Jesús caló de tal modo en la sociedad europea que la situación no se pudo sostener más, y se buscaron alternativas a ese sistema injusto.
En todo caso, después del largo proceso, Poncio Pilato no creyó la versión de los líderes judíos, pero temió un recrudecimiento de los desórdenes, ya que se trataba de un pueblo particularmente inquieto a causa del carácter tan específico de su religión, tan diferente al eclecticismo del paganismo romano. Los judíos pidieron que la sangre de ese condenado cayera sobre ellos y sobre sus hijos, cosa que en pocos decenios se transformó en una profecía literal, atendiendo a la brutalidad con que los romanos les trataron poco después. Al final, Pilato se lavó literalmente las manos sobre el asunto, en presencia de todo el pueblo, y mandó ajusticiar a Jesús con el más cruel de los suplicios, la crucifixión. Esta muerte, en la que los ajusticiados agonizaban lentamente por asfixia tras largas horas de tormentos físicos, estaba reservada a homicidas y delincuentes que no eran ciudadanos de Roma, y era practicada especialmente en las provincias para acrecentar el valor ejemplar de la condena. La sentencia fue ejecutada, y Jesús murió en uno de los promontorios cercanos a Jerusalén, llamado Gólgota («lugar de la calavera»), con el testimonio de una muchedumbre en gran medida alborozada. Solo había quedado a su lado su madre María, un pequeño grupo de mujeres que le habían asistido con sus bienes y el discípulo Juan. Ellos asistieron anonadados al suplicio y pudieron dar cuenta después de lo que habían visto y oído. La mayor parte de sus discípulos, gente humilde dedicada a las tareas de la pesca, habían huido despavoridos del lugar por temor a las represalias de los judíos o de los romanos.
Lo extraño de este acontecimiento es que unos días después de su muerte desapareció el cuerpo de Jesús, a pesar de las fuertes medidas de seguridad autorizadas por Pilato ante el requerimiento de los judíos. Corrieron dos versiones: que los discípulos habían robado su cuerpo o que Jesús había resucitado y muchos lo habían visto antes de ascender a los Cielos. La primera versión se desvaneció pronto, puesto que esos mismos discípulos, que días antes habían huido aterrorizados y amilanados, predicaban ahora la doctrina del resucitado con una enorme energía en los aledaños del templo de Jerusalén. Habiendo superado misteriosamente el miedo atroz a las autoridades judías y romanas que les habían hecho huir semanas antes del lugar de la crucifixión, basaban ahora toda su predicación en el hecho histórico de la resurrección de Jesús, a quien ya reconocían como Dios y por tanto podrían referirse a Él como Jesucristo. San Pablo, que no se contaba entre esos primeros testigos, pero a quien el Resucitado se le apareció unos ocho años después, expresa bien esta convicción en una carta a un grupo de los primeros fieles cristianos: «si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (Primera Carta a los Corintios, 15: 17).
Fundados en esa creencia firme en la resurrección de Jesús, y en las verdades que habían recibido directamente de su Maestro, y dispuestos a dar su vida por la nueva fe que predicaban, los seguidores de Cristo iniciaron su expansión. Empezaron a ser llamados «cristianos» en Antioquía de Siria, puesto que ahí empezaron a ser una multitud. Su predicación comenzó en Jerusalén y se extendió por toda la región de Palestina. Hacia el año 61, año del primer proceso de Pablo en Roma, ya había cristianos en las ciudades más prósperas de Siria, Asia Menor, Grecia, Macedonia e Italia. La cristianización cuajó primero en las ciudades, más que en el ámbito rural. Quizás por eso a los habitantes del campo ( pagus ) se les empezó a llamar «paganos», atendiendo a su tardía cristianización. Es una ironía de la historia que la cristianización de la Antigüedad se iniciara en las ciudades y que la descristianización y secularización de la Modernidad diera también comienzo en las ciudades. El campo tiene siempre una mayor inercia al preservar los valores y las tradiciones, sean del tipo que sean. También resulta obvio que los primeros cristianos supieron aprovechar hábilmente el entramado de las vías de comunicación marítimas y terrestres establecido por los romanos.
Esta primera expansión del cristianismo, entre los años treinta y sesenta, es narrada de modo admirablemente sencillo en los Hechos de los Apóstoles. Su autor, Lucas, un médico quien también escribió uno de los cuatro evangelios donde se narra la vida de Jesús, utiliza un estilo que todos los historiadores deberíamos aprender: objetivo, conciso, expresivo, narrativo. Su prosa histórica es extraordinariamente precisa cuando es necesario (su larga descripción de uno de los naufragios de san Pablo ha sido una fuente única para el conocimiento del funcionamiento de la navegación en la Antigüedad), tiene siempre mucho cuidado en la exactitud cronológica, introduce diálogos cuando son convenientes y muestra una notable sobriedad en la narración de los acontecimientos.
Una figura clave en esta expansión es san Pablo. Judío por religión, ciudadano romano por nacimiento y helenista por cultura, su propio itinerario refleja con bastante exactitud la evolución del cristianismo en esas primeras décadas, en las que se nutrió en primer lugar de los judíos observantes (el propio Pablo había sido educado por Gamaliel, un célebre fariseo, doctor de la Ley y miembro del Sanedrín en Jerusalén) pero se fue dirigiendo progresiva y mayoritariamente a los «gentiles», es decir, a quienes no formaban parte del pueblo elegido de Israel. Algunos de los primeros cristianos, entre ellos algunos de los doce Apóstoles, estaban persuadidos de que el mensaje de Jesucristo debía restringirse al pueblo elegido de los judíos, y por tanto no podían concebir que se dirigiera también a los gentiles. La Iglesia pareció debatirse entre la vida y la muerte ante aquella trascendental resolución. Este tema fue causa del primer gran desencuentro entre los grandes pilares de la Iglesia de aquellos primeros tiempos (Pedro, Santiago, Juan y Pablo), pero finalmente se pusieron de acuerdo en el que se ha denominado el primer concilio de la Iglesia, celebrado hacia el año 50 en Jerusalén, y decidieron que el cristianismo debía sobrepasar los estrechos lindes que lo confinaban al judaísmo, convirtiéndolo en una religión universal. El Antiguo Testamento se leyó bajo esta nueva perspectiva, y muchas de sus profecías recobraron entonces todo su sentido. El cristianismo dejó de ser exclusivo de una única raza (la hebrea) para convertirse en una religión multiétnica, lo que le permitió también acceder a las cultas élites helenísticas que poblaban Asia Menor, Grecia y Macedonia. San Pablo conocía el griego, lo que, junto a la cuidada elección de algunos colaboradores helenizados como Timoteo, contribuyó en gran medida a que la expansión del evangelio no se restringiera ni a un determinado nivel cultural (ya que fueron cristianizados tanto cultos como ignorantes, tanto letrados como iletrados) ni a un específico nivel social (pues también fueron cristianizados ricos y pobres, terratenientes y campesinos, señores y esclavos).
Читать дальше