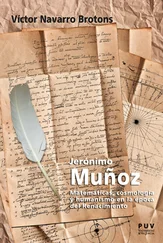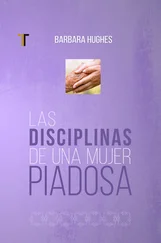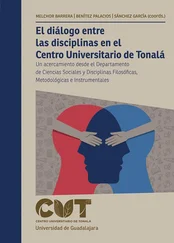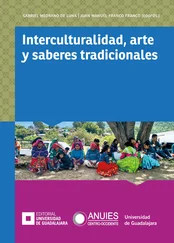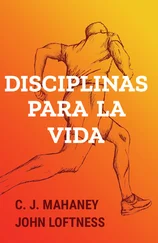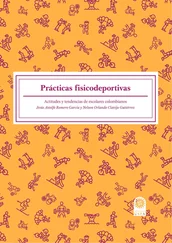En el reinado de Felipe II y a partir de la Contrarreforma, el control ideológico y la represión de la libertad de pensamiento comenzó a pesar muy negativamente en el desarrollo de la ciencia y la filosofía. No hace falta recordar la pragmática de Felipe II prohibiendo a los españoles estudiar o enseñar en el extranjero, que dificultó considerablemente la comunicación con el resto de Europa a los intelectuales españoles. Pero, por otra parte, como han puesto de relieve López Piñero, David Goodman y otros diversos autores, también en esta época se dio un impulso notable a determinadas actividades científico-técnicas, en relación con los intereses del estado y de la monarquía. Todo ello ha llevado a algunos historiadores a señalar que fue precisamente el carácter excesivamente utilitario y pragmático de la promoción de la actividad científico-técnica, aislada del pensamiento especulativo, y sometido este a un severo control, lo que marcó sus límites y dificultades para desarrollarse creativamente y asimilar las nuevas corrientes de pensamiento. 13
En conjunto, las realizaciones españolas (en España o por autores afincados en este país) en el siglo XVI en campos como la geografía, la cartografía, el magnetismo terrestre, la astronomía (sobre todo, pero no únicamente, en relación con la náutica) o la historia natural fueron muy notables, y aunque en muchas ocasiones el secreto impuesto por el gobierno limitó su difusión, no la impidió, y por diversos cauces entraron a formar parte del patrimonio europeo del saber. También fueron notables las contribuciones en el campo de la técnica, como han puesto de relieve varios autores y especialmente Nicolás García Tapia. Y aunque algunas realizaciones importantes fueron llevados a cabo por ingenieros extranjeros, se puede decir que los españoles hicieron obras de gran importancia, algunas de las cuales constituyeron hitos en la ingeniería del momento. Esto fue lo que ocurrió en el campo de la ingeniería hidráulica, sobre todo en la construcción de presas y azudes y en los molinos, algunos de cuyos tipos, como los llamados de regolfo, fueron los precedentes de las turbinas hidráulicas actuales. 14
No considero necesario extenderme comentando también las actividades en el campo de la medicina, bien conocidas gracias a los trabajos de López Piñero y otros autores; baste recordar que en España se asimiló con rapidez la renovación anatómica simbolizada por Vesalio, por discípulos directos de este, que hicieron algunas contribuciones; y que la Universidad de Valencia contó con la primera cátedra dedicada a los medicamentos químicos: un caso excepcional de incorporación del movimiento paracelsista a una institución académica. 15
En el siglo XVII, la actividad científica descrita experimentó una profunda decadencia, paralela a la intensa crisis y decadencia en el ámbito político, económico y social que experimentó España, muy especialmente Castilla, pero también los otros reinos peninsulares. Los intentos desesperados de los nuevos monarcas y sus ministros para mantener una posición hegemónica en Europa no llevaron sino a nuevos desastres y a profundizar en la crisis. Sobre las causas, tanto de la decadencia político-económico-social, como de la científico-técnica, y la interacción entre ambas, aún no existe una descripción o modelo satisfactorio y unánimemente aceptado. No obstante, conviene recordar, en primer lugar, que la crisis económica, política y social no fue un fenómeno exclusivamente español, aunque, ciertamente, España fue sin duda uno de los países donde fue más intensa. Segundo, que la correlación decadencia político-económico-social y decadencia científico-técnica no es nunca perfecta. Tercero, que esta decadencia relativa no tiene que confundirse con ausencia de actividad científico-técnica. En su libro Ciencia y técnica López Piñero no ofreció una explicación articulada de la decadencia de la actividad científica, paralela a la política, económica y social, aunque a lo largo de su obra presentó o sugirió una constelación de factores: el avance de la Contrarreforma, con la consiguiente hegemonía del escolasticismo contrarreformista y la represión de la actividad científica; el declive económico y la «traición de la burguesía», es decir, el que los estratos medios de las ciudades, que constituían uno de los núcleos básicos de la actividad científica, no se convirtieran en una burguesía propiamente dicha y adoptaran, por el contrario, los valores impuestos por la moral contrarreformista; el retroceso consiguiente de la secularización; la actitud agresiva y excluyente hacia los judíos conversos, entre los que abundaban los médicos y científicos; el cambio regresivo de la mentalidad de los grupos políticos dirigentes y finalmente, los condicionamientos socioeconómicos, políticos y religiosos. Naturalmente, todos estos factores deben ser cuidadosamente cualificados en cuanto a su verdadero significado, contenido y alcance, y cabe preguntarse también si, aún siendo necesarios son suficientes para ofrecer una explicación convincente. Junto a ellos, habrá que ponderar también las peculiaridades, limitaciones y fragilidad que tuvo, en el siglo XVI la actividad científico-técnica en el ámbito hispánico.
Recientemente, Mordechai Feingold proponía, como una de las claves explicativas del éxito de Inglaterra al adaptarse rápidamente en el siglo XVII a las nuevas corrientes científico-filosóficas y técnicas, que ello se debió en parte a la gran debilidad del pensamiento escolástico y su escasa presencia en las universidades inglesas en el siglo XVI. 16 En el caso de España, el enorme espesor que este pensamiento fue tomando hizo cada vez más difícil su eventual evolución y transformación.
Pero, en todo caso, crisis, aislamiento y decadencia no debe confundirse con ausencia de actividad científico-técnica digna de ser tenida en cuenta. Además, y como siempre suele suceder, el aislamiento científico y filosófico distó mucho de ser completo. El propio López Piñero propuso la periodificación de la actividad científica española del siglo XVII en tres fases: la primera, que correspondería aproximadamente al tercio inicial de la centuria, en la que dicha actividad habría sido básicamente una prolongación de la renacentista, ignorando las nuevas corrientes científicas. La segunda, que comprendería a grandes rasgos los cuarenta años centrales del siglo, se caracterizaría por la introducción en el ambiente científico-médico español de algunos elementos «modernos», que fueron aceptados como meras rectificaciones de detalle de las doctrinas tradicionales o meramente rechazados. Finalmente, en las dos últimas décadas del siglo, algunos autores rompieron abiertamente con los esquemas clásicos o tradicionales e iniciaron la asimilación sistemática de las nuevas corrientes filosóficas y científicas europeas. 17
Esta periodización que durante bastante tiempo nos ha proporcionado un marco general de trabajo, es muy problemática, como el propio López Piñero ha reconocido, porque plantea la cuestión de forma asimétrica. En efecto, presupone un modelo o proceso de revolución científica determinado, y el caso español como uno de aislamiento, y separación del modelo europeo, aislamiento que se superaría después a través de la recepción de la «ciencia moderna» elaborada en Europa. Pero la llamada Revolución Científica fue un largo proceso de cambios, cuya cronología es difícil de precisar; y tan poco riguroso y convincente es, a nuestro juicio, reducir el escenario de la Revolución Científica a unos países determinados, como tratar de describirla según un modelo determinado o a partir de las realizaciones de un pequeño grupo de grandes figuras o genios. Por otra parte, no olvidemos, sobre el tema del aislamiento español, que la monarquía hispánica incluía en el siglo XVII, además de los territorios peninsulares e insulares varios territorios europeos (los reinos de Nápoles y Sicilia, el Milanesado, los Países Bajos y el Franco Condado), además de los americanos. Asimismo, que el control de la circulación de saberes y prácticas es un empeño que siempre fracasa, como la historia muestra una y otra vez.
Читать дальше