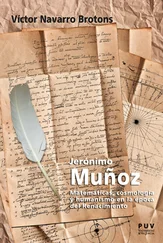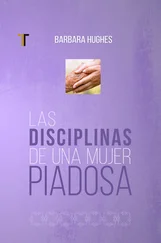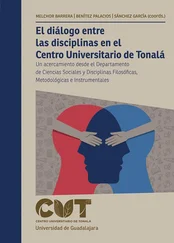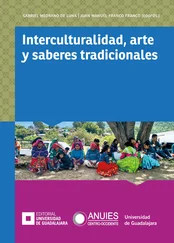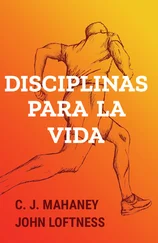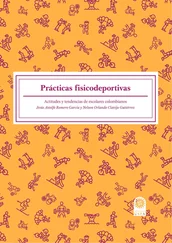1 ...8 9 10 12 13 14 ...34 14 Véase García Tapia (1989, 1990).
15 Véase López Piñero (1979).
16 En su intervención en el Simposio: «The Universe of Learning in the Sixteenth and Seventeenth Centuries» celebrado el año 2002 en la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel.
17 Véase López Piñero (1965).
18 Sobre la actividad científica en la España del siglo XVIII, véase la síntesis de Lafuente y Peset (1988). Véase también el volumen editado por Sellés et al . (1988); los capítulos relevantes en Vernet (1975); López Piñero et al. (1988); Peset, dir. (2002); Vernet y Parés (2004). Acerca de las ideas filosóficas, véase Sánchez Blanco (1991); para la física, véase también Navarro Brotons (1983b). La obra, ya clásica, de Sarrailh (1954), usada juiciosamente sigue siendo una valiosa fuente.
19 Véase Baldini (2004). Baldini muestra como Vázquez se acerca mucho a las nuevas concepciones del movimiento de Galileo y Descartes.
20 Véase Navarro Brotons (1996) y el capítulo XIV del presente libro.
21 Véase Navarro Brotons (2002d) y Navarro Brotons, ed. (2009).
22 Véase Navarro Brotons (1978a, 1997, 2002e y f).
23 Sobre Valencia, véase Felipo (1991) y sobre los Salvador, Camarasa (1989).
24 Véanse los trabajos reunidos en Puerto Sarmiento et al. (2001). También Gago et al. (1981) y Rey Bueno (1998).
25 Sobre la metáfora de la caza, véase Eamon (1996). Sobre la ciencia como actividad y resolución de problemas, véase Bennet (1998).
SIGLO XVI Y COMIENZOS DEL XVII: EL RENACIMIENTO CIENTÍFICO
II. LA PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA ESPAÑA DEL RENACIMIENTO. UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA
En este trabajo me ocuparé, como sugiere el título, de la práctica de las matemáticas en los reinos peninsulares de la monarquía hispánica (más precisamente, de lo que acostumbramos a llamar España) en el siglo XVI. 1 Entiendo el término «matemáticas» tal y como entonces se usaba y más que una revisión historiográfica exhaustiva, lo que requeriría muchos más pliegos, presentaré algunas notas y consideraciones o reflexiones sobre ello y algunas indicaciones sobre el estado de la cuestión. Además, situaré el asunto en el contexto más general de la historiografía de la construcción de la ciencia moderna y el mundo ibérico.
La cuestión relativa a la actividad y contribuciones a las matemáticas en la España moderna fue precisamente uno de los principales temas de debate en la llamada «Polémica de la ciencia Española» iniciada en el siglo XVIII y continuada en la segunda mitad del siglo XIX. Sin entrar a discutir los diversos aspectos de este debate, que en muchos aspectos fue puramente ideológico, podemos concluir que al menos contribuyó a estimular la producción de una serie de repertorios bibliográficos el más famoso de los cuales fue el que Menéndez Pelayo incluyó en su libro La ciencia española . 2 Asimismo, la polémica produjo algunas reflexiones o interpretaciones no carentes de todo interés.
Uno de los escritos derivados de la «polémica» fue el redactado por Menéndez Pelayo con el título «Esplendor y decadencia de la cultura científica española» y presentado como comentario crítico al discurso de ingreso de Acisclo Fernández Vallín en la Real Academia de Ciencias Cultura científica en España en el siglo XVI . 3 En su comentario al trabajo de Vallín, Menéndez Pelayo hacía una autocrítica de sus propias obras de juventud y planteaba una serie de importantes cuestiones, a modo de precipitado de las preocupaciones y reflexiones derivadas a lo largo de los años de los debates y trabajos sobre «la ciencia española». Admitía que «la historia de nuestras ciencias exactas y experimentales… tiene mucho de dislocada y fragmentaria»; subrayaba la falta de continuidad en los esfuerzos y una especie de falta de memoria nacional… Pero, sin dejar de reconocer la relativa inferioridad de las disciplinas matemáticas con respecto a otras materias como la historia natural, Menéndez Pelayo observaba que la historia de la ciencia no ha de atender sólo a los grandes resultados y a los grandes descubrimientos. Asimismo, que además de catalogarlos, hay que leer los libros y analizarlos desde una perspectiva comparada. Hay que dar cuenta adecuadamente de los substratos culturales, atendiendo a las huellas de las «ideas e instituciones de todos los pueblos que han pasado por nuestro suelo». Y como explicación general de la inferioridad de las disciplinas matemáticas, aventuraba que, «paradójicamente» «en este país de idealistas, de místicos, caballeros andantes, lo que ha florecido siempre con más pujanza no es la ciencia pura (las exactas y naturales), sino sus aplicaciones prácticas y en cierto modo utilitarias». Así, si por ejemplo la astronomía teórica no hizo más progresos y España dejó definitivamente de ser el centro de ella la causa principal estaría en que los hombres más dotados para esta materia se dedicaron a la astronomía práctica. Por ello, concluía su discurso diciendo que para la regeneración científica de España había que convencer a los españoles de «la sublime utilidad de la ciencia inútil».
Menéndez y Pelayo no profundizó en las causas del supuestamente excesivo pragmatismo de nuestros científicos, más allá de las alusiones generales a las necesidades de la monarquía, y sus ambiciones imperiales, como el control y dominio de las tierras descubiertas. Ni aceptó los posibles efectos negativos del control y represión por causas ideológicas del pensamiento filosófico y científico, por parte de la inquisición u otras instituciones, como tampoco aportó ninguna reflexión sobre el divorcio entre los filósofos y los matemáticos y sus efectos.
No obstante estas y otras limitaciones que se pueden señalar en el balance, este texto de Menéndez y Pelayo planteaba con gran perspicacia una serie de importantes cuestiones y todo un programa de trabajo. Programa de trabajo que sería asumido por las generaciones de la posguerra española a partir sobre todo de los años sesenta, cuando López Piñero y sus colaboradores comenzaron a desarrollar el proyecto de una historia social de la ciencia con particular atención al caso español. Al propio tiempo, otras personas y/o grupos irían surgiendo en años sucesivos en otros lugares de la geografía española. Y más recientemente con la expansión de la disciplina, algunos jóvenes historiadores de otros países, principalmente de Estados Unidos, se han sentido atraídos por el mundo ibérico. No obstante, y como se ha señalado repetidas veces, y nosotros mismos lo hemos recordado recientemente en nuestra introducción al libro Mas allá de la Leyenda Negra: España y la Revolución Científica , el mundo ibérico sigue estando usualmente ausente de los relatos acerca de la Revolución Científica. 4
En las últimas dos décadas, el historiador Jim Bennett, en una serie de trabajos ha destacado la importancia de lo que el llama «the practical mathematical tradition» para la construcción de la ciencia moderna, especialmente para la emergencia de la filosofía mecánica o la nueva filosofía natural (reformed, dice Bennett), del siglo XVII. 5
Según Bennet, los historiadores que se han ocupado de la reforma o cambios en la filosofía natural no han sabido apreciar el significado del éxito anterior del programa de matemáticas prácticas, que era a su vez una respuesta a los cambios sociales, políticos y económicos del Renacimiento. En este sentido Jim Bennett ha destacado que la idea de «operative knowledge» de la nueva cultura del conocimiento de la naturaleza de finales del siglo XVII sugiere una relación muy importante con el desarrollo de las matemáticas prácticas. Por ello, Bennet nos invita a que, además de interesarnos por los descubrimientos, ideas, teorías y escuelas de pensamiento, dirijamos nuestra atención a la ciencia como una actividad, como medios de acción y resolución de problemas. Y a integrar el amplio dominio de actividad de las matemáticas prácticas en el relato de la Revolución Científica.
Читать дальше