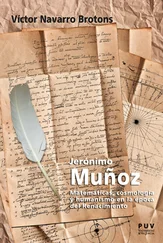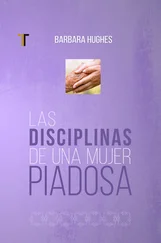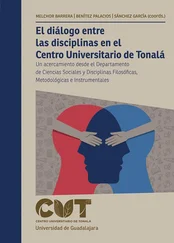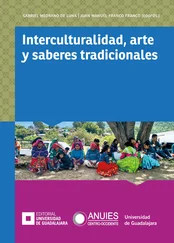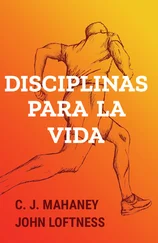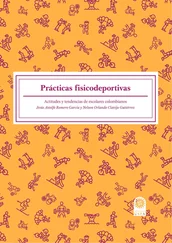1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 La actividad en historia natural en relación con el Nuevo Mundo disminuyó considerablemente en el siglo XVII, pero no desapareció, como lo prueban obras como la de Bernabé Cobo (1580-1657), que incluye el primer estudio detallado de la flora del Perú. Por su parte, Juan Eusebio Nieremberg difundió por Europa en su Historia Naturae las contribuciones de los naturalistas ibéricos del siglo XVI, incluida una parte importante de la extraordinaria obra de Francisco Hernández. La botánica continuó enseñándose y practicándose con dignidad en algunas facultades de medicina como la de Valencia; en Cataluña, la familia de los Salvador desarrolló una intensa actividad botánica, colaborando estrechamente con Tournefort. 23
Como las investigaciones más recientes están poniendo de relieve, la obra de Paracelso así como la «chemical philosophy» en general circularon mucho más en el siglo XVII de lo que se suele afirmar, a pesar de las prohibiciones. López Piñero mostró ya en 1972 la existencia de manuscritos de alquimia de la primera mitad del siglo XVII que incluían traducciones de obras de Paracelso. Por otra parte, el uso de medicamentos químicos debió estar muy difundido, ya que estos preparados figuran descritos en los principales textos farmacéuticos españoles de la época. Destacados médicos que criticaban algunas de las teorías de Paracelso, no dejaban de prescribir el uso de medicamentos químicos en determinados casos. En los reinados de Felipe II y Felipe IV se mantenía el oficio de destilador real (destilatorio del Palacio del Buen Retiro) y en el de Carlos II se llegó a crear un Real Laboratorio Químico. 24 Médicos como Gaspar Bravo de Sobremonte, catedrático de la Universidad de Valladolid y médico de cámara de Felipe IV y Carlos III que conocía perfectamente la obra de Harvey, Aselli, Pecquet, Highmore y otros modernos, trataba de conciliar las nuevas ideas con las de Galeno. También aceptaba el uso de medicamentos químicos, aunque criticaba las doctrinas de los paracelsistas (López Piñero, 1972, 1976).
Como hemos avanzado, siguiendo a López Piñero (1979), en las últimas décadas del siglo XVII, los que deseaban romper con el saber tradicional y sus presupuestos adoptaran un programa más o menos claramente delineado de asimilación de los nuevos procedimientos e ideas filosóficas y científicas. Naturalmente, se trataba de grupos minoritarios, que hubieron de enfrentarse frecuentemente con la oposición de los conservadores, que seguían siendo mayoría, o simplemente con la indiferencia de una gran parte de las elites dominantes.
El mismo López Piñero observó que las resistencias a la renovación no fueron las mismas en los diferentes campos de estudio o disciplinas. Resultado de ello fue que el movimiento de renovación consiguió mayor claridad y energía en los campos de la medicina y en los saberes químicos y biológicos asociados. En cambio, en matemáticas, astronomía, cosmología, filosofía natural y otras materias relacionadas, el movimiento fue menos coherente que en las disciplinas y saberes biomédicos. En consecuencia, el eclecticismo habría tenido más importancia en esas materias que en medicina, biología o química. Un posible signo de esta diferencia podría ser la diferente actitud ante las propias tradiciones de los matemáticos y los médicos. Como han puesto de relieve recientemente Alvar Martínez y José Pardo (1995), comentando las respuestas suscitadas por la afirmación de Régis que los españoles, juntamente con los lusitanos y los moscovitas, permanecían sumergidos en las tinieblas, los médicos renovadores opusieran generalmente un discurso orientado a legitimar la nueva ciencia y la nueva medicina rechazando o ignorando la tradición propia. Los renovadores en el campo de las disciplinas fisicomatemáticas, como los valencianos Corachán o Tosca, se consideraban continuadores de una tradición representada en el siglo XVII por los matemáticos y filósofos jesuitas y por figuras como Sebastián Izquierdo, Vicente Mut, José de Zaragozá, Juan Caramuel o Hugo de Omerique, tradición que les servía para legitimar su propia actividad. Con todo, estas cuestiones merecen aún nuevas búsquedas en la línea de las desarrolladas por los autores citados.
Por otra parte y como también ha subrayado reiteradas veces López Piñero, aludiendo al relativo retraso de la historiografía del siglo XVII (en relación a España), aún queda mucho por hacer: necesitamos seguir profundizando en el conocimiento de la actividad desarrollada en este siglo, en relación tanto con las tradiciones propias y ajenas (intereses, objetivos, problemas a los que se quiere responder, mecenazgo, roles, profesiones y ocupaciones, demandas, exigencias, condicionamientos, controles…), como con el cambiante contexto europeo y la dialéctica continuidad-cambio. Todo ello, en una forma consonante con los objetivos de la actual historiografía de la ciencia, su pluralidad de perspectivas y modelos y sus criterios historiológicos. Para ello, además de interesarnos por los descubrimientos, ideas, teorías y escuelas de pensamiento, hemos de dirigir nuestra atención a la ciencia como una actividad, como una indagación o «caza» de los secretos de la naturaleza, según una metáfora muy difundida en la época, como acción y resolución de problemas, y no privilegiar el conocimiento sobre la acción. 25
1 Géographie moderne , t. I, pp. 554-568, de la Encyclopédie Méthodique , Paris, 1782. Se puede leer en versión castellana, en García Camarero y García Camarero (1970), pp. 47-53.
2 Sobre esta polémica, véase Batllori (1966) y Lopez (1999).
3 Véase García Cárcel (1998).
4 Sobre Lampillas, véase Batllori (1966) y Lopez (1999), especialmente pp. 328 y ss.
5 Véase el texto de Cajal sobre la cuestión en García Camarero y García Camarero (1970), pp. 373-399. Véase también una revisión reciente de algunos aspectos de la «polémica» en NietoGalán (1999).
6 En un artículo publicado en El Nacional , Caracas, 5 de febrero de 1953, titulado «Mínorías y mayorías» y reproducido en Castro (1973), pp. 177-185. Sobre las ideas de Castro y Sánchez Albornoz, véase Glick (1992), pp. 118 y ss.
7 Véase un interesante análisis de estas cuestiones en Glick (1996).
8 Historia de la ciencia en la Corona de Castilla , 4 vols., Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002; los dos primeros volúmenes están dedicados a la Edad Media y los coordinó Luis García Ballester, autor también de García Ballester (2001). La ciència en la història dels Països Catalans se ha publicado en tres volúmenes. Véase Vernet y Parés, dirs. (2004-2009).
9 Véase García Ballester (2001).
10 Véase Navarro (2002e). En conjunto, la evolución de la filosofía natural en este período exige más búsqueda analítica: muchos textos deben ser aún leídos o analizados por primera vez; otros han estado estudiados, pero frecuentemente con criterios que ya no son los nuestros.
11 Sobre la enseñanza de las disciplinas matemáticas en las universidades, véase Navarro Bro-tons (1998, 2006a, 2006b ). Sobre Muñoz, véase además Navarro y Rodríguez (1998). Sobre la actitud de los cosmógrafos, véase Navarro Brotons (2004, 2009).
12 Véase López Piñero (1979); Goodman (1990); Vicente Maroto y Esteban Piñeiro (1991). Este último, fundamentalmente, para la Academia de Matemáticas.
13 Según mis conocimientos, el primero que sugirió esta tesis y la propuso de forma muy general fue Menéndez Pelayo: «En este país de idealistas, de místicos, de caballeros andantes, lo que ha florecido siempre con más pujanza no es la ciencia pura (de las exactas y naturales hablo), sino sus aplicaciones prácticas, y en cierto modo utilitarias». Para Menéndez Pelayo este «utilitarismo» fue una de las principales causas de la decadencia científica española. Véase su «Discurso leído en su recepción pública ante la Real Academia de Ciencias» (Madrid, 1983), publicado en García Camarero, García Camarero (1970), pp. 309 y ss. Véase también el capítulo 2 del presente libro.
Читать дальше