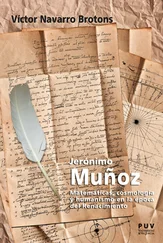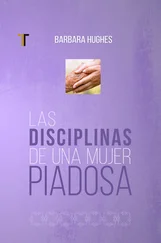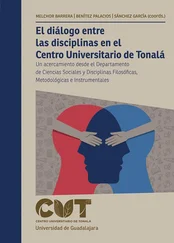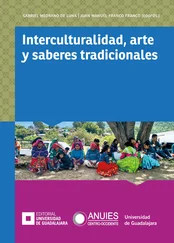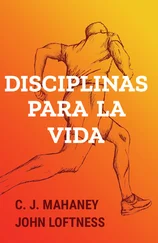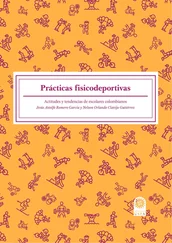En este último sentido, los debates de la época de la Ilustración produjeron trabajos nada desdeñables. Recordaré aquí las obras de Francisco Lampillas y Juan Andrés, dos jesuitas expulsos, que marcharon a Italia e intervinieron en la polémica contra Tiraboschi y Betinelli. Lampillas, en su Saggio storico apologetico della Letteratura Spagnuola contro le preggiudicate opinioni di alcuni moderni scritori italiani (1778-1781, 6 vols.), mostró un amplio conocimiento de la actividad, digamos hispánica, en medicina, historia natural, navegación, arte militar, filosofía natural y humanismo en sus diferentes orientaciones y manifestaciones. Por otro lado, Lampillas reconoció los pocos progresos realizados en España en el período más reciente en matemáticas y física; rechazó, sin embargo, la atribución a factores como el clima, esgrimido por sus oponentes, así como el concepto de un «temperamento nacional» o «genio» inalterable. Ante todo eso, introdujo una perspectiva histórica y adoptó un punto de vista relativista. 4
En la época contemporánea, es decir, en los siglos XIX y XX hasta la Guerra civil, la polémica acerca de ¿qué se debe a España? o «de la ciencia española» continuó, con resultados diversos. La crisis de los ideales ilustrados, que se manifestó dramáticamente en los Años de la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII, hizo de nuevo muy difícil el desarrollo normal de la actividad científica española, aunque desde luego no lo ahogó totalmente; ello dio de nuevo argumentos a los más pesimistas acerca del papel y posibilidad de la ciencia en la historia española. Conservadores y liberales incorporaron en sus combates ideológicos la cuestión de la ciencia española; pero, al propio tiempo, se realizaron repertorios bio-bibliográficos de gran utilidad y estudios monográficos o historias, por parte de algunos científicos, de las propias disciplinas centrados en las realizaciones españolas en diversos periodos.
Algunos destacados científicos, como Cajal, criticaron, por su insuficiencia o inconsistencia, las teorías esencialistas propuestas como explicaciones de la debilidad de la cultura científica en España. Cajal, no negaba la influencia de algunos de estos factores, como la intolerancia religiosa o el orgullo y arrogancia española, aunque criticaba su exageración: «nuestros males no son constitucionales, sino circunstanciales, adventicios», concluía el sabio. 5
Sin embargo, las explicaciones basadas en el «carácter nacional» y en los rasgos esenciales de lo «español» continuaron siendo utilizadas por historiadores tan relevantes como Sánchez Albornoz y Américo Castro. Américo Castro afirmó que la ciencia fue una víctima de las guerras contra el Islam, que produjeron el efecto de alentar determinados valores y prácticas (honor, coraje, fervor religioso) y desalentar otros (racionalidad, ciencia, trabajo manual). «Nunca hubo en España auténtico y propio pensamiento científico», afirmaba Castro en 1953, ya que este pensamiento habría sido ajeno al modo de existir de los españoles, a su «vividura». 6 Para Sánchez Albornoz, Castro había exagerado tanto la extensión como la naturaleza del contacto entre musulmanes y cristianos, que fue conflictivo y por lo tanto no podía conducir a un intercambio cultural creativo; además, la mayoría de los componentes de la cultura «española» serían idiosincrásicos o estaban formados por elementos romanos, góticos u otros no semíticos. En su España, un enigma histórico Sánchez Albornoz apenas dedicó a la actividad científica una docena de páginas de las 1.500 de la obra, con muchos errores y siguiendo la peor tradición apologética.
En los años sesenta una nueva generación de historiadores de la medicina y de la ciencia comenzó a desarrollar un programa de reconstrucción de la actividad científica en la historia de España. Sus protagonistas trataron de superar los planteamientos de la polémica de la ciencia española mediante la investigación rigurosa y el recurso a los nuevos presupuestos, orientaciones y modelos de la historia social de la medicina y de la ciencia. Sin duda, la personalidad más destacada en este sentido fue José María López Piñero, y la obra más importante, en el tema que nos ocupa, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Esta obra, aparecida en 1979, puede considerarse una síntesis de la historiografía existente sobre el tema hasta esta fecha, incluidas las contribuciones del propio por López Piñero y sus colaboradores o discípulos. Formado en Alemania, en historia de la medicina, López Piñero asimiló los presupuestos de la historia social de la medicina de Sigerist a través de Erwin Ackernecht, presupuestos que trataría de aplicar a la actividad científica en general; asimismo, se familiarizó con las ideas y propuestas de la escuela de los Annales y con el programa planteado inicialmente por Henri Berr de «histoire intégral» o «historia total». López Piñero enarboló como uno de los objetivos principales de su labor como historiador contribuir a esta historia integrando en ella la actividad científica y técnica. También se interesó por la tradición funcionalista y por la obra de Merton, aunque no estaba de acuerdo en recurrir como causas explicativas, a motivaciones y valores de raíz religiosa, como el calvinismo. Para López Piñero, los mecanismos por los que la actividad científica se desarrolla o no, son principalmente formales y conscientes, es decir, institucionalizados y canalizados por la acción de todas las instituciones de los grupos dominantes que detentan el poder. No obstante, López Piñero también reconoció que la represión ideológica fue una de las causas destacadas de la decadencia de la actividad científica en España y de su relativo aislamiento, con lo que acabó presumiendo consecuencias no anticipadas de acciones no dirigidas conscientemente contra la ciencia. Asimismo, al referirse a los «valores impuestos por la moral contrarreformista», reconoció su peso negativo, si bien como un elemento secundario en una «dinámica socioeconómica muy compleja». 7 Su historia social de la ciencia se refiere principalmente al externalismo social: de qué manera actuarían las estructuras de poder y las necesidades sociales y económicas como mecanismos selectivos de las alternativas en la ciencia. En cuanto al externalismo cognoscitivo y los planteamientos constructivistas en la línea del strong programme , López Piñero nunca ha negado su legitimidad, al menos en su versión moderada; y en el caso de la medicina ha insistido en el concepto de sistemas médicos de las diferentes culturas. Pero no le ha interesado mucho la sociología del conocimiento científico propiamente dicha y entendida como el estudio de la influencia causal de los factores sociales y no-científicos en las corrientes intelectuales y en los contenidos conceptuales de la ciencia. En cualquier caso, lo que me parece interesante subrayar, como perspectiva u orientación básica de López Piñero, es su interés por reconstruir la actividad científica, agrupada en diversas áreas, que trató de establecer según la organización propia de los saberes y prácticas en la época en estudio.
Una cuestión básica para tratar el tema de España y la Revolución Científica es el de delimitar qué se entiende por «España» en los siglos XVI y XVII. Una solución habitual es entender por tal el conjunto de reinos de la época que constituyen la actual España, con todas las cautelas que imponen las enormes diferencias administrativas, y de otros órdenes. Como señala Maravall, al hablar de la Monarquía española hay que distinguir tres planos: cada reino peninsular, el conjunto de los reinos de tradición hispánica y el conglomerado imperial que había venido a constituirse bajo la Corona de España. Esto último quizás afectaba más a la política que a la estructura del Estado naciente, aunque aquella –el complejo imperial– perturbó y acabó destrozando a ésta (la estructura del Estado); por ello, añade Maravall, se podría titular esta fase de la historia española: la Monarquía contra el Estado. En lo que se refiere a la ciencia y a la técnica, los tres niveles afectaron a la actividad científica: el proyecto imperial, la construcción del Estado moderno y la diversidad de los reinos peninsulares, con su propia organización político-social y sus propias tradiciones culturales.
Читать дальше