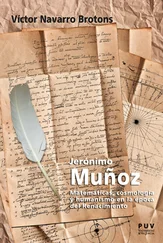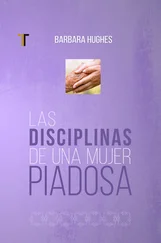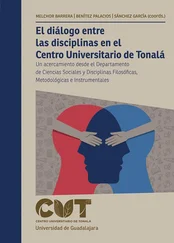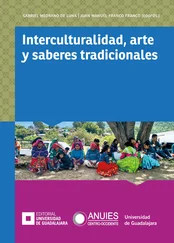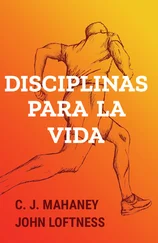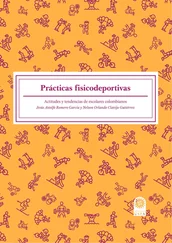El último capítulo está dedicado a describir a grandes rasgos los principales aspectos del considerable desarrollo científico español del siglo XVIII, que comenzó a manifestarse ya en la primera mitad del siglo, y el papel que los jesuitas desempeñaron en ese desarrollo hasta su expulsión en 1767. Aunque los jesuitas perdieron el protagonismo que habían tenido en el siglo anterior, continuaron participando activamente en el nuevo desarrollo de las ciencias en España. Además de la cátedra en el Colegio imperial, los jesuitas impartieron enseñanzas científicas en el Seminario de Nobles de Madrid, fundado en 1725, y en Barcelona, en el Colegio de Nobles de Cordelles. También fue muy destacada la presencia jesuítica en la Universidad de Cervera. En este capítulo se describe la actividad desarrollada en estas instituciones por diversos matemáticos jesuitas, algunos de ellos, como Johannes Wendlingen y Christian Rieger, procedentes de otros países. Finalmente se comenta la actividad desarrollada por algunos de los jesuitas expulsos en italia.
Desde que comencé a trabajar en el campo de la Historia de la Ciencia, a finales de los años sesenta, bajo la dirección de José María López Piñero, mi principal línea de investigación ha sido la actividad científica en la España moderna en las materias de las que trata este libro. Publiqué mi primer trabajo, dedicado a los «novatores» valencianos, en 1972. Por ello, este conjunto de trabajos aparecidos desde 1995 son una parte substancial, pero no agotan lo que he venido escribiendo desde aquellos primeros años hasta hoy sobre estos temas. Sea cual sea, por lo demás, el valor de los mismos. En cualquier caso, en la Bibliografía incluida hacia el final de este libro pueden verse referencias a buena parte de mis otros trabajos.
I. ESPAÑA Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA: ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS, REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS
En un artículo incluido en la Géographie moderne de la Encyclopédie Méthodique , en 1782, Nicolás Masson de Morvilliers, tras ponderar diversos aspectos de la geografía española y de sus habitantes, preguntaba: ¿qué se debe a España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro siglos, desde hace seis, ¿qué ha hecho por Europa? Aunque finalmente Masson reconocía que había claros signos de recuperación, la cual sería posible finalmente con la ayuda de las metrópolis ilustradas, particularmente de Francia. Entre las causas aducidas por Masson estaban la despoblación de España, la gran cantidad de frailes y monjas, la Inquisición, los impuestos excesivos, el régimen dietético de los españoles, el clima y la emigración de los españoles. 1 Por la misma época, una afirmación similar acerca de las deudas a España había sido lanzada en suelo italiano por varios autores, particularmente Girolamo Tiraboschi y Saverio Bettinelli, aunque más centrada en la literatura: según estos autores, los españoles, desde la época de Séneca y Marcial, habrían importado a Roma el mal gusto que habría corrompido las letras latinas, y en la época moderna Góngora y sus discípulos habrían introducido de nuevo esa misma corrupción en la literatura italiana. 2
En un artículo dedicado a la filosofía española de los siglos XVII y XVIII, el destacado estudioso Anthony Pagden (Pagden, 1988: 139) afirmaba: «España nunca experimentó una revolución científica o alguna cosa semejante que se pueda acomodar a una descripción de este tipo». Otro muy notable historiador, Allen G. Debus, bien informado del desarrollo de la historiografía de la ciencia en España, a juzgar por la amplia bibliografía que cita, ha escrito un artículo dedicado a «Paracelsus and the Delayed Scientific Revolution in Spain». Ahora, en este caso, estamos ante un retraso, no una inexistencia. Según Debus: «Sería difícil defender que la ciencia y la medicina ibéricas fueron innovadoras como lo fueron la ciencia inglesa, francesa, italiana o alemana» (Debus, 1998: 147-148). Afirmación que Debus ilustra en parte por la reacción española a la obra de Paracelso y a la medicina química: todo queda explicado por el esfuerzo de Felipe II para preservar la ortodoxia religiosa. Afirmaciones semejantes se pueden encontrar en otros autores; aunque, es justo decirlo, también ha aumentado, y aumenta cada día, el interés de los historiadores por la historia de la actividad científica y filosófica en la Península y en las Islas.
Cuando, en los años 70, me sumé al programa de mi maestro, el profesor López Piñero, de reconstrucción de la actividad científica en la historia de España, uno de los primeros textos que leí fue la obra de Marie Boas: The Scientific Renaissance. En este magnífico libro, al mismo tiempo que se ponderaba y elogiaba la literatura española de historia natural sobre América, se decía, a propósito de la difusión de la obra de Copérnico: «Por alguna perversidad del desarrollo intelectual, países como Inglaterra y España, previamente atrasados en los avances culturales y sobre todo en los científicos se hicieron eco muy pronto de las novedades astronómicas. Quizás esto se debió a que no estaban en firme posesión de las antiguas». Esto, que puede ser cierto para Inglaterra, es, desde luego, totalmente erróneo para el caso español.
David Goodman, uno de los mejores conocedores de la actividad científicotécnica española del siglo XVI, de la que ha ofrecido una rica y compleja imagen, al referirse al siglo XVII español coincide en parte con estas conclusiones. Así, en una síntesis sobre «The Scientific Revolution in Spain and Portugal» afirmaba (sin duda obligado por las exigencias de la síntesis): «tan completo fue el colapso que es difícil encontrar alguna contribución a la Revolución Científica del siglo XVII». No obstante, en otro trabajo matizaba que en 1680 comenzó «un esfuerzo conjunto para modernizar la ciencia española».
Concluiré este pequeño repertorio de citas con una anécdota reciente: en un Congreso internacional de historia de la Ciencia dedicado a Galileo y celebrado en territorio español, un destacado estudioso americano dijo en sus conclusiones que aquella reunión mostraba que España podía considerarse ya un país moderno (moderno, bien entendido, no postmoderno: aún más recientemente, se puedo escuchar en Boston, en una reunión dedicada a los jesuitas y la cultura, una conferencia sobre un filósofo y naturalista español del siglo XVII, Juan Eusebio Nieremberg, al que se calificaba de moderno, premoderno y postmoderno a la vez).
La cuestión de ¿qué se debe a España?, planteada por Masson, se considera uno de los orígenes de la llamada polémica de la ciencia española, y está sin duda relacionada con la llamada «leyenda negra» (término inventado por el político e historiador Julián Juderías en 1913). 3 Sobre esta supuesta «leyenda» decía Pierre Chaunu: «La leyenda negra es el reflejo de un reflejo, una imagen doblemente deformada, la imagen exterior de España, tal y como la España la ve. La especificidad de la leyenda negra radica no en la supuesta especial intensidad negativa de las críticas, sino que la imagen exterior ha afectado a España más que su imagen exterior ha afectado a cualquier otro país. La leyenda negra es por tanto, por así decirlo, el conjunto de rasgos negativos que la conciencia española descubre en la imagen de sí misma» (Chaunu, 1964). En la misma línea François Lopez apuntaba certeramente que toda la Ilustración española fue una gran revisión del legado del pasado y de las tradiciones nacionales. Nunca, añadía, la imagen de España proyectada en los otros países ejerció, al recibirse en el país, tanta influencia sobre el pensamiento y el actuar de la elite instruida. Probablemente no hubo en esa época ni una sola gran empresa intelectual que no tuviera por finalidad confesa rehabilitar a la nación denigrada por los extranjeros y abrir los ojos a los propios españoles (Lopez, 1999: 332-333).
Читать дальше