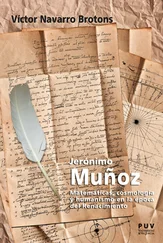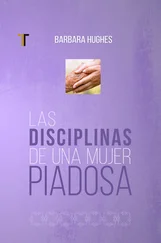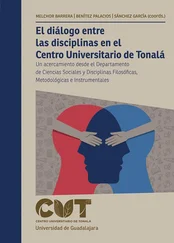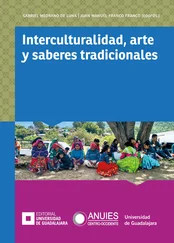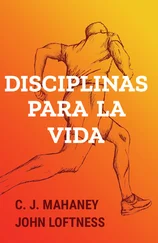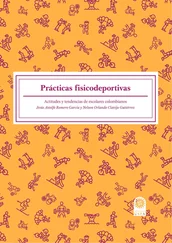Los capítulos III y IV se ocupan de comentar algunos aspectos relevantes de la reglamentación (constituciones, estatutos y otras disposiciones) y de las enseñanzas de lógica y filosofía (filosofía natural y metafísica) y de las disciplinas matemáticas (aritmética, geometría, astronomía, óptica, cartografía, geografía, náutica y astrología) en la España del siglo XVI. El capítulo III en particular se ocupa de la reglamentación y la enseñanza en las universidades de valencia, Salamanca y Alcalá, es decir, en las tres universidades más relevantes de España en la enseñanza de las mencionadas materias. Se trata de mostrar la evolución y cambios en los estatutos y constituciones y en paralelo la evolución y cambios en los contenidos reales de las enseñanzas. En general, la reglamentación de las enseñanzas es insuficiente para dar cuenta de las mismas y debe combinarse con el estudio de los textos impresos y manuscritos y con todo tipo de testimonios, disposiciones y acuerdos.
El capítulo IV se centra en la Universidad de valencia, sin duda una de las más importantes de la España del siglo XVI. La función de las universidades en la construcción de la ciencia moderna ha sido y sigue siendo reevaluada profundamente. En este sentido, el rico panorama de doctrinas y personalidades que se reunieron entorno a la Universidad valenciana en el siglo XVI permite acercarnos a algunos aspectos de esta reevaluación. Se destaca, en el primer tercio de siglo, la presencia de notables representantes del que se ha llamado el grupo de «calculatores» de la Universidad de París, como Juan de Celaya; del corpuscularismo en la tradición averroísta del médico Pere d’Olesa; la crisis del nominalismo y la hegemonía de la orientación humanista; los avances de las matemáticas en el marco del programa humanista, con la gran figura de Jerónimo Muñoz, y finalmente la decadencia y la reescritura contrarreformista de Aristóteles.
La cuestión del copernicanismo, o la teoría heliocéntrica, tal y como la formuló Copérnico, y su difusión y recepción en Europa ha sido uno de los temas más estudiados de la actividad científica y filosófica del Renacimiento. Sobre su recepción en España el caso más famoso y citado es el del filósofo y teólogo salmantino Diego de Zúñiga, cuyos Comentarios a Job fueron prohibidos hasta su corrección por la inquisición romana junto con la obra del propio Copérnico. Zúñiga había defendido que la teoría de Copérnico describía mejor que las anteriores el movimiento de la Tierra y que este movimiento no era incompatible con las Escrituras. Posteriormente, en un tratado de filosofía Zúñiga rectificó su opinión y afirmó que el movimiento de la tierra era imposible. El capítulo v está dedicado a exponer las ideas de Zúñiga y tratar de explicar su defensa inicial de la teoría de Copérnico y su posterior cambio de actitud. Para ello y para contextualizar adecuadamente a Zúñiga se describen los aspectos fundamentales de la recepción de Copérnico en la España del siglo XVI.
El capítulo VI está dedicado fundamentalmente a exponer las ideas sobre la materia y la forma de algunos destacados médicos españoles del siglo XVI, y muy especialmente, las del médico mallorquín afincado en valencia Pere Bernat d’Olesa i Rovira. Olesa hizo uso de la noción de minima naturalia en relación con la estructura de la substancia material y la estructura y formación de compuestos o mixtos. Aunque se ha querido ver en Olesa el punto de partida de una tradición atomista en España, continuada en dicho siglo por Francisco valles y Gómez Pereira, el único autor que defendió ideas, sino atomistas, sí corpuscularistas similares a las de algunos filósofos eclécticos del siglo XVII con tendencias atomistas, fue el médico mallorquín. No obstante, el estudio de las obras de valles y Gómez Pereira muestra la variedad de respuestas que se dieron a esta u otras cuestiones de la filosofía natural, en el marco general del aristotelismo renacentista, y el notable eclecticismo de los seguidores del aristotelismo, como ya apuntó Charles Schmitt.
El capítulo VII está dedicado al cultivo en la España del siglo XVI de la mecánica o teoría de las máquinas, de acuerdo con el significado del término en la época. Fue cultivada en España por humanistas, ingenieros, cosmógrafos y matemáticos con una orientación fundamentalmente práctica, aunque sus cultivadores también destacaron la nobleza de la disciplina en virtud de su relación y dependencia de las matemáticas. Entre los humanistas destaca Diego Hurtado de Mendoza, embajador imperial en venecia, que animó los primeros estudios de mecánica de Alessandro Piccolomini y estableció una estrecha amistad con Niccolò Tartaglia. Hurtado de Mendoza tradujo, además, al castellano las Cuestiones Mecánicas pseudo-aristotélicas. El estudio de la mecánica contó en España con un espacio institucional excepcional en la Europa de la época, la Academia de Matemáticas de Madrid, creada a iniciativa de Juan de Herrera. Un discípulo de Herrera, Juan Bautista villalpando, se interesó por el equilibrio estático en relación con la arquitectura, basándose en el pseudo Aristóteles, Pappus y Commandino. También se destaca el cultivo de la artillería, particularmente la obra de Diego de Álava. Pero el estudio de la mecánica, con la excepción ocasional de la artillería, fue excluido de las enseñanzas universitarias, y los filósofos escolásticos no mostraron ningún interés por esta materia, lo que impidió el contacto entre el estudio del movimiento y la teoría de las máquinas. Y fue precisamente ese contacto el que le permitió a Galileo sentar las bases de una nueva ciencia.
El capítulo VIII se ocupa de describir diversos aspectos de las relaciones astronomía-cosmografía en los tiempos de los primeros felipes. Se dedica especial atención a los proyectos de reforma de los instrumentos, regimientos y cartas de navegar por parte del Consejo de indias y a los resultados alcanzados y, de manera general, a las actividades astronómicas y propuestas de nuevas tablas de algunos de los más destacados autores portugueses y españoles en el ámbito de la cosmografía y la astronomía. En particular, se describen las observaciones, cálculos e instrumentos utilizados por Andrés García de Céspedes para revisar el regimiento del Sol y de la Polar. García de Céspedes y sus colaboradores fueron, junto a Harriot en inglaterra, los primeros que calcularon de nuevo la longitud del Sol y la oblicuidad de la eclíptica para elaborar las tablas de declinación. Es decir, no se sirvieron de las Ephemerides de uno u otro autor ya publicadas, como acostumbraban a hacer los autores de tablas y regimientos.
El capítulo IX está dedicado a la figura del portugués Pedro Nunes, especialmente a describir sus contribuciones principales a la fundamentación científica (matemática y astronómica) del «arte y ciencia de navegar» y a la influencia que estas contribuciones tuvieron en los cosmógrafos españoles y portugueses afincados en España (el caso de Lavanha) de las últimas décadas del siglo XVI y primeros años del xvii.
El Capítulo X intenta reivindicar la importancia de la geografía y la cartografía en la construcción de la ciencia moderna, de acuerdo con las indicaciones y sugerencias de autores como Jim Bennett y David Livingstone y en consonancia con la profunda renovación historiográfica de la historia de la ciencia y la notable diversificación de sus cultivadores. Ello está haciendo posible la integración de la geografía en la ciencia moderna. Pero además, la historia de la geografía no puede entenderse en toda su complejidad si su estudio no se integra con el de la cosmografía, la náutica, la cosmología, la astronomía, los instrumentos y las matemáticas. Este capítulo, junto a estas propuestas programáticas, explora estas relaciones en el caso español y recoge testimonios de los propios agentes históricos.
Читать дальше