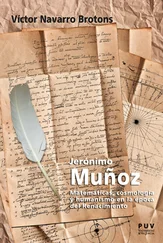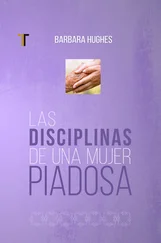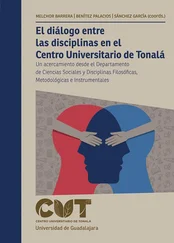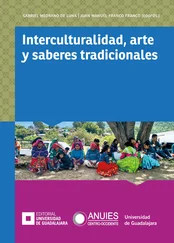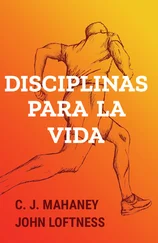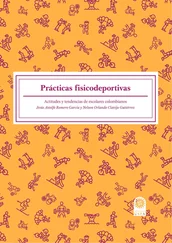4 Véase Rose (1975).
5 Véase Garin (1981).
6 Recordemos que, aproximadamente, un 10% de los casi 30.000 incunables eran de tema científico. Olmi (1992), pp. 21-161, ha puesto de relieve la importancia de la ilustración en las exigencias metodológicas y en la comunicación de los resultados de la investigación entre los naturalistas de los siglos XVI y XVII.
7 Este ha sido el núcleo del congreso internacional: Las Universidades y la ciencia en la Edad Moderna (Valencia, 1999). Véase feingold y Navarro Brotons (2006).
8 Véase, particularmente, Schmitt (1973, 1983a, 1984); Lohr (1988); Kessler (1990); Wallace (1981); baldini (1992).
9 Véase Schmitt (1983), Aristote and the Renaissance . Véase también Giard (1991).
10 Los estudios ya clásicos de Duhem, Maier, Clagett y otros autores ya pusieron de relieve la importancia del nominalismo; estudios que han continuado H. L. Crosbi, William A.Wallace, James A. Weisheipl, Edward Grant, John E. Murdoch, Edith D. Sylla, Stefano Caroti, y otros. Wallace, en particular, ha continuado las investigaciones de Duhem sobre los «doctores parisinos» y nos ha presentado una imagen de la figura de Celaya mucho menos distorsionada que la ofrecida por las críticas de los humanistas que se enfrentaron a él en la Universidad y los ácidos comentarios de Joan fuster. En nuestro ámbito, queremos destacar las equilibradas apreciaciones de García Martínez sobre Celaya. Véase García Martínez (1977), pp. 6, 29 y 31.
11 Ciertamente, la lógica escolástica era un auténtico monumento de abstracción, alejado de la vida cotidiana; ahora bien, era análogo, por cierto, a la lógica matemática moderna, que los filósofos angloamericanos han usado para crear la llamada filosofía analítica. Además, partes de esta lógica matemática moderna fueron creadas justamente por aquellos «sumulistas» o «escolásticos degenerados y recalcitrantes», como los llamó Menéndez y Pelayo.
12 Sobre la física y la cosmología de Celaya, véase Duhem (1913), vol. III, especialmente pp. 135-141; Wallace (1981); Navarro Brotons (1983c); Murdoch (1990); López Piñero y Navarro Brotons (1994), Navarro Brotons (2007). Wallace (1981), en particular ha estudiado la transmisión a Italia de las contribuciones de Soto y, por lo tanto, como llegaron a ser conocidas por Galileo. Considera que esto tuvo lugar a través de los profesores españoles que enseñaban en el Colegio Romano, muy especialmente por francisco de Toledo, discípulo de Domingo de Soto. Recordemos que Soto está considerado como el primer autor conocido que interpretó el movimiento de caída como un movimiento uniformemente acelerado.
13 Véase, sobre la cuestión de la forma de la tierra, Randles (1990 y 1994); también Navarro Brotons (2007a).
14 Dullaert (1514). Sobre esta última cuestión, Dullaert se plantea cuál era verdaderamente la opinión de Aristóteles y dice que Alberto de Sajonia, Cayetano y otros afirman que en las versiones antiguas de la obra de Aristóteles quedaría clara la opinión de este que la Vía Láctea no es elemental. Para confirmarlo dice que se puede recurrir a los códices griegos y menciona la opinión del helenista italiano Girolamo Aleandro, que le había traducido el pasaje de Aristóteles en el que al parecer el filósofo griego le atribuía naturaleza elemental. Pero Dullaert le da más crédito a Alberto Magno que no menciona en ningún lugar esa opinión de la Vía Láctea como aristotélica. Finalmente, remite a la autoridad de Ptolomeo, que en el Almagesto , libro 8, cap. 2 (Ptolomeo, Opera quae extant omnia, vol. I, Syntaxis Mathematica , ed. de J. L. Heiberg, Teubner, Leipzig, 1898-1903, vol. I, pp. 170 i ss.; véase la edición inglesa de Toomer, Ptolomeo (1984), p. 400, sobre la Vía Láctea), describe las estrellas recorridas por el cinturón de la Galaxia, que se bifurca en dos. Sobre la edición por Vives de este texto y sus relaciones con Dullaert, véase González González (1987).
15 Del texto de Olesa solo se ha localizado un ejemplar en la Biblioteca Pública de Mallorca. Fue descubierto por López Piñero y García Sevilla (1969). Actualmente hemos concluido un amplio estudio sobre la filosofía natural de Olesa, los primeros resultados del cual los presentamos en López Piñero y Navarro Brotons (1995) y, con más detalle, en Navarro Brotons (2007a). Véase, en el presente libro, el capítulo VI.
16 Núñez (1554). Fue reeditada, junto con las oraciones de bartolomé José Pascual y Juan bautista Monllor, en Juan Núñez et al. (1591). Citamos por esta última edición.
17 Véase barbeito (2000).
18 Uno de los aspectos de las propuestas de Núñez que quiero destacar es su insistencia en incluir en la enseñanza de la filosofía las obras biológicas de Aristóteles y los tratados de Teofrasto sobre las plantas, obras de enorme importancia para la historia de la zoología y la botánica, cuya influencia sobrevivió a la crisis y desplazamiento filosóficas de la física y la cosmología aristotélica por las nuevas corrientes filosóficas y científicas.
19 Núñez (1591), pp. 16-17.
20 He tratado estas cuestiones en el prólogo a Copérnico (2000).
21 Juan Núñez (1991): De Aristotelis doctrina orationes philosophicae trium insignium Valentinorum: Petri Ioannes Nunnesii, Bartholomaei Iosephi Paschali, Joannis Baptistae Monlorii.
22 Véase López Piñero (1999).
23 Véase Navarro Brotons (1999).
24 Luis Vives, De tradendis disciplinis , 4, 5: «De scientiis mathematicis: quot sint, quaeque uniucuiusque materia, qui ad illarum studium idonei, qua methodo, et quibus auctoribus instituendum». Véase Vives (1782-1790), vol. VI, pp. 369-373. Puede verse también, acompañado de traducción catalana y castellana, en Vives (1999).
25 Esteve (1551), fol. 5v.
26 Bou (1553).
27 Sobre Jerónimo Muñoz, véase Navarro Brotons (1981), el estudio preliminar en Navarro Brotons y Rodríguez Galdeano (1998) y la introducción, junto con Salavert fabiani, en Muñoz (2004).
28 En Navarro Brotons y Rodríguez Galdeano (1998) puede verse una relación de las obras impresas y manuscritas de Muñoz, y una amplia bibliografía.
29 También explicaba como construir globos terráqueos y celestes y los recursos matemáticos para representar una esfera-la Tierra-en un plano, utilizando diversas proyecciones. Véase Muñoz (2004).
30 Véase Muñoz (2004) y el capítulo XI del presente libro.
31 El manuscrito, titulado Descripción del reino de Valencia , fue publicado por Roque Chabás en El Archivo , vol. IV (1890), pp. 373-388. Una copia se conserva en Toledo, en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Osuna, Caja 4207, Documento 1. Debo esta noticia del manuscrito a José María Ortiz de Zárate Laira.
32 Muñoz (1573), p. 25. Una edición facsímil y estudio del Libro de nuevo cometa en Muñoz (1981).
33 La traducción de Lefèvre de la boderie en Muñoz (1574). Sobre Lefèvre de la boderie, véase Secret (1985). Sobre Postel, véase bouwsma (1957), Colloque d’Avranches (1985), Kuntz (1981) y Céard (1977). Sobre la correspondencia de Muñoz, véase Muñoz (1981) y Navaro Brotons y Rodríguez Galdeano (1998).
34 De los que no aceptaron su interpretación del fenómeno como celeste Muñoz dijo que «no han podido entender lo que con los ojos pudieran ver». Véase Muñoz (1973), f. A 3r. Sobre la metáfora copérnicana, véase De revolutionibus (1543), lib. 1, cap. IX, f. 7v; véase nuestra traducción en Copérnico (2000), p. 32 y nota 74.
35 Véase Nauert (1979 y 1980); french y Greenway, eds. (1986).
36 Sobre los comentarios de autores españoles, véase el estudio preliminar en Navarro Brotons y Rodríguez Galdeano (1998). Sobre el comentario de Strany, véase ferragut (1993).
Читать дальше