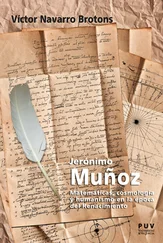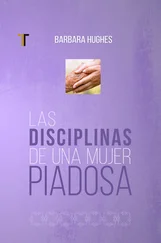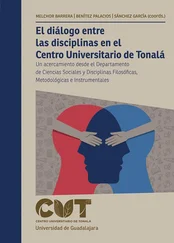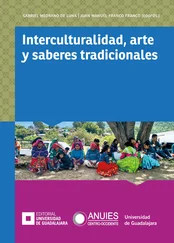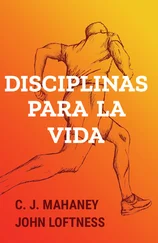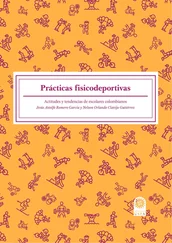Otro ejemplo, más interesante aún es el de Juan Dullaert de Gante, maestro de Vives en París. En su comentario al primer libro de los Meteorológicos de Aristóteles, editado por Vives, Dullaert discute la opinión que solo una cuarta parte de la Tierra estaría descubierta de las aguas, y si las estrellas del Hemisferio Norte son o no más nobles que las del Sur. Refuta ambas opiniones basándose en las navegaciones de portugueses y españoles, con una cita expresa a Américo Vespuccio y al Nuevo Continente: América. La fuente de información, según parece, es Waldseemüller. En otro lugar, defiende que la Vía Láctea no es de naturaleza elemental, apoyándose en el argumento de la paralaje estelar –desde dos lugares de la Tierra distantes entre sí una cantidad apreciable, no se vería la Vía Láctea en el mismo lugar del Cielo– y en la autoridad de Ptolomeo. 14
LA TRADICIÓN AVERROÍSTA Y EL CORPUSCULARISMO EN LA FILOSOFÍA NATURAL DE PERE D’OLESA
Una orientación muy diferente a la de Celaya y los seguidores de los nominalistas del siglo XIV, es la que presenta el médico mallorquín, establecido en Valencia, Pere d’Olesa en su Summa totius philosophiae et medicinae , aparecida en 1536 en esta ciudad muerto ya su autor. Los temas de filosofía natural que le interesaban a Olesa eran aquellos que considera más relevantes para fundamentar las doctrinas sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, los sentidos y las sensaciones y los conceptos básicos de salud y enfermedad. Así Olesa discute ampliamente todo lo relativo a la estructura de la sustancia material: los conceptos de materia y forma substancial, la doctrina de los elementos y las cualidades, la formación de los compuestos o mixtos y los procesos de cambio, la naturaleza y propagación de la luz, y las diferentes doctrinas de la visión. La cosmología de Olesa y el marco general de su pensamiento es, desde luego, el aristotelismo, principalmente tal como fue interpretado y transmitido por Averroes. Pero Olesa muestra una gran libertad filosófica, acorde con el nuevo espíritu renacentista que se vive en Italia, donde estudia, y en Valencia, donde compone su obra, y se separa de Averroes (y de Aristóteles) en aspectos relevantes de la física. Particularmente, se distancia de aquellos grandes «maestros» en su interpretación del concepto de forma substancial y de la composición de la sustancia material constituida, según Olesa, por partículas o «mínimos naturales» de los elementos, que son intransmutables, y permanecen con su forma substancial inalterada en los mixtos. Aunque Olesa no suscribe plenamente la idea del atomismo clásico, según la cual el átomo sería indivisible y sin cualidades, ni tampoco la cosmología atomista, su obra debe considerarse uno de los intentos más serios y rigurosos por reinterpretar algunas de las principales nociones de la filosofía natural aristotélica, como la de forma, en términos corpuscularistas. 15
LAS DÉCADAS CENTRALES DEL SIGLO: LA ORIENTACIÓN HUMANISTA
En Valencia, los profesores de filosofía natural de orientación nominalista debieron utilizar los textos de los terministas y calculatores de la Universidad de París, especialmente los de su compatriota Celaya. Este, sin embargo, al volver a su ciudad natal se orientó hacia la teología y perdió el interés por sus anteriores estudios de lógica y física, aunque su discípulo Ribeiro continuó reeditando algunos de sus trabajos de lógica. En las décadas centrales del siglo, con la desaparición oficial del nominalismo de la Universidad y el retorno al verdadero Aristóteles proclamado por los humanistas, menguó también sobremanera el interés por las brillantes especulaciones de los doctores parisienses, así como la influencia de la orientación averroísta. La reclamación de una lectura de Aristóteles dictada por la libertad consustancial al auténtico pensamiento filosófico, no se debe considerar, sin embargo, como monopolio de los humanistas. Murdoch ha señalado, que muchos comentarios renacentistas del Estagirita, que asumieron los presupuestos del humanismo, adoptaron un punto de vista más conservador que los escolásticos como Celaya, por lo que respecta a su contenido doctrinal. Citaban más fuentes, sobre todo antiguas y contemporáneas, pero cuando llegaban a los conceptos y a las doctrinas utilizadas para decidir la cuestión tratada, se basaban en pocos textos y autores: principalmente Aristóteles, frecuentemente con la interpretación averroísta, y Tomás de Aquino. Eso se ve claramente en algunos de los autores más representativos del escolasticismo contrarreformista de las últimas décadas del siglo, como el dominicano Diego Mas, uno de los pocos que aún muestra la influencia de las especulaciones que caracterizaban a los doctores parisienses.
Las directrices del programa humanista se reflejan muy bien en el texto de la oración pronunciada por Pedro Juan Núñez, Sobre las causas de la oscuridad de Aristóteles y sus remedios , con motivo de su nombramiento como catedrático de artes, en la que defiende la vuelta al auténtico Aristóteles. 16 Como ha explicado Pilar barbeito, Núñez hizo en él un detenido análisis de esas supuestas causas, unas de orden extrínseco, como el problema de la transmisión de los textos y su traducción al latín, y por las citas incorrectas que de ellos se hacen; otras de orden intrínseco relacionadas con el uso de la lengua por parte de Aristóteles e incluso de sus propios errores lingüísticos. 17 De acuerdo con el programa del humanismo, Núñez subraya que hay que confrontar los distintos manuscritos griegos, escoger la lectura más verosímil y ofrecer las otras lecturas. Al propio tiempo, también señala que hay que demarcar bien las doctrinas de Aristóteles de los otros autores o corrientes doctrinales, no ignorar sus errores y proporcionar una formación adecuada en disciplinas como las matemáticas y la astronomía para entender las ideas de Aristóteles; pero también atender a todas las cuestiones importantes que no están tratadas en el corpus aristotélico. Insiste en que hay que añadir lo que falte, sin temor, porque no se trata de seguir a un hombre, sino a la verdad.
Núñez hace una larga enumeración de explicaciones aristotélicas que le parecen erróneas o injustificadas, el carácter controvertido de muchas de sus doctrinas y la pluralidad de autoridades; así, nos dice que Galeno refuta a Aristóteles sobre el origen de los nervios, las razones del sueño, la participación del sexo femenino en la generación, la explicación de la visión, la importancia del cerebro, la sede de las sensaciones, el número de los ventrículos y la anatomía del corazón, en la actuación de la naturaleza en los animales y las plantas, en la acción de los órganos omitidos, en la comparación del varón y la mujer y si la mujer es menos perfecta que el varón; en la utilidad de las uñas, en la tripartición del alma (por Platón y Galeno) en tres almas o facultades en una sola naturaleza, en la explicación de los nervios, en las cualidades primarias, si hay dos o cuatro, etc. Una excelente muestra de la notable erudición de Núñez, quien añade que muchas veces se atribuyen también doctrinas a Aristóteles que no son suyas, como la asignación de las ideas (o formas platónicas) a Dios, que es una afirmación de Platón y entra en conflicto con la doctrina de la eternidad del mundo, defendida por Aristóteles. 18
Hay en esta oración una interesante referencia a Copérnico, cuya obra se había publicado en 1543. Comentando un pasaje de Aristóteles del De Caelo , donde este discute la cuestión de los primeros principios de las ciencias, dice Núñez que según Platón y sus seguidores, las «positiones» son aquellos enunciados que aunque no sean la auténtica causa de los efectos, se pueden imaginar y utilizar como causa si convienen con los efectos. Así, el movimiento de la Tierra y el reposo del cielo, supuesto por Nicolaus Copernicus, explica muy bien los fenómenos como si fueran sus causas. 19 La obra de Copérnico circulaba tempranamente, al parecer, entre los humanistas valencianos. Esta es de hecho una de las primeras referencias a Copérnico que he encontrado en toda la literatura científica y filosófica española. Núñez parece interpretar la teoría de Copérnico siguiendo la propuesta del prólogo de Osiander, es decir, como una suposición ficticia, sin pretensión de verdad. Como es bien sabido, esa no era la posición de Copérnico, que pretendía haber encontrado la verdad acerca del mundo. 20
Читать дальше