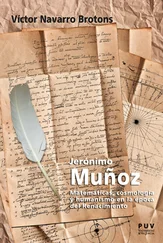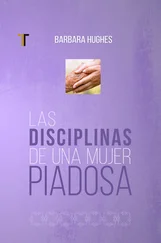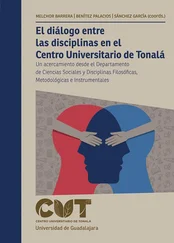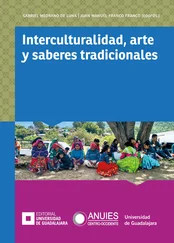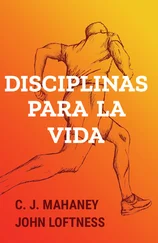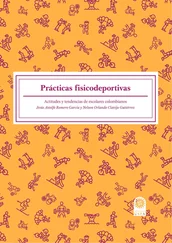MATEMÁTICAS, COSMOLOGÍA Y HUMANISMO: LA OBRA DE JERÓNIMO MUÑOZ
La enseñanza de las disciplinas matemáticas en la Universidad de Valencia se elevó de nivel considerablemente al ocupar la cátedra Jerónimo Muñoz, uno de los científicos más destacados de la España del siglo XVI, a la par que humanista. Muñoz comenzó sus estudios en Valencia, prosiguiéndolos en diversos lugares de Europa. Por sus propios testimonios sabemos que fue discípulo de Oronce finé en París y de Gemma frisius en Lovaina, dos destacados matemáticos, astrónomos y cartógrafos. Residió algún tiempo en Italia y fue profesor de hebreo en la Universidad de Ancona. Según un testimonio de la época, los judíos que acudían a oírle afirmaban que era judío y que había sido educado por judíos, a causa de su dominio del hebreo. 27
Tras su regreso a Valencia, Muñoz enseñó privadamente matemáticas. Además, llevó a cabo actividades relacionadas con la técnica o las matemáticas aplicadas, como asesor o experto de diversos nobles. En 1563 fue nombrado catedrático de hebreo del Estudi General valenciano. Dos años después, el 2 de junio de 1565, unió a esta cátedra la de matemáticas y logró obtener un salario, gracias a su prestigio, al nivel de los profesores mejor retribuidos. A pesar de todo, los salarios en Valencia eran bastante modestos y muy inferiores a los correspondientes de las universidades castellanas. Ello puede explicar que finalmente Muñoz aceptase la oferta de la Universidad de Salamanca, trasladándose a esta institución en 1578. En Salamanca, Muñoz desempeñó también las cátedras de matemáticas y hebreo. Murió en 1592.
En su cátedra de Valencia Muñoz explicaba aritmética, geometría y trigonometría, óptica geométrica o perspectiva, astronomía y sus aplicaciones a la navegación, instrumentos de astronomía y sus diversos usos, geografía y cartografía y astrología. Aunque Muñoz publicó muy pocas obras, se conserva un importante volumen de manuscritos, autógrafos o copias realizadas por discípulos suyos de todas estas materias, en bibliotecas europeas de Salamanca, barcelona, Madrid, Munich, el Vaticano, Nápoles y Copenhague. La localización y estudio de estos manuscritos ha permitido reconstruir el contenido de las enseñanzas de Muñoz, y demostrar que estas enseñanzas estaban al nivel de las que se impartían en las mejores universidades de la Europa de la época. 28
Muñoz fue un destacado geógrafo y cartógrafo, siendo frecuentemente citado como una autoridad en estas materias por los historiadores del Reino de Valencia, como Gaspar Escolano o francisco Diago. El mapa más antiguo que se conoce de este Reino, incluido por Abraham Ortelius en su famoso atlas Theatrum Orbium Terrarum , se realizó a partir de los datos proporcionados por Jerónimo Muñoz, al parecer a través de fadrique furió Ceriol. Muñoz no sólo determinó con notable precisión las coordenadas geográficas de muchas localidades, sino que inició la triangulación geodésica (elemental) del territorio, basándose en las técnicas divulgadas por su maestro Gemma frisius. Muñoz explicaba estas técnicas en sus clases, y las ejemplificaba con una triangulación entre la ciudad de Valencia y distintos lugares situados al Norte, en la comarca de la Horta. 29 En las copias manuscritas que se conservan de sus lecciones de geografía impartidas en Valencia, se incluye un magnífico mapa de la Península, junto a una «explicación de los nombres de las antiguas ciudades, de lugares, ríos y cabos o promontorios de España», a modo de itinerario, con especificación de distancias entre lugares en millas y pasos y referencias constantes a los geógrafos clásicos como Ptolomeo, Plinio, Pomponio Mela o Estrabón, así como también al itinerario de Antonino y a otras fuentes. 30 Muñoz también realizó un censo del Reino de Valencia, por encargo del virrey Alfonso Pimentel –a quien dirigió el manuscrito–, que acompañó de una descripción de su «término». 31
El mayor volumen de escritos que se conservan de Jerónimo Muñoz son de astronomía. Aunque los trabajos de Muñoz sobre la supernova de 1572 eran ya conocidos por los historiadores y astrofísicos, y lo situaban entre los astrónomos europeos que realizaron observaciones más precisas y extrajeron con más claridad las consecuencias cosmológicas del fenómeno, el descubrimiento y estudio de sus Comentarios a Plinio ha dado a conocer sus ideas para una reforma de la cosmología, afines a la tradición estoica. Así, el estudio de este aspecto de la obra de Muñoz ha venido a confirmar la hipótesis avanzada por bernard Goldstein, Peter barker, Miguel ángel Granada y otros autores sobre la importancia del estoicismo en la cosmología renacentista. Como hemos dicho, también se planteó revisar la astronomía matemática en sus aspectos técnicos, con la realización de un gran número de observaciones y la preparación de nuevas tablas, discutiendo numerosos aspectos de la tradición ptolemaica, particularmente en sus adiciones a la traducción al latín de los Comentarios al Almagesto de Teón de Alejandría, un tratado muy voluminoso que este destacado astrónomo del siglo IV había realizado en colaboración con su hija Hypatia, y en el que padre e hija explicaban prolijamente el libro de Ptolomeo. No obstante, Muñoz no llegó a articular su reforma cosmológica con la astronomía matemática; difícilmente podía hacerlo sin abandonar el geocentrismo, como Kepler supo ver claramente.
En lo que respecta a sus postulados cosmológicos, queremos recordar su mención a la teoría de Copérnico, que aparece en el mencionado tratado sobre astronomía y geografía. Cuando discute las cuestiones relativas a la forma –esférica– de la Tierra y su posición central en el mundo, trata de refutar la teoría heliocéntrica haciendo mención a algunos argumentos astronómicos procedentes de Ptolomeo y Teón de Alejandría. También hace una rápida alusión al desorden cósmico que provocaría el que el Sol estuviere en el centro del mundo y la Tierra en el cuarto cielo. Eso no quiere decir que no se mostrara también crítico con la cosmología aristotélica. Como lo hizo en particular, en su libro sobre la supernova de 1572 y en sus comentarios a los libros de Plinio y Teón.
En el mes de noviembre de 1572, apareció en la constelación de la Casiopea, una nueva estrella, nacida de la explosión de lo que se llama una enana blanca, que se ha clasificado de supernova tipo I. Más de cincuenta autores, repartidos por toda Europa, escribieron sobre la nueva estrella, que sirvió de estímulo para los intercambios entre los astrónomos, e hizo que se estableciese una red de relaciones que dieron un gran impulso al avance de la astronomía. Como hemos comentado arriba, uno de los mejores trabajos fue el realizado por Jerónimo Muñoz y publicado en el Libro del nuevo cometa . Muñoz le llamó cometa –aunque dijo que por su movimiento más parecía una estrella–, por su deseo de dar una interpretación de su génesis en términos de causas naturales, en coherencia con la tradición astrológica, y no recurriendo al poder absoluto de Dios, como hicieron astrónomos destacados como Cornelius Gemma, Thomas Digges, Tycho brahe o Thadeus Hagecius. Muñoz defendió enérgicamente que la nueva estrella era un fenómeno celeste y que los cielos no eran incorruptibles, como afirmaban los seguidores de Aristóteles, ni estaban formados de quintaesencia, sino que «tienen deudo y parentesco con los elementos». 32
La obra de Muñoz fue traducida al francés por Guy Lefèvre de la boderie, discípulo del famoso orientalista Guillaume Postel, que a su vez había sido discípulo del valenciano Joan Gélida. Postel además, era hebraísta como Muñoz y colaboró activamente en la biblia Políglota. Todo ello nos dibuja una interesante red de relaciones en la que se debería profundizar. Las ideas de Muñoz se difundieron también gracias a la correspondencia que mantenía con varios astrónomos europeos, como bartholomaeus Reisacherus de Viena y el astrónomo y médico imperial de bohemia Thadaeus Hagecius. Hagecius, además, le proporcionó las cartas de Muñoz a Reisacherus y Hagecius a Tycho brahe. 33
Читать дальше