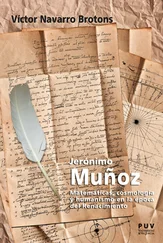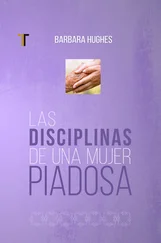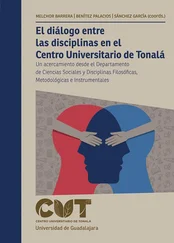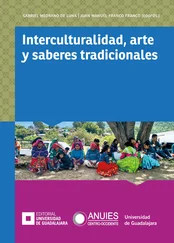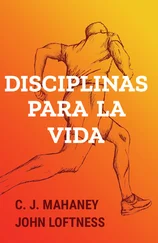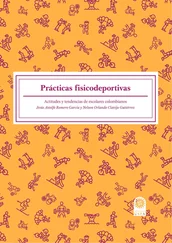EL ARISTOTELISMO ESCOLÁSTICO DE Juan DE CELAYA
Por lo que respecta a la filosofía natural, las diversas corrientes y formas de aristotelismo han estado estudiados de forma renovadora por Charles b. Schmitt, Charles H. Lohr, William Wallace, Eckhard Kessler y Ugo baldini, entre otros destacados autores. 8 Schmitt ha puesto de relieve que la supuesta decadencia o hundimiento del aristotelismo en el Renacimiento, a causa del humanismo, es difícil de sostener y casi se puede afirmar lo contrario, ya que el aristotelismo continuó situado en primer lugar en toda Europa, tanto en la enseñanza como en la cultura de las élites intelectuales. No en vano continuará determinando durante la mayor parte del período la estructura del saber, la división de las disciplinas académicas y su marco de referencia, incorporando el humanismo para su propio uso, al apropiarse de sus técnicas de trabajo. De hecho, otras corrientes, como el platonismo, quedaron confinadas hasta el siglo XVII en gran manera a las academias y a pequeños círculos de intelectuales, y si se difundieron fue gracias principalmente a lecturas privadas de las obras impresas.
Si bien el aristotelismo se modificó según el ambiente intelectual, las cuestiones filosóficas debatidas y el contexto hermenéutico, en el Renacimiento es imposible identificarlo exclusivamente con una u otra religión. Todas las iglesias –anglicana, católica, calvinista o luterana– continuaron usándolo como la institución básica del saber y las distintas escuelas aristotélicas atravesaron las barreras confesionales. Esta notable supervivencia se debió en gran manera a su gran capacidad de adaptación a varios usos y necesidades, que lo hacía dúctil y diversificable según los contextos y que llevó a una pluralidad de aristotelismos eclécticos, caracterizados por la manera como cada uno usaba y seleccionaba partes del corpus aristotélico en relación a diferentes campos de interés y en la resolución de problemas específicos, y por su combinación con diversas corrientes intelectuales. Así pues, tampoco se puede afirmar sin más precisiones que el mantenimiento de la adhesión a los temas aristotélicos retrasó el progreso de la filosofía y de la ciencia. En efecto, si se comparan las posiciones doctrinales y metodólogicas de varios autores aristotélicos, se descubre que estamos ante un amplio espectro de interpretaciones diferentes de un complejo corpus de escritos. El aristotelismo renacentista fue ecléctico en dos sentidos; en primer lugar, los autores absorbieron elementos de otras filosofías –Platón y neoplatónicos, estoicismo, etc.– en su síntesis; en segundo lugar, trataron de acomodar los nuevos conocimientos y desarrollos en el marco general aristotélico. 9
En la Universidad de Valencia, a las primeras décadas del siglo XVI, la enseñanza de la filosofía en la facultad de artes se desarrolló en gran manera bajo la influencia del modelo de París y del nominalismo. Lo que no sabemos es el contenido concreto de las enseñanzas en filosofía natural, aunque cabe presuponer que se utilizarían obras semejantes a las producidas en París por los seguidores de los nominalistas y calculatores del siglo XIV, encabezados por John Mair, entre los que figuraban un importante grupo de españoles y portugueses, que continuaron su labor en la península. A este grupo, como es sabido, perteneció Juan de Celaya, el que llegaría a ser rector perpetuo del Estudio General valenciano. 10
Juan de Celaya nació en Valencia hacia 1490. Después de realizar sus primeros estudios, se trasladó a París e ingresó en el Colegio de Montaigu, donde siguió los cursos de artes, que acabó hacia 1509. Entre sus maestros estaban Gaspar Lax y Jean Dullaert de Gante, ambos discípulos de John Mair. De Montaigu, Celaya pasó al Colegio de Coqueret como maestro de artes, donde tuvo de compañeros al portugués álvaro Thomaz y al escocés Robert Caubraith. Desde 1515 hasta su vuelta a Valencia, el 1524, Celaya enseñó en el Colegio de Santa bárbara de París. Al mismo tiempo, continuó sus estudios de teología, y recibió la licenciatura y el doctorado en esta materia en 1522. Entre sus discípulos, destacan Domingo de Soto, francisco de Vitoria, Martínez Silíceo y el portugués João Ribeiro.
Celaya publicó numerosos trabajos de lógica, de acuerdo con la tradición nominalista o terminista, en forma de breves tratados sobre análisis de los términos de las proposiciones o introducción a la dialéctica, Suppositiones, Exponibilia e Insolubilia et Obligationes, destinados a introducir a los estudiantes en las sutilezas de la dialéctica, que tanto irritaban a Vives. Además, editó comentarios a los tratadistas consagrados de lógica, en particular a los Primeros y Segundos Analíticos de Aristóteles, es decir, la obra fundamental del filósofo griego sobre los métodos y procedimientos de la ciencia, los elementos de la demostración, las distintas clases de demostración y la distinción entre ciencia y opinión. En todas estas obras Celaya mostró su excelente formación lógica y su gran erudición. Los humanistas, más interesados por el lenguaje como instrumento de comunicación –ágil más que constrictivo y versátil más que riguroso–, dirigieron fuertes críticas a la lógica terminista. 11 También publicó Celaya varias obras de filosofía natural, en forma de comentarios a los tratados aristotélicos de esta materia, donde incorporó las principales contribuciones de los filósofos escolásticos de las postrimerías de la Edad Media y del Renacimiento.
No voy a hacer aquí un análisis detenido de estas obras, que ya han merecido la atención de varios historiadores del pensamiento filosófico y científico, en especial a causa de las contribuciones de su discípulo Domingo de Soto, al estudio del movimiento y del problema de la posible influencia de las enseñanzas de estos autores en Galileo. 12 Lo que quiero destacar es cómo los llamados «doctores parisienses», además de continuar la tradición filosófica y lógica del siglo XIV, no se mostraron totalmente indiferentes ante las novedades. En los comentarios al tratado aristotélico Sobre el cielo y el mundo (París, 1517), Celaya aborda uno de los temas más debatidos de la cosmología del momento: la forma y estructura de la Tierra, que ya había preocupado a autores como buridan, Oresme y Alberto de Sajonia y de la que también se había ocupado el teólogo valenciano Jaime Pérez. El problema era cómo conciliar la teoría aristotélica de los elementos, distribuidos en esferas con la emergencia de los continentes. Recordemos que Sacrobosco, en su tratado de la Esfera –el manual de iniciación a la astronomía más usado en las universidades hasta el Renacimiento–, afirmó que los tres elementos aristotélicos (fuego, aire y agua) rodeaban la Tierra en forma de capa esférica, «salvo donde la sequedad de la Tierra obstaculiza la humedad del agua, con la finalidad de conservar la vida de los seres animados». Buridan y Alberto de Sajonia habían tratado de resolver estos problemas con explicaciones naturales y sin el recurso a la Providencia. El debate continuó en el siglo XV, hasta que los descubrimientos geográficos permitieron construir el nuevo concepto de globo terráqueo, es decir, la idea de la Tierra como un sólido tridimensional con una superficie diversificada, compuesta por varias porciones de tierra y de mar. Celaya, en la obra mencionada, discute todas estas cuestiones, defiende la tesis de buridan y Alberto de Sajonia y también se ocupa de la teoría de las zonas y los climas, difundida igualmente por Sacrobosco en su tratado de la Esfera. Esta teoría, de origen griego, dividía la Esfera en cinco zonas: dos heladas e inhabitables, cerca del polo; dos templadas, habitables, a las dos partes del Ecuador; y una tórrida, junto al Ecuador, inhabitable. Celaya, con el apoyo de las navegaciones y exploraciones de los portugueses, criticó enérgicamente esta teoría de la inhabitabilidad de la zona tórrida. 13
Читать дальше