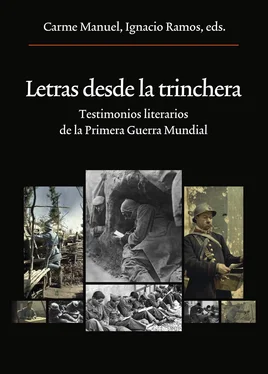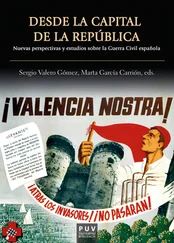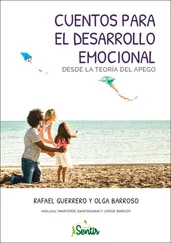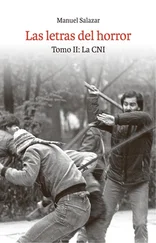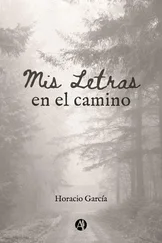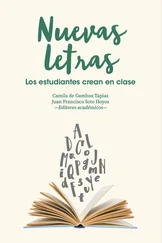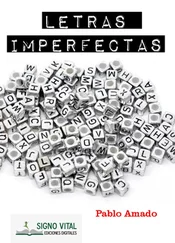1 ...6 7 8 10 11 12 ...29 El país de los compradores de marcos seguía siendo, en su mayoría y «a pesar de todo» germanófilo. Mis novelas de la guerra no hubiesen encontrado público. Además, no interesaban entre nosotros –entonces– esos libros. Confieso que no me sentí héroe para remontar la corriente de un público hostil y renunciar, haciéndolo, a las ganancias que pudiera producirme otra clase de obras.
Sin embargo, la guerra se vivió con pasión y muestras de esa escritura bélica no faltan, aun cuando el corpus literario español pueda resultar escaso. Un buen ejemplo lo ofrece Wenceslao Fernández Flórez en su novela Los que no fuimos a la guerra (1930) –con subtítulo palmario: Apuntes para la historia de un pueblo español durante la guerra –, en la que amplió su relato El calor de la hoguera (Madrid, Imp. Helénica, 1918).
La novela contiene un rico anecdotario de sucedidos durante la Gran Guerra en Iberina, ciudad de nombre inventado que podría ser cualquiera de Galicia y donde la polémica entre aliadófilos y germanófilos es intensa en la prensa ( El Eco, La Gaceta, El Faro ). Fernández Flórez (1930) satiriza el fanatismo ideológico y muestra cambios de época varios, desde la publicidad, las tertulias y la liberación de la mujer hasta el oportunismo de quienes sacaron provecho del conflicto, como don Juan Lobo o el pescador Avelino Rivera, de quien se cuenta lo siguiente:
Cuando acabó la guerra era dueño de una flota y tan rico que tenía a sueldo un famoso pintor holandés, de la escuela de Rembrandt, encargado exclusivamente de procurar el todo justo del café con leche que el prócer gustaba de beber varias veces al día. A estas exquisiteces llamaban entonces los que tenían menos dinero y los que carecían absolutamente de él «insolencias de nuevo rico». Pero no debían de ser tales, ya que las dos hijas de Avelino Riera se han casado, hace tiempo, con dos Grandes de España, elegidos entre veinticuatro. Podría añadirle otros muchos nombres a esta lista de personas que, por medios igualmente inesperados y distantes de la vulgaridad, acumulaban respetables fortunas gracias a haber sido asesinado un archiduque en la remotísima ciudad de Sarajevo. Si no lo hago es porque ningún otro caso puede superar en originalidad ni en millones a los ya consignados (47).
A lo largo de quince capítulos, con numerosos diálogos y un abanico de personajes iberienses, Javier Velarde, ocasional escritor y protagonista de esta historia, afirma: «no ofrezco estos apuntes únicamente a la efímera curiosidad del lector de novelas, sino que los brindo también a los historiadores que hayan de reconstituir, pasados los años, las memorias de este tormentoso periodo» (87-88). Ya en su comienzo, narrado en primera persona por Velarde, se ofrece un excelente texto para adentrarse en el universo del impreso epocal:
Hace quince días leí una novela en la que se contaba lo que ocurría en las trincheras alemanas del Oeste. Hace una semana, otra larga historia de lo que sucedía en el frente oriental. Anteayer, el relato de la vida en un pueblo germano durante la guerra. Conozco, en total, cuarenta o cincuenta narraciones de esta índole y bien sé que hay centenares, millares. Las casas editoras vierten novelas de la guerra, en flujo incontenible, sobre todas las librerías. Siempre que entro en el almacén de la biblioteca circulante –que tiene el mismo olor dulce y abominable de las relatorías de Audiencia, olor a viejo papel estancado y corrompido– y pregunto al lívido dependiente: «¿Hay novedades, Ramón?», Ramón me contesta: «Hay tres novelas más de la guerra, don Javier». Y aunque son tantas, el turno de la espera es largo, porque todos hemos conocido la guerra que contaba el telégrafo de los Estados Mayores, pero intuimos que la más importante verdad se halla en ese balbuceo de episodios que, despavoridos aún, trasladan al papel unos pobres hombres agitados por el horror de la matanza. Para completar la armazón gigantesca de aquel monstruo, para comprender la increíble epopeya idiótica de los Cuatro años, escuchamos con avidez las declaraciones de todos los testigos; juntamos, con los alambritos del zoólogo, las esquirlas del esqueleto. Y el que sabe algo, el que sintió algo, lo refiere. Cada cual trae en unas cuartillas su cardiograma de aquellos momentos, el gráfico de una sensibilidad. Como los bosques de la prehistoria se hicieron carbón bajo la tierra, se diría que la sangre que la tierra chupó sale hecha tinta, al cabo de estos once años, ardiente y notoria, con la violencia de un geiser (8-9).
El propósito de Velarde, como el de otros novelistas, es escribir sobre la contienda, aunque antes nunca haya escrito:
En la vasta bibliografía de la tragedia del 14 falta este volumen que voy a escribir. Las generaciones venideras, después de saturarse de noticias literarias de lo sucedido en las vanguardias, en las retaguardias y en toda la enorme extensión de los países beligerantes, podrían preguntar: «¿Y qué ocurría con ocasión de la guerra en los países pacíficos?» [...] Ignoro si tendré la suerte de acertar con el tono que conviene a esta narración. No he escrito nunca. Pero según he leído en sus biografías, esta es una característica de casi todos los que han pergeñado novelas de la guerra (14).
Al rastrear obras literarias sobre el conflicto, también hay que tener en cuenta las colecciones editoriales de gran divulgación, cuyo auge en España coincidió con la Gran Guerra. Como señala Rivalan, ofrecieron un espacio específico a quienes, desde la ficción, reaccionaron ante el conflicto. En las colecciones el tema bélico se presenta a partir de 1915, como pone de manifiesto el número extra de «Los Contemporáneos» de 1916 (n.º 418), publicado con el título Mientras en Europa mueren. 3 En su estudio concreto sobre La Novela Corta, Rivalan da cuenta de novelas que, entre 1916 y 1924, se inspiran en la Guerra del 14 y vertebran el tema en la exaltación militar; la dimensión humana y sanitaria; las violencias y violaciones de guerra. Se trata de novelas firmadas por Joaquín Dicenta, El hijo del odio (La Novela Corta, n.° 2, 1916); Rafael López de Haro, Corresponsal de guerra (n.° 94, 1917); Carmen de Burgos, Pasiones (n.º 81, 1917); Enrique Gómez Carrillo, La gesta de la legión. Los españoles en la guerra (n.° 325, 1922); Alfonso Hernández Cata, El aborto (n.º 327, 1922); Roso de Luna, Kultur und liebe (n.º 373, 1923); y Roberto Molina, El factor negativo (n.º 460, 1924). Además, Rivalan destaca cómo los considerados grandes escritores no fueron los únicos en focalizar la contienda, sino que hubo autores de literatura de gran divulgación que también fueron testigos oculares a título personal o corresponsales de los diarios, por lo cual restituyeron su experiencia de una u otra forma, por ejemplo, a Alberto Insúa, ya citado, se añaden Felipe Trigo, Crisis de la civilización. La guerra europea (Madrid, Renacimiento, 1915); Eduardo Zamacois, La ola de plomo (Episodios de la guerra europea 1914-1915) (Madrid, Viuda de Pueyo, 1915); A cuchillo. Episodios de la guerra europea. Francia, Suiza, Italia (Barcelona, Maucci, 1917); y José Francés, La muerte danza (Comentarios a la guerra mundial) (Madrid, Sanz Calleja, 1915).
Así las cosas, dado que el corpus de la literatura española vinculada al conflicto está todavía pendiente de exploración, seguidamente, más que una vía cuantitativa y seriada, se pergeña una vía cualitativa mediante tres significativas microhistorias, con el fin de presentar a paradigmáticos creadores de una vigorosa escritura bélica, que, bien en excelentes crónicas de prensa, bien en obras de marcado signo ficcional, nos legaron textos cuyo tema principal es la Gran Guerra. 4
Читать дальше