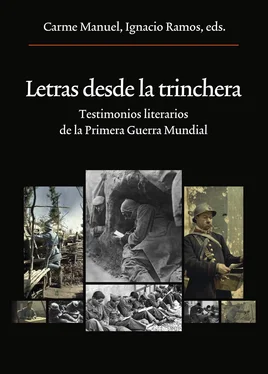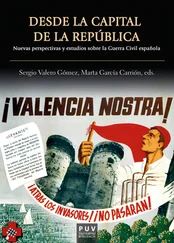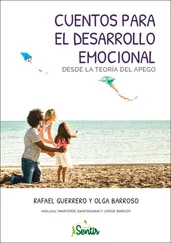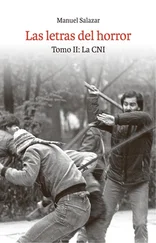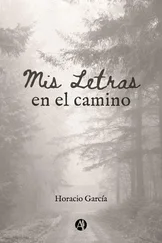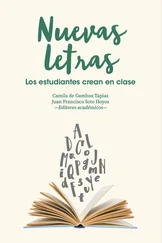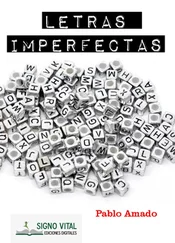1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 SOFÍA CASANOVA: UNA MUJER DE LETRAS Y DE ACCIÓN
Abre estas historias ejemplares una mujer digna de formar parte del grupo que, a modo de unidad cultural de tiempo, podría definirse como las modernas : la gallega Sofía Casanova, testigo directo de la guerra, figura paradigmática de la enviada al frente, representante del pensamiento antimilitarista y pacifista en aquella España y, sobre todo, como destacó Bernárdez (2013), de la significativa participación de algunas mujeres en los procesos históricos contemporáneos. Como reportera de guerra, además, manifiesta sin tapujos desde dónde habla y proporciona las claves para ser interpretada: su voz es la de una católica que sufre el desgarramiento de Polonia, su patria adoptiva, y se posiciona a favor de los aliados.
Integrante de la que se consideraría primera generación de mujeres feministas, y concretamente de cuantas moderadas trataron de conseguir derechos civiles y políticos para las mujeres, Casanova informó del transcurrir de la contienda de forma directa desde Polonia como cronista del diario ABC , donde igualmente narraría la revolución de Octubre tras su traslado a Rusia. 5 Casanova escribe y aproxima la experiencia bélica al lector mientras se desempeña como enfermera en el hospital de campaña de la Estación de ferrocarril de Varsovia-Viena. Desde allí relata los horrores de la guerra y hace trascender sus reflexiones originadas en la experiencia directa: «Todas las guerras habidas y por haber son para mí prueba irrecusable de la bancarrota espiritual de la Humanidad» (1916: 15). Sofía Casanova define los conflictos bélicos como «asesinatos colectivos legales» (1916: 36) y rechaza que sean necesarios para el devenir humano. Ve el conflicto y cuenta lo que ocurre, tal como analizaron estudiosas como Bernárdez (2013) y Gil-Albarellos (2013) a partir de los textos que constituyen De la guerra. Crónicas de Polonia y Rusia (1916), en donde apuntó:
Combato las noticias escritas, discuto los hechos que me comunican, indago, deduzco, doy ejemplos de la barbarie de todos... de los raros casos magnánimos en unos u otros soldados [...] Y me duele la confusión, el recelo, el dolor de todos y el esfuerzo que hago equilibrándome, buscando el punto de apoyo de la verdad de la vorágine de nombres, cifras, muertes, martirios, sangre y llamas... (158).
Bernárdez (2013: 216) resalta cómo la gallega describe a los niños heridos y asustados, a los soldados enloquecidos; cómo habla de la extensión de enfermedades contagiosas, de la necesidad de inventar nuevas curas ante heridas nunca vistas; cómo alude a los movimientos de tropas, a las nuevas y terribles armas que se comenzaban a utilizar, al sufrimiento de los soldados al margen de su nacionalidad o de su condición social. De igual modo reflexiona sobre las nuevas técnicas de guerra, azote continuo para los militares y la población civil, para la cual el gas mostaza o las bombas aéreas se tornaban en pesadilla. Y es que Casanova retrata a «una población indefensa cuya única opción es desplazarse de un lugar miserable a otro recorriendo una Europa devastada». 6 Valga añadir –siguiendo a Gil-Albarellos (2013: 14)– que Casanova vertió en sus crónicas este relato de los heridos, mas también incorporó recortes de prensa, partes de guerra, traducción de documentos varios, comentarios sobre el conflicto, los lugares y los pueblos, así como la información y la exaltación de su país de acogida, Polonia, con numerosas referencias a la idiosincrasia española y a la posición neutral ante la contienda, aunque sus comentarios los guio la defensa aliada.
LA VISIÓN ESTELAR DE VALLE-INCLÁN
En segundo lugar, mención requiere otro significativo francófilo y universal gallego: Ramón del Valle-Inclán, quien nos legó La media noche. Visión estelar de un momento de guerra (1917), obra fundamental en el corpus español sobre la Guerra del 14. 7 Su origen conduce a la prensa y así a los nueve folletones publicados en El Imparcial , entre octubre y diciembre de 1916, bajo el título Un día de guerra (visión estelar). Parte primera. La Media Noche , versión que modificaría después dando lugar a un muy interesante caso de reescritura desvelador de los entresijos del taller valleinclanesco (De Juan, 2000). Además, hubo otras cuatro entregas no recogidas en esta obra, que vieron la luz en enero y febrero de 1917 ( Segunda parte. En la luz del día ). En La media noche destacan las descripciones y las vivas secuencias narrativas sobre la vida en el campo de batalla francés, redactadas tras un viaje oficial realizado en el verano del 16, con el fin de recoger en un libro, apunta Valle, sus impresiones de los «varios y diversos lances de un día de guerra en Francia» (5), donde se enfrentaban «el francés, hijo de la loba latina, y el bárbaro germano, espurio de toda tradición» (12).
El reto de la visión estelar fue describir con perspectiva simultánea, reducción temporal –una jornada–, protagonismo múltiple y fragmentarismo narrativo, un amplio escenario que abarca el frente nordeste, con la pretensión de superar «todos los relatos limitados por la posición geométrica del narrador» (6), como Valle apunta en la «Breve noticia» con que presenta el texto. Con patente retórica francófila, lo divide en cuarenta breves capítulos, que abre con la vista más general del frente, la rutina de los convoyes, la vida de las trincheras, el vuelo de los aviones y hasta la labor de artillería, para pasar luego a la descripción de la muerte de dos centinelas al tocar una alambrada alemana (cap. VI): «una violenta sacudida los echa por los aires con las ropas encendidas» (20). Luego Valle enfoca la peripecia civil: el matrimonio que mira arder su casa y pierde a un niño, muerto en brazos del padre (cap. VIII); el carromato que lleva tres mujeres, entre las cuales no cesa de quejarse una muchacha con dolores de parto (cap. XV-XVI): «–¡Se me abre el cuerpo de dolor!» (44); la odisea de las muchachas violadas por soldados alemanes (cap. XVIII-XIX); el médico que las atiende afirma al reconocerlas: «Dicen que es la guerra... ¡Mentira! Nunca el quemar y el violar ha sido una necesidad de la guerra. Es la barbarie atávica que se impone... Todavía esos hombres tiene muy próximo el abuelo de las selvas» (54); o el gesto obstinado, la expresión de trágica demencia de las tropas que, al volver de las trincheras (cap. XXVIII), con voz apasionada gritan: «¡No pasarán!» (81). Al final, los caminos que conducen al frente de batalla (cap. XL): «En la luz del día que comienza, la tierra, mutilada por la guerra, tiene una expresión dolorosa, reconcentrada y terrible» (113).
UN SOLDADO DE LA PLUMA: VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Del corpus que nos ocupa, el proyecto sobre la guerra más compacto y decidido por su autor lo firmó Vicente Blasco Ibáñez, un proyecto del que varios motivos invitan a considerarlo un caso modélico en España y en el panorama internacional. En primer lugar, su condición de intelectual y hombre de acción que, tras su regreso de Argentina justo en aquel 1914 (Lluch 2012), desde París enarboló la bandera republicana y liberal, volvió a ocupar el espacio público, participó en actos de propaganda, en la redacción de manifiestos, dictó conferencias y dispuso textos de vario tipo con un claro objetivo propagandístico. Con el fin de informar y denunciar el imperialismo alemán, escribió numerosos artículos en diarios españoles y americanos, tales como Fray Mocho , de Buenos Aires; El Fígaro , de La Habana; La Democracia , de Puerto Rico; Zig-Zag , de Santiago de Chile; La Esfera, El Mundo y El País, de Madrid; El Pueblo , de Valencia; La Gaceta del Norte , de Bilbao; El Cantábrico , de Santander; El Popular , de Málaga, y La Publicidad , de Barcelona.
Читать дальше