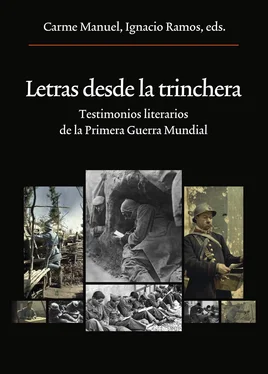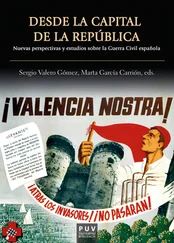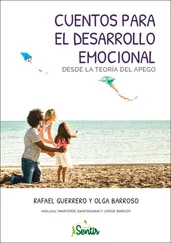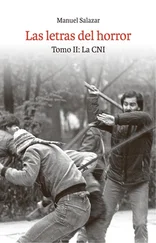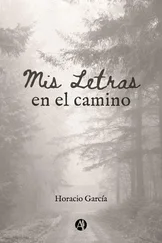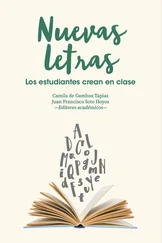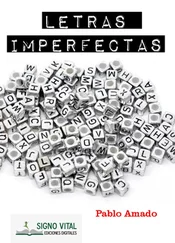A mediados de noviembre de 1915, en mi pisito de la calle de Jussieu, hacía yo mis primeras armas de periodista. Hasta entonces sólo había escrito y publicado en la prensa de Madrid crónicas literarias, ajenas a la actualidad; o bien hallando en esta pretextos para divagaciones más o menos oportunas. Pero ahora se trataba de todo lo contrario: de hacer «un día sí y otro no», para el diario más leído de España, un artículo sobre la guerra desde uno de los grandes países beligerantes (Fortuño 2003: 247).
De los representantes de aquel periodismo tantas veces de trinchera también destacan Julio Camba, quien estuvo en Berlín como corresponsal del diario ABC ; el granadino Fabián Vidal (seudónimo de Juan Fajardo), enviado de La Correspondencia de España al frente francés en 1916 y autor de Crónicas de la Gran Guerra (1919), así como Manuel Ciges Aparicio, colaborador en París de El Mundo y El Mercantil Valenciano que, a finales de 1914, recibió el encargo de El Imparcial para organizar la información sobre la guerra desde la capital francesa.
Pero, al mencionar a periodistas presentes en el conflicto, ineludible es Agustí Calvet, conocido por su seudónimo, Gaziel. En el verano del 14, primero en La Veu de Catalunya y después en La Vanguardia –diario que llegó a dirigir–, vieron la luz las entregas que en 1915 configurarían su Diario de un estudiante en París (Gaziel 2013), editado por la Casa Editorial Estudio, con prólogo de Miguel S. Oliver. Incluibles en la corriente memorialista de la literatura española, sus modélicas crónicas de guerra, concebidas como narraciones, comprenden la etapa inicial del conflicto al situarse entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre de 1914, un mes de esperanzas febriles y zozobras continuas en París, ubicación de la que Gaziel recogió su vida íntima, ausente en periódicos y publicaciones oficiales. Así cosechó gran éxito entre los lectores, logró la corresponsalía en París, se trasladó allí en diciembre y dispuso nuevas crónicas tras recorrer los escenarios de las batallas del Marne y de Verdun. También bajó a las trincheras a conocer la vida de los soldados que las habitaban y fue testigo del nacimiento de la moderna y mortífera industria armamentística (Gaziel 2014 a ). Por ello, en el prólogo a De París a Monastir (Gaziel 2014 b ), Amat refiere la evolución de los géneros periodísticos y destaca cómo Gaziel afianza una nueva manera de contar la guerra: frente al corresponsal establecido en un cuartel general, y frente a los que copiaban y pegaban notas de agencia, la suya era la mirada del cronista de nuevo cuño, el cronista espiritual de la guerra, quien, más que describir combates minuciosamente o abordar episodios concretos, actúa sobre la repercusión social y el fondo humano en que el conflicto se desenvuelve. Gaziel, pues, representa al periodista cuyas crónicas le hacen creer al lector que contempla lo que se narra en ellas.
En general, las crónicas de periodistas como Gaziel constituyen una amalgama de fórmulas discursivas, tal como pone de manifiesto el excelente análisis de González (5), que señala cómo conforman un género de discurso con escasos precedentes en las letras españolas. Un género por entonces flexible, no codificado, que permitió dicha amalgama: del relato de viajes a la opinión personal, pasando por el discurso artístico, la efusión lírica y el relato de acontecimientos de dimensiones casi novelescas, como muestran Eduardo Zamacois o Juan Pujol. Además, a las crónicas para diarios españoles se sumaban otras foráneas, como las de Ramón Pérez de Ayala en los frentes italianos, comisionado por La Prensa de Buenos Aires.
Las crónicas son textos de urgencia, del instante vivido y hasta de propaganda porque nacen del fragor de la batalla, proceden de miradas in situ, son testimonios históricos de testigos de la encarnizada lucha y, con frecuencia, plantean un conflicto moral al lector, como también sucede con los relatos y novelas en torno a la contienda. Asimismo, en ellas nuclear es la mirada puesta en la retaguardia, en la vida en las ciudades sacudidas por la contienda, como Gaziel y Ciges Aparicio muestran desde París o Sofía Casanova desde Varsovia. Desde el exterior como en el interior del país, compaginando o no la labor periodística con la literaria, no pocos hombres y mujeres españoles, letraheridos, en diarios españoles y extranjeros ofrecieron su punto de vista acerca de cuanto acaecía en Europa. Así, el escritor-periodista que devino corresponsal manifestaría el «orgullo del periodismo moderno», que, años después, el argentino Roberto Arlt (2009) definiría en una de sus crónicas como «estar junto al fuego donde los hombres fríen la catástrofe». En su columna «Al margen del cable», en esa crónica del 4 de enero del 38 sobre la Guerra Civil española, también añadía: «El gran periodismo es una especie de pugilato», esto es, los periodistas se acompañan en el frente y se imitan, pero también unos a otros buscan superarse. Todo ello es resultado de quien explica la lucha y participa en ella mediante sus contribuciones escritas, alguien involucrado en una guerra global que, como la del 14, ya fue marcadamente mediática. Efectivamente, como señala Susan Sontag en Ante el dolor de los demás : «Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas» (13).
Inicialmente todo brotaba en las crónicas de los diarios para, no mucho después, en algunos casos reunirse en series y en otros tomar cuerpo en obras literarias sobre la guerra. En este sentido, en el prólogo a Campos de batallas y campos de ruinas de Enrique Gómez Carrillo (1915: IX), Pérez Galdós escribía este iluminador texto en marzo de 1915:
Estamento fundamental de la literatura en la Edad Moderna es la Prensa. El siglo XIX nos la transmitió potente y robusta, y el XX le ha dado una realidad constitutiva y una fuerza incontrastable. Máquina es esta que cada día invade con más audacia las esferas del arte y del pensamiento. Gentes hay que reniegan de ella cuando la ven correr desmandada y sin tino, y otras la encomian desaforadamente, estimando que de sus errores y de sus aciertos resulta siempre un evidente fin de cultura. Periodistas somos hoy todos los que nos sentimos aptos para expresar nuestras ideas por medio de la palabra escrita: unos toman la Prensa como escabel o aprendizaje para lanzarse después a distintas empresas literarias; otros en la Prensa nacen y en ella viven y mueren, y estos son los que constituyen una de las falanges más intrépidas y triunfadoras de la intelectualidad contemporánea. Estos periodistas son hoy los obreros que labran la materia prima de la Historia.
Por consiguiente, siguiendo la idea expresada por Galdós, la literatura sobre la Gran Guerra, en gran parte creada por testigos de la misma, surge y se ubica en esa intersección entre periodismo y escritura literaria que, enérgicamente, interpela al lector con el fin de construir una vía de diálogo y de intervención social. Una intersección clave en el devenir de la literatura hasta hoy, en el cual axial también sigue siendo el conflicto entre realidad y ficción, testimonio y creación. De tal manera, los materiales de esa literatura resultante del conflicto, fundamentada entre la estética y la moral, en buena medida proceden de un derribo ideológico, de una memoria fermentada por la imaginación. En ella hay una tonalidad de época y rasgos de una praxis escritural en la que conviven distintos grados de ficcionalización: desde el texto originado en una crónica periodística, por lo general cosido a la realidad, al derivado de un proyecto literario explícito sobre la guerra. Así, en tantos casos los historiadores han recurrido a obras literarias como fuentes válidas de su discurso, tal como Vargas (2012) resalta en Los novelistas de la Gran Guerra (1914-1918) , donde indaga en veintidós textos de autores como Remarque, Hemingway, Roth, Graves, Zilahy, Babel, Barbusse, Jünger, Malaparte o Blasco, de quien sintetiza Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), que califica como «una de las grandes novelas de la Gran Guerra en Francia» (75). Precisamente acerca de la vertiente literaria, según afirmó Alberto Insúa en el prefacio a De un mundo a otro (1916), en España hubo poca presencia del tema del conflicto porque escaso interés despertaba entre los lectores:
Читать дальше