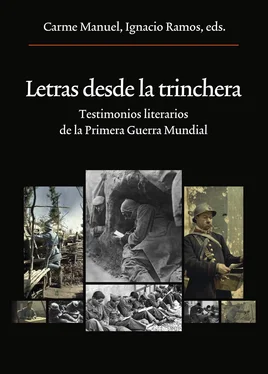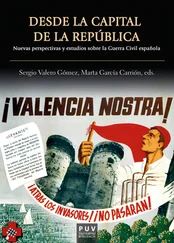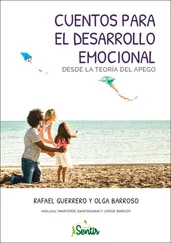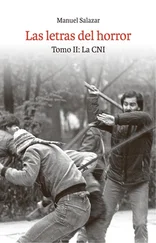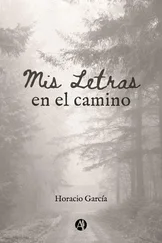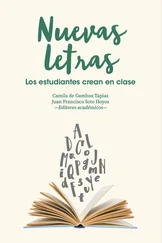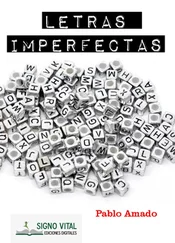El texto de Yourcenar, es decir dos capítulos extraídos del último tomo de su obra autobiográfica, Quoi?, L’Éternité , 3 narra una secuencia vital de crucial importancia para la escritora. Publicados en 1988 y escritos poco antes, estos capítulos presentados como un díptico y titulados «La Tierra que tiembla (1914-1915)» y «La Tierra que tiembla (1916-1918)» reúnen los recuerdos personales y la reflexión posterior de la autora, llegada casi al final de su vida. Se aúnan por tanto dos tiempos, el de la infancia y el del presente de la escritura.
Bien diferente es el caso de la novela de Raymond Radiguet El diablo en el cuerpo , 4 escrita durante los años 1920-1922, publicada por Gallimard en 1923, es decir cinco años después del armisticio. Pero conviene señalar que la obra tiene mucho de autobiográfica. Nace de una aventura ocurrida en la vida real. No sólo Radiguet presta a su personaje su propia mentalidad y aspectos importantes de su personalidad sino que, además, construye la intriga basándose en una experiencia personal, transcurrida recientemente. En efecto, como lo expone Daniel Leuwers en los Comentarios situados al final del libro, «La novela es una transposición de la vida de Radiguet entre 1917 y 1919» ( DCL 161). En abril de 1917, el joven conoce a Alice, mayor que él, recién casada con un hombre que combate en el frente y tiene con ella una relación amorosa que acabará con el fin de la guerra. El marido de esta, Gastón, vuelve a casa y el amante tiene que desaparecer de la escena. La degradación progresiva de su relación con Alice provocó en Radiguet una «lenta maduración literaria», como observa Nadia Odouard (188). A partir de este momento, el que se limitaba a componer y publicar poemas empieza a pensar en escribir novelas. Después de una primera versión a modo de borrador, el escritor añade a la historia amorosa, más o menos tal como la vivió, la muerte de Marthe, siguiendo la pulsión agresiva que le hiciera desear, tiempo atrás, la muerte de Alice, cuando esta le dejó para volver con su marido.
Por todo lo expuesto, me he visto autorizada a comparar el texto de Yourcenar con el de Radiguet, de tan fuerte carga autobiográfica.
SIMILITUDES
Estos dos escritores, tan distanciados por sus vidas y sus obras, ofrecen sin embargo muchos puntos en común. Por pura casualidad, tanto Marguerite Yourcenar como Raymond Radiguet nacieron en junio de 1903, teniendo la misma edad cuando se declaró la guerra en Francia: once años. Sus vidas han sido muy diferentes –Yourcenar vivió hasta los ochenta y siete años y alcanzó la fama literaria tarde, cerca de los sesenta años mientras Radiguet, que sucumbió a unas fiebres tifoideas con tan sólo veinte años, apenas tuvo tiempo para saborear el éxito fulgurante de su novela, publicada por Gallimard en 1923 a razón de cuarenta mil ejemplares. Sin embargo, hallamos en ellos importantes similitudes.
En efecto, ambos crecieron en familias acomodadas, y sus padres no tuvieron que ir a la guerra, lo que les permitió vivir este periodo convulso con cierta tranquilidad. Desde muy jóvenes, han tenido pasión por la lectura y el periodo de la guerra les da mucha libertad para dedicarse a su afición libresca. Entre los diez y los doce años, el narrador de El diablo en el cuerpo lee todos los libros a su alcance: «En 1913 y 1914, fueron doscientos libros. No de los que se llaman malos libros, sino más bien los mejores» (17). Lo único que quiere llevarse, cuando su familia se plantea huir hacia una zona más apartada de los combates, son los viejos libros de su casa: «Eran, confiesa, lo que más me costaba perder» ( DCL 26). Con catorce años, se entusiasma con Rimbaud, Verlaine y Baudelaire, a los que admira y ama fervorosamente.
Por su parte, Marguerite de Crayencour (aún no ha cambiado su apellido) aprovecha los días del exilio londinense (1914-1915) para devorar los volúmenes que guarda la «pequeña pero rica biblioteca del primero» de la casa donde las antiguas propietarias habían acumulado desordenadamente cantidad de obras maestras: «Todo Shakespeare, los poetas metafísicos del siglo XVII, los pesados historiadores de la Inglaterra victoriana y sus ardientes románticos, pero también Hugo, Balzac, y las comedias de Musset. Estos tesoros me colmaban de felicidad [...]» ( QE 273). En 1950, en su novela Memorias de Adriano , pondrá esta frase en boca del Emperador: «Mi primera patria fueron los libros», que refleja la formación literaria de la futura novelista.
La educación de estos dos adolescentes difiere de la que suelen recibir los de su generación: es mucho más libre y abierta, ya que Yourcenar nunca ha ido a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad. Recibió clases de toda orden en su casa, además de las lecturas y traducciones de los clásicos que realizaba con su padre. Radiguet, durante el primer año de la guerra, tampoco va al colegio. Se queda en el campo, con su familia, con el beneplácito de su padre. En los dos casos, se va forjando una complicidad entre padre e hijo/hija. Marguerite llegará a considerar a Michel más como un amigo mayor que como padre. El personaje de Radiguet conoce la permisividad del suyo y se aprovecha de la situación.
LA GUERRA SEGÚN RADIGUET
Una vez expuestas estas coincidencias, analizaremos las dos versiones de los acontecimientos. Cada uno nos ha dejado su propia visión de estos años de guerra bajo dos formas diferentes –autobiografía y ficción–, y mientras Yourcenar trata con más detalles los dos primeros años (1914-1915), Radiguet se centra más en los años 1917-1918, que corresponden a su propia aventura pasional, hecho referencial en el que se basa la novela.
Intentaremos sintetizar los distintos puntos de vista del narrador frente a las circunstancias que le tocaron vivir. Desde la segunda línea del primer capítulo, en un gesto de captatio benevolentiae , este pone de relieve la visión de toda su generación:
¿Acaso tengo yo la culpa si tenía doce años algunos meses antes de la declaración de la guerra? [...] y mis compañeros guardarán de esta época un recuerdo que no es el de sus mayores. Que los que me guardan rencor imaginen lo que fue la guerra para tantos chicos jóvenes: cuatro años de largas vacaciones ( DCL 13).
La declaración de la guerra, el 14 de julio de 1914, que coincidió con la llegada de las vacaciones de verano, apareció como un acontecimiento extraordinario que trastocaba el ritmo de la vida cotidiana y rompía con la rutina. Todo este revuelo causaba excitación y alegría entre los más jóvenes, ignorantes de lo angustioso de la situación: «Pero llegó la guerra. [...] A decir verdad, todos se alegraban en Francia, Los niños, con sus libros de premios bajo el brazo, se apresuraban delante de los carteles. Los malos alumnos se aprovechaban del desconcierto de las familias» ( DCL 18).
Además, los actos organizados para animar a los que partían al frente eran, para los chavales, una verdadera fiesta, con su espectáculo, sus flores, sus banderas y el vino que corría a raudales. Estas manifestaciones se repetían noche tras noche, motivo de jolgorio y de alegría:
Íbamos cada día, después de cenar, a la estación [...] para ver pasar los trenes militares. Llevábamos farolillos y los lanzábamos a los soldados. Unas señoras con blusas vertían vino tinto en los bidones y derramaban litros en el andén cubierto de flores. Todo esto en conjunto me deja un recuerdo de fuegos artificiales. Y jamás tanto vino echado a perder, tantas flores marchitas. Tuvimos que colocar banderas en las ventanas de nuestra casa ( DC 18).
Pero la guerra no causa solamente esta sensación de vacaciones, de fiesta, de alegría, de espectáculo. También trae consigo aventuras apasionantes como irse de veraneo a la costa en bicicleta, al no poder utilizar los trenes requisados por el ejército. En las mentes infantiles de los hermanos del narrador, la guerra se convierte en su única esperanza de poder realizar este viaje tan apetecible:
Читать дальше