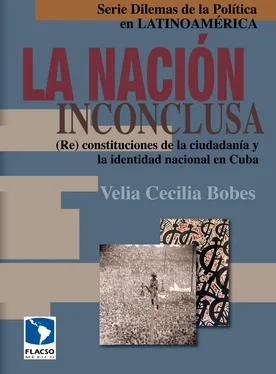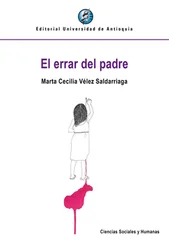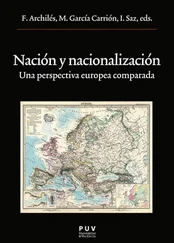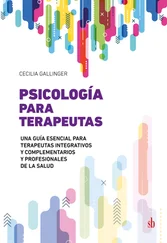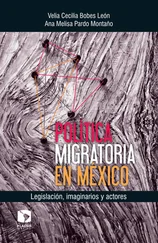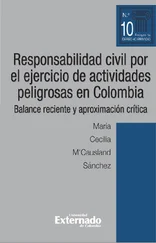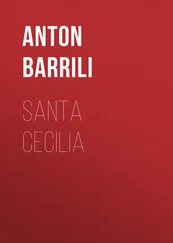Cecilia Bobes León - La nación inconclusa
Здесь есть возможность читать онлайн «Cecilia Bobes León - La nación inconclusa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La nación inconclusa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La nación inconclusa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La nación inconclusa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La nación inconclusa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La nación inconclusa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El primer programa político animado desde una representación de Cuba como nación fue el Reformista. Éste reclamaba no sólo demandas económicas (reforma a las leyes arancelarias) sino también la igualdad de derechos políticos para cubanos y peninsulares, representación en el Parlamento de Madrid, libertad de imprenta y la posibilidad de un Consejo de Gobierno local de elección popular. Aunque siempre restringido a aquellos notables (blancos), 4este programa introduce una demanda por derechos civiles y políticos. Más aún, puede decirse que el problema de la representación política —intrínsecamente ligado a los derechos— fue la primera preocupación ciudadana que animó el surgimiento de una política cubana 5y fue el antecedente inmediato del ideario separatista.
El anexionismo, por su parte, fue una tentación que gravitó en muchos de los criollos como la forma más idónea y expedita de lograr una institucionalidad política moderna y los derechos ciudadanos por la vía de la anexión a Estados Unidos, 6el país que en esa época constituía el paradigma por excelencia de la libertad y la democracia y con el cual se habían venido estableciendo intensos vínculos económicos y culturales. Aunque como movimiento político terminó hacia la segunda mitad de la década de 1850, el anexionismo nunca desapareció del todo del imaginario nacional. 7
La idea de la nación cubana que defendieron reformistas y autonomistas era sustancialmente diferente de la que defendiera el independentismo (en todas sus etapas). Mientras que, para los primeros, Cuba podía ser una provincia de España —siempre y cuando se les concedieran derechos políticos de representación a los notables criollo s — para los segundos, la independencia era una condición imprescindible de su propia existencia. En este sentido, vale la pena observar que a partir de estas dos tendencias se conforman valores políticos respecto a la pertenencia, los cuales ingresan como contenidos de la cultura política y comienzan a inducir prácticas que delinean claramente, ya desde entonces, el patrón de intolerancia y moralización de la política que va a caracterizar el debate público cubano a lo largo de toda su historia. Ejemplos de ello son las agrias disputas que, al encarar estas posiciones diferentes, se generaron en los años anteriores y posteriores a la guerra, en particular la que se produjo alrededor, no sólo de la estrategia, sino, sobre todo en cuanto al tema fundacional de los “límites de la cubanidad ”. En este sentido es bueno recordar que, en no pocas ocasiones, los independentistas consideraron a los reformistas, anexionistas y autonomistas como “anticubanos” (Rojas, 1998: 86). Finalmente, en medio de tal controversia, se va imponiendo una definición de la nación que se contrapone y excluye a un “enemigo” y que, por tanto, privilegia las diferencias por encima de las coincidencias; la lucha y la confrontación por encima del diálogo y la negociación.
Respecto a la comprensión de lo público y la relación individuo–Estado, pueden establecerse divergencias entre aquellas posturas más cercanas a la tradición liberal–individualista y las que expresan mayor afinidad con la cívico–republicana. 8Así, mientras los reformistas–autonomistas se inclinaban por un modelo de ciudadanía civil, privada y pasiva —privilegiando la evolución sobre la revolució n— , los independentistas optaban por el modelo militante que demandaba como deber–derecho ciudadano la participación en la solución del problema de la constitución de un Estado independiente. Mientras unos promovían un ciudadano al que la corona española concediera iguales derechos que a los peninsulares por la vía de la negociación política, los otros veían en la revolución el único modo de forjar ciudadanos que impusieran el régimen de derechos y libertades necesarios.
Desde esta perspectiva, es posible observar diferencias en el patrón inclusión–exclusión (aunque también no pocas similitudes). Es claro que ambos proyectos —al menos en principio— conciben una Cuba blanca y masculina, por lo cual la más evidente exclusión ciudadana que comparten es la del negro (esclavo o libre) y la mujer, pero no es la única. Dado que ambos proyectos de nación son obra de la clase alta y la intelectualidad, es posible percibir en un primer momento cierto notabiliarismo en la proyección de la ciudadanía, que se manifestaría en la restricción de los derechos civiles y políticos a aquellos (varones) con capacidad para la actividad política (esto es, los que tuvieran instrucción o un mínimo de propiedad o ambas), lo que supone un grupo considerado superior (la élite ilustrada) del cual los demás serían dependientes. No obstante, como se verá más adelante, las circunstancias en que fue evolucionando el separatismo durante la guerra, condicionaron que esta tendencia se fuera despojando de su elitismo inicial y que, al lograrse la independencia, las exclusiones fueran mínimas.
La principal diferencia entre los modelos está en el ámbito de la inclusión. Mientras que, para la nación de los autonomistas y reformistas, los peninsulares cabrían en la definición ciudadana —para ellos, cubano era cualquier hombre blanco nacido en Cuba (Moreno Fraginals, 2002)—, para los separatistas, los españoles constituían el otro por excelencia, más que eso, eran el enemigo y, por lo tanto, no podían ser dotados de los mismos derechos que los criollos. Son, de hecho, dos nociones que emanan de diferentes conceptos de soberanía; una que la hace depender solamente de un sistema de representación política, la otra que no concibe tal representación si no es en condiciones de independencia total de España.
Más allá del imaginario político, los criterios de inclusión, también pueden rastrearse en el ámbito de lo que podría considerarse ya la sociedad civil, en cuya narrativa igualmente se produce una delimitación simbólica de la pertenencia. Como hemos visto, desde la segunda mitad del siglo xix, y aún en medio del estatus colonial, pueden rastrearse en Cuba formas de sociabilidad y asociaciones modernas. 9Tal sociedad civil se funda en principio a partir del surgimiento de asociaciones de diverso carácter como tertulias literarias, clubes, logias masónicas, etc. Estas formas de asociación aparecen primero de manera informal y luego se institucionalizan en mayor o menor grado; pero todas ellas contribuyen a la creación de un espacio público moderno en Cuba, en el cual circula un discurso que va definiendo la nación y lo cubano en el marco de una narrativa donde la modernidad política y el ciudadano aparecen como el medio principal para definir las virtudes (y vicios) del individuo en tanto miembro de la comunidad política.
Si en un primer momento esta narrativa parecía concentrarse en un imaginario liberal que podía ser defendido desde cualquiera de las tres corrientes políticas, al estallar la guerra en 1868 y en lo sucesivo, el ideario separatista iría adquiriendo un lugar de privilegio en la definición de la nación. Desde ese momento, la idea de la guerra como crisol de la nación cubana toma el protagonismo simbólico y un numeroso grupo de hombres ya formados en la lucha por sus derechos entran a potenciar el debate público e inducen un cambio importante en los valores centrales del discurso.
El fin de la guerra y los esfuerzos pacificadores de Martínez Campos resultan en la aplicación en Cuba de la Constitución Española de 1876, que otorga a los cubanos el derecho de libre asociación y reunión. Con ello —y a pesar de las numerosas limitaciones con que se aplicó la prerrogativa— la experiencia de asociación acumulada por los habitantes del país fructificó en “una verdadera eclosión asociativa” (Zanetti, 1998a: 49). Estas organizaciones se convirtieron en espacios de debate público donde se empezaron a articular intereses grupales y a difundir la narrativa de una sociedad civil en proceso de institucionalización.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La nación inconclusa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La nación inconclusa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La nación inconclusa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.