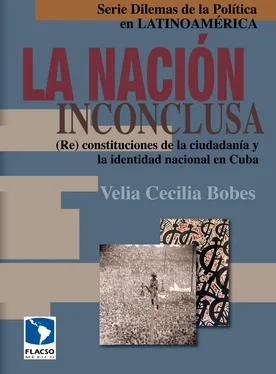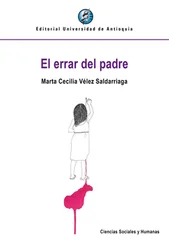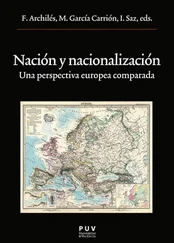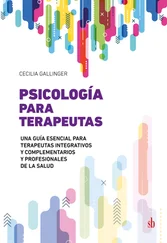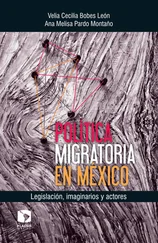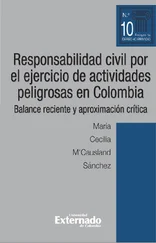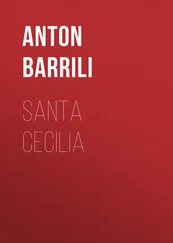Cecilia Bobes León - La nación inconclusa
Здесь есть возможность читать онлайн «Cecilia Bobes León - La nación inconclusa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La nación inconclusa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La nación inconclusa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La nación inconclusa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La nación inconclusa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La nación inconclusa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Esta relación entre espacio público y ciudadanía puede verse en muchos ámbitos, pero uno de los ejemplos más conocidos es la crítica feminista que ha puesto en evidencia cómo la tradición política liberal moderna construyó su sentido del individuo y el ciudadano desde el ideal del varón (en principio el varón propietario y educado y, más adelante todos los varones mayores de edad). Más aún, la propia división liberal moderna de las esferas pública y privada, ha definido siempre el espacio público como un espacio masculino, regido por valores y virtudes asociadas (en esta misma institución simbólica de lo público) al varón, esto es: “aquellas que habían derivado de la experiencia específicamente masculina: las normas militaristas del honor y de la camaradería; la competencia respetuosa y el regateo entre agentes independientes; el discurso articulado en el tono carente de emociones de la razón desapasionada” (Young, 1996: 102).
Frente a este espacio virtuoso, locus principal del debate de los asuntos comunes importantes, el lugar de la mujer ha sido el reino de lo privado, identificado como lo doméstico, donde los valores y las virtudes se desplazan hacia lo emocional, afectivo, íntimo y personal, una esfera, que se caracteriza —como dijera Hanna Arendt (1993)— por “el secreto, la futilidad y la vergüenza”. La historia del sufragio evidencia el tiempo que le tomó a este cambio de valores institucionalizarse como derecho.
Si bien el ejemplo de la mujer es uno de los más conocidos, existen muchos grupos sociales que han sido codificados como individuos o ciudadanos “de segunda” (indígenas, minorías raciales y religiosas, grupos de identidad sexual diferente y muchos otros) y han sido tradicionalmente excluidos de la sociedad civil, sin permitir por muchos años su participación plena en los espacios discursivos ni en las instancias públicas y de interacción colectiva.
Con ello, en diversas circunstancias históricas se ha excluido a muchos grupos de la posibilidad, no sólo de una participación política democrática en condiciones de igualdad (y equidad) sino también de su pertenencia legítima a la sociedad civil. La distinción público–privado y el propio funcionamiento de la esfera pública pueden permitir (y alentar) que se prescinda de la discusión pública de las inequidades en alguna de las esferas.
En suma, si entendemos a la ciudadanía, más que como un conjunto de derechos y obligaciones del individuo frente al Estado, como un conjunto de prácticas políticas, económicas y culturales que definen a una persona como miembro competente de una comunidad política (Turner, 1992), no cabe la posibilidad de separar su análisis ni de las instituciones ni de la esfera no estatal de interacción. Más bien es indispensable incluir una reflexión sobre las redes sociales, las normas y los valores que habilitan y modelan esas prácticas.
De esta manera, tanto la nación y la identidad nacional como la cultura política, el espacio público y la sociedad civil constituyen dimensiones que —más allá de los derechos y los marcos constitucionales— contribuyen a explicar el modo en que realmente opera y funciona la ciudadanía, los límites de las libertades y de su función de contrapeso al poder del Estado. Sobre la base de todos estos elementos es que emprendo el análisis de la ciudadanía cubana y, por ello resulta indispensable realizar un examen cuidadoso acerca de cómo las diferentes tradiciones de pensamiento, cultura política, definiciones simbólicas de la nación, constitución del espacio público, marcos institucionales y prácticas diversas que han caracterizado en diferentes épocas a la política y la sociedad cubanas, condicionan diferentes nociones y ejercicios de la ciudadanía en Cuba y cada una define su propio patrón de inclusión–exclusión. ◆
La utilidad de la virtud
La memoria, ya se sabe, figura como el asidero de la identidad. Las naciones —artefactos imaginarios creados por sus propios miembros— tanto como las fronteras que definen el topos del sentimiento nacional se construyen a partir de una memoria colectiva que se teje en forma de “Historia Patria”. Es allí, en ese espacio —siempre en disputa— de la memoria colectiva y su retórica, donde es indispensable rastrear las raíces de la conformación de la ciudadanía.
Ya que esa memoria no sólo se ubica en los cerebros de las personas, sino en las instituciones y prácticas a través de las cuales las adquieren, comprender cómo se configura el constructo simbólico de la nación cubana, los procesos de legislación acerca de derechos y deberes del individuo frente al Estado, y las diversas modificaciones del sentimiento de pertenencia (sus inclusiones y exclusiones) obliga a partir de una mirada a los momentos fundacionales de las narrativas y sus primeras instituciones.
La “patria” aparece en la imaginación (y la retórica) colectiva durante el siglo xix. Con la idea de patria emerge también la posibilidad de una identidad política diferenciada de la metrópoli española y, consecuentemente, el basamento inicial para pensar un Estado y una relación de los individuos con éste. Así, la constitución de una ciudadanía moderna en Cuba está imbricada tanto con la elaboración de un discurso acerca de la nación como con ciertas prácticas civiles alrededor de las cuales se irá gestando una identidad nacional. La condición colonial en que este proceso tuvo lugar le confiere características peculiares que gravitarán sobre el curso de los acontecimientos políticos posteriores.
La recepción del liberalismo español en Cuba tuvo un efecto considerable en el establecimiento del imaginario político moderno, que introduce —entre otras cosas— la cuestión de la ciudadanía. En 1812, el establecimiento de las Cortes de Cádiz abrió la posibilidad para los habitantes de la Ínsula de reclamar representación política diferenciada dentro del sistema político español. De hecho, dos diputados cubanos participaron en la convención; no obstante, este proceso fue interrumpido poco después, siendo eliminada la posibilidad de representación y de participación de los locales en el gobierno.
Durante esta etapa los criollos comienzan una intensa batalla por conservar y ampliar sus espacios de poder, no sólo en el ámbito institucional sino también (y sobre todo) en el espacio simbólico. A lo largo de las décadas de 1820 y 1830, en Cuba se despliega una enorme actividad intelectual y cultural que abre paso a la elaboración discursiva de la idea de nación. El discurso público que en las voces de Caballero, Varela, Saco, el Conde de Pozos Dulces, entre otros, da cuerpo al ideal de una política moderna cubana comienza a pasar de los salones al texto escrito. Publicaciones como la Revista Bimestre Cubana, de la Sociedad Económica de Amigos del País, junto con la difusión de obras literarias y ensayísticas, modifican la atmósfera cultural y el alcance de estos discursos. Comienza así a construirse una idea de nación que enfatiza ante todo sus fundamentos culturales. A partir de entonces, el nuevo concepto de nación encarará tensiones y disputas (en particular las que tienen que ver con la presencia del negro y la esclavitud) y se fijan los principales derroteros por los que transitará en adelante.
Dentro de esa moral pública, la definición de la nación, así como la construcción discursiva de los límites de la comunidad política, se van codificando en imaginarios políticos que —aunque salidos de un tronco común— comienzan a diferenciarse (reformismo/autonomismo, anexionismo e independentismo). Lo mismo ocurrió con las comprensiones de lo público y el individuo, la libertad, la igualdad y la relación sociedad–Estado. En este espacio diverso, y dentro de la competencia entre modos diferentes de concebir la nación, se comenzaron a perfilar dos modelos de ciudadanía.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La nación inconclusa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La nación inconclusa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La nación inconclusa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.