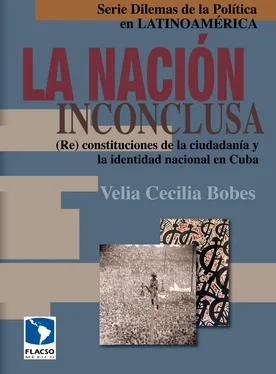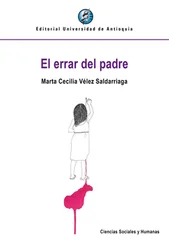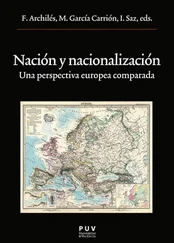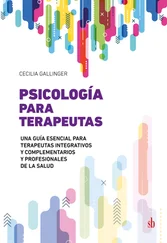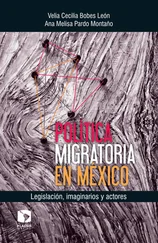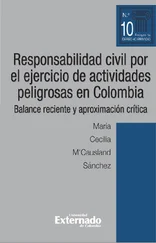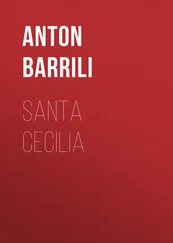Cecilia Bobes León - La nación inconclusa
Здесь есть возможность читать онлайн «Cecilia Bobes León - La nación inconclusa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La nación inconclusa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La nación inconclusa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La nación inconclusa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La nación inconclusa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La nación inconclusa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Por otra parte, y siguiendo el mismo esquema, los propios derechos se han ido ampliando en cantidad y calidad, primero fueron los derechos civiles, después se incluyeron los políticos, y en el siglo xx se incorporaron derechos sociales coincidiendo con la aparición de los estados de bienestar en Europa.
Los derechos, cada uno a su modo, empoderan progresivamente al ciudadano. Se puede distinguir entre derechos “pasivos” o de existencia y los “activos” que configuran actores competentes, o sea, otorgan capacidades para influir en el proceso político (Janoski, 1998: 9). Los primeros confieren el estatus legal del ciudadano, mientras que los segundos implican la capacidad de crear nuevos derechos o modificar los existentes. Así, los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y palabra, asociación, reunión, privacidad y propiedad) son, históricamente, los primeros que se definen; ya que se trata básicamente de libertades y garantías individuales. Ellos “habilitan” la igualdad y la autonomía y permiten la constitución moderna de la sociedad civil y el espacio público.
En un segundo momento se concretan los derechos políticos que —definidos como poderes para la acción— permiten al individuo (en mayor o menor grado) participar en los procesos políticos y en la toma de decisiones. De ellos el más importante es, sin dudas, el derecho a elegir y ser elegido. La historia del sufragio —en tanto concreción de la igualdad en el ejercicio de derechos políticos— puede servir como ejemplo de la forma en la que el igualitarismo moderno va incorporando cada vez más “individuos iguales” en la categoría de “ciudadanos realmente iguales” (esto es, con iguales derechos). Rosanvallon lo expresa con términos que ayudan a comprender la importancia del establecimiento de este procedimiento y el goce de este derecho para la constitución del ciudadano:
El sufragio universal inscribe así al imaginario social en un nuevo horizonte: el de una equivalencia a la vez inmaterial y radical entre los hombres. Es en cierto modo un derecho “puro” que se sitúa completamente del lado de la definición de la norma y de la construcción de la relación social, y no un derecho protector o atributivo... El derecho al sufragio produce la propia sociedad ; es la equivalencia entre los individuos lo que constituye la relación social. (Rosanvallon, 1999: 13)
Finalmente, los derechos sociales (a educación, seguridad social, trabajo, salud, etc.) se definen durante la primera mitad del siglo xx y representan intervenciones públicas en la esfera privada, a través de las cuales se intenta extender el principio de igualdad ciudadana al ámbito del bienestar y se proporcionan canales para lograr la equidad. 3Este conjunto de derechos (algunos de los cuales confieren libertades, mientras otros otorgan poder y los últimos satisfacen demandas), más las obligaciones frente al Estado, articula la condición legal (abstracta) de ciudadano.
No obstante, a pesar de que comúnmente se habla de la ciudadanía en general, éste no es un concepto unitario, homogéneo ni uniforme. Dado que se encuentra relacionado con el carácter de la participación, los diferentes tipos de derechos, la legitimidad de los órdenes políticos y la naturaleza del Estado en las sociedades, a partir de las diferentes experiencias históricas en que han encarnado tales procesos pueden encontrarse diferentes nociones y formas de ejercer la ciudadanía.
Rosanvallon ha documentado históricamente la diferencia entre el modelo británico de surgimiento del “ciudadano propietario” que supone un tránsito gradual a mayor inclusión en la representación, y el modelo francés que representa la imposición del principio de igualdad como ruptura radical con el pasado y un “modo global e igualitario de entrada en la ciudadanía” (Rosanvallon, 1999: 34). Más allá de estas dos experiencias paradigmáticas, si entendemos que el modelo cívico que ha prevalecido en la modernidad es el resultado de la fusión de tres tradiciones distintas —republicana, liberal y democrática—, cada una de las cuales tiene su propia comprensión de lo público y del individuo, se hace imprescindible distinguir entre diferentes tipos de ciudadanía antes de emprender cualquier examen de su desarrollo.
Algunos autores (Leca, 1994; Mann, 1994; Marquand, 1994; Nisbet, 1994; Oldfield, 1994; Turner, 1992) han insistido en la existencia de diferentes tradiciones y tipos de ciudadanía. Nisbet (1994) distingue entre la visión radical roussouniana, que insiste en la relación directa entre el individuo y el Estado, y que comprende la ciudadanía a partir de un ethos que considera lo público como superior a lo privado y las virtudes ciudadanas como algo que debe ser aprendido; frente a la visión conservadora de Burke —basada en la descentralización—, donde la ciudadanía se basa en los derechos del individuo y su protección ante el poder del Estado.
Desde otra perspectiva, se ha hablado también de una ciudadanía militante —activista— y una civil (Leca, 1994). Más cercana a la tradición radical, la ciudadanía militante implica la membresía a un Estado, el compromiso público y la obligación dominante hacia él. Ésta sería una ciudadanía participativa que entiende los deberes como el medio normal de ejercicio de los derechos. A su vez, la ciudadanía civil estaría basada en la moderación del compromiso público y en este modelo las obligaciones estarían dirigidas ante todo a la asociación, con lo cual se estaría hablando de una ciudadanía privada donde el sentimiento de pertenencia no es a la comunidad política, sino hacia lo particular, y el compromiso al Estado se condiciona a que éste permita el ejercicio de la actividad privada.
Un concepto privado de ciudadanía también está presente en aquella clasificación (Oldfield, 1994 y Marquand, 1994) que distingue entre la “ciudadanía como estatus ” —tradición liberal individualista— y la ciudadanía que se define por su ejercicio y práctica —tradición cívico republicana—. La primera pone el énfasis en los derechos inherentes al individuo en cuanto tal y la dignidad humana, concede prioridad al individuo que elige ejercer o no esos derechos que le da el estatus, de donde se desprende que la actividad política es una opción individual. La segunda es una concepción basada en la participación —ejercicio— y por lo tanto, destaca los deberes. Desde este punto de vista la definición de ciudadano se subordina a la pertenencia (activa) a una comunidad política, los lazos interindividuales se basan en una forma de vida compartida y su libertad implica la coincidencia del deber y el interés individual. Aquí la ciudadanía no es un estatus, sino una práctica; es activa y pública y, para esta tradición, la contradicción entre el interés público y el privado es inconcebible.
Janoski (1998) por su parte ha establecido la diferencia en función del balance entre los derechos y las obligaciones. Desde esta perspectiva distingue entre el modelo liberal, anclado en los derechos de libertad y donde las obligaciones se restringen a lo más esencial y el modelo comunitario, basado en una fuerte jerarquía de lo colectivo, que lleva la prioridad a hacia las obligaciones ante la comunidad. Entre ambos extremos ubica una tendencia socialdemócrata donde la participación igualitaria de los grupos e individuos genera un equilibrio entre derechos y deberes.
Por último, desde una perspectiva más anclada en las prácticas y en los contextos históricos de su surgimiento que en los modelos intelectuales, se ha distinguido también entre las ciudadanías activas y las pasivas (Turner, 1992). Las primeras se forman desde abajo a partir de las instituciones participativas localizadas en la sociedad que, a través de su presión sobre las instituciones del poder, consiguen la extensión de sus derechos o mayores inclusiones en la comunidad política, mientras que las pasivas se forman desde arriba vía un Estado “protector” que establece legislaciones concretas para favorecer la ampliación.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La nación inconclusa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La nación inconclusa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La nación inconclusa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.