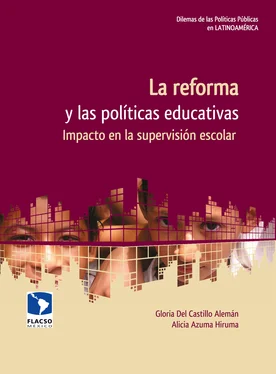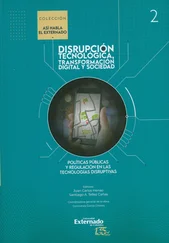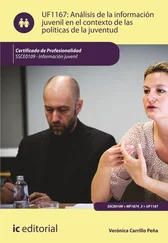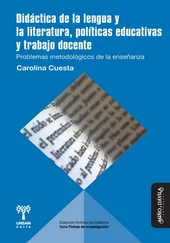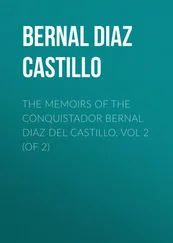Ingresados en el siglo XXI se reconocen ya algunas de las restricciones que ha tenido esta segunda ola de reformas cuyo resultado, otra vez, no ha sido el esperado. Hoy tenemos evidencia, sin ninguna duda, de que los docentes importan 4 , que la escuela puede y es central, pero sabemos también que no puede sola. Empieza a aparecer con claridad la trascendencia de los estamentos que están fuera de ella, entre los cuales uno de suma importancia por su cercanía e historia son los supervisores.
De este tema trata este libro que resulta un fundamental aporte para la construcción de un campo de reflexión sobre una temática que, como lo he señalado, creo que reviste hoy un papel esencial para la política pública en el campo de la educación. Se trata de un intento abarcativo que puede capitalizarse desde distintos intereses ya que comienza con un exhaustivo análisis teórico en el que el proceso de cambio educativo se coloca dentro de la perspectiva macro de la reforma del Estado y de las nuevas concepciones de la nueva gestión pública (NGP) por un lado, pero se da a ello una lectura educativa gracias a la utilización de conceptualizaciones referidas a las escuelas efectivas, el mejoramiento de la escuela, en fin, la gestión basada en la escuela (GBE).
Esta convergencia planteada entre la NGP y la GBE resulta fructífera, entre otras cosas, porque coloca a la escuela y a la gestión de la escuela en el marco más amplio del sistema escolar y a éste en el contexto de la dinámica política entendida como la arena donde se saldan discusiones y conflictos entre actores e intereses. Es un indudable hallazgo haberle puesto marco teórico desde las ciencias de la administración pública a los procesos de reforma educativa que están presentes en América Latina. Esto ha permitido, por ejemplo, replantear los procesos de gestión escolar a la luz del efecto que en ésta tiene el modelo de operación por programas propio de las reformas de los noventa, lo que introduce, sin duda, una línea de reflexión que complejiza y da otra perspectiva a la actual queja de las escuelas acerca del “bombardeo” de que son objeto a través de esta modalidad de gestión.
Como ya se ha señalado, contraviniendo el sentido común forjado en la primera ola de reformas latinoamericanas que entendía que el cambio en educación empezaba y terminaba en el aula, el gran descubrimiento de las reformas de los noventa fue que el corazón del cambio educativo está en el nivel de la escuela donde lo pedagógico se entrelaza con la organización y la gestión. En el libro se trabaja con la hipótesis, y acertadamente se demuestra, que el énfasis en la revalorización de la escuela como entidad organizativa del sistema, producto del modelo de la NGP, no fue acompañado por una redefinición del rol de inspector y que esto lo dejó fuera del camino del cambio obstruyendo una de las vías más importantes para la implementación de las políticas. El supervisor fue visto como el gran obstaculizador de las reformas.
Mirando también desde este marco aparece, por oposición, una peculiaridad distintiva de los sistemas educativos latinoamericanos: cuál es la laxitud de consistencia entre sus elementos y en sus vínculos sistémicos. La escasa institucionalidad pública que caracteriza a la región se expresa en el campo de la educación incrementando la autonomía relativa de cada instancia organizativa del sistema respecto de las demás. Mientras en los países de referencia la aplicación de la GBE originó cambios fuertes en la estructura del gobierno escolar, y, por lo tanto, en la supervisión, en nuestra realidad regional las escuelas fueron tratadas como entidades separadas del conjunto del sistema educativo poniendo en la cabeza del director y en el equipo docente la responsabilidad del cambio.
Parte de la gramática escolar se reproduce en la gramática del sistema y esto se desnuda en este trabajo cuando se marca adecuadamente una distancia entre la teoría y la práctica. En forma análoga a la distancia que se registra en el caso de los profesores entre su discurso y su práctica, así la aplicación de los marcos de la NGP o de la GBE se repiten en el discurso de los responsables tomadores de decisiones, pero en la práctica no se ponen las condiciones para que ellas se instalen. La responsabilidad del Estado central de apoyar el proceso de cambio se agota en acercar recursos materiales o capacitación a las escuelas y a los profesores, pero lejos se está de esbozar una respuesta sistémica de cambio estructural que modifique no sólo el aula y la escuela sino también estructuras externas a esta base operativa. El sistema no se piensa a sí mismo como tal sino como un conjunto de subsistemas relativos con diluidos grados de coherencia.
Se evidencia entonces que así como la escuela tiene su gramática también la tiene el sistema en el marco de su complejidad, y las políticas públicas que intentan forzarla o violarla recogen como respuesta desde la anomia hasta la resistencia. Cabría por lo tanto la pregunta acerca de si en la compleja realidad de los sistemas educativos estos cambios deben ser gestionados linealmente, si son éstos los modos de instalarlos o si su gestión debe ser pensada desde niveles más altos de complejidad sistémica, proceso en el cual los ritmos y los tiempos deberían repensarse. Cabría también la pregunta acerca de qué es lo esperable en un tiempo y en un contexto determinados, lo que permitiría tomar conciencia de que el objetivo de una reforma no es una meta sino más bien su dirección, su largo plazo, el norte hacia el cual se encamina y por ello se abre la pregunta acerca de si corresponde que sea el criterio a partir del cual se evalúan sus resultados.
Que la escuela no puede sola es hoy una obviedad. En diferentes contextos se está reconociendo que, como lo demuestra la realidad, para su mejoramiento las escuelas necesitan de una ayuda externa a ellas. 5 El cambio en educación es un proceso macro sólo posible a través de una dirección concurrente de las diversas instancias que integra el sistema escolar. En este libro se explora uno de los actores privilegiados ya que una de sus funciones es la de ser pivote entre la conducción (decisores políticos) y la operación (las instituciones educativas). El interés está puesto en la pregunta acerca de cómo se usa al supervisor para las reformas, o sea, qué papel tiene este actor en el curso de un proceso de cambio y desnuda una hipótesis que tiene que ver con si son estos actores o son los decisores los que generan condiciones de resistencia al cambio educativo. Se asume también el lugar político del supervisor y cómo esto ha jugado en la necesidad de que no se les diera lugar en las reformas de corte técnico o tecnocráticas.
En la realidad de las reformas latinoamericanas, y en los casos analizados en este trabajo, diferentes acciones, programas e instituciones han surgido dentro de la gestión central de la educación o desde las autoridades locales o regionales, todas ellas dedicadas a ocupar el espacio de dos grandes funciones que tradicionalmente se han asignado a la supervisión. Por un lado, la función de “inspección” que se institucionaliza y se resignifica a través de otros mecanismos, lo que implica que aparecen espacios o actores dedicados a evaluar alumnos, docentes, escuelas, etc. Y, por otro lado, se redefine la función de orientación y asistencia. No es causal por eso la aparición de figuras como los “equipos técnicos” que terminan siendo una manera de la que disponen las gestiones reformistas para tener supervisión de sus reformas pero obviando las estructuras burocráticas que habitualmente acompañan a los actores tradicionales.
La gestión concreta de los procesos de cambio enfrenta para su realización una tensión entre el surgimiento de estos nuevos mecanismos que suplantan a las funciones del supervisor tradicional y la imposibilidad de ver que hay mejores formas, profesionalmente más adecuadas, de cumplir la misión primaria que se asignó originariamente a la inspección/supervisión. Y esta tensión debería estar en la base de la pregunta sobre cómo re-pensar el nuevo rol.
Читать дальше