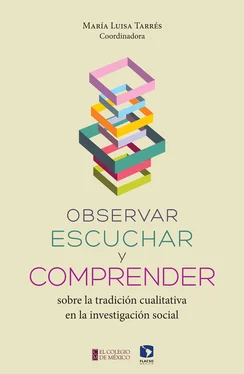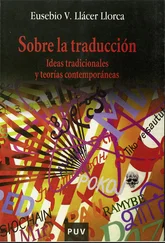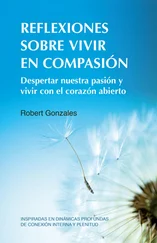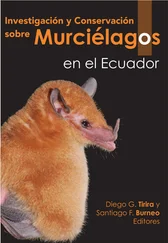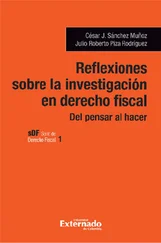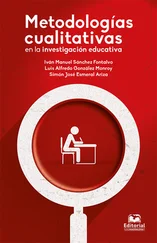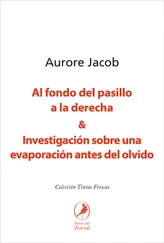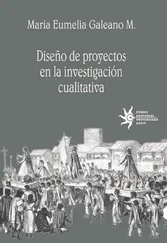1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Piaget, Jean (1970). Epistémologie des sciences de l’homme, Ed. Gallimard, col. Idées, UNESCO.
Piaget, Jean (1981). Psicología y epistemología, Barcelona, Ariel.
Taylor, S.J. y R. Bogdan (1996). Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona, Paidós Básica.
Wallerstein, Immanuel (coord.) (1996). Ouvrir les sciencies sociales, Rapport de la Commission Gulbenkian, París, Descartes & Cie.
Young, Pauline (1939). Scientific Social Surveys and Research: an Introduction to the Background, Consent Methods and Analysis of Social Studies.
Notas del prólogo
[1]En este sentido el investigador, como lo plantea Lévi-Strauss, trabaja como bricoleur (milusos, en la jerga nacional).
[2]Prueba de ello es que la referencia a métodos cualitativos en los libros sobre metodología ocupa un lugar secundario. Es necesario, sin embargo, recalcar que existen autores que se dedicaron con inteligencia a su sistematización. Un libro pionero y aún actual en la materia es el de Pauline Young (1939).
[3]Aun cuando existe una infinidad de discusiones sobre la naturaleza de los paradigmas en que se fundamenta la investigación cualitativa, entre los cuales se señalan las corrientes interpretativas, etnometodología, interaccionismo simbólico, la teoría crítica, la feminista, los estudios culturales, etcétera, por las razones que planteamos más adelante optamos por la idea de tradición. Las corrientes que normalmente se clasifican como paradigmas corresponden a teorías sociales y, si bien redefinen algún aspecto paradigmático, no logran constituirse en cuanto tal.
[4]Cuando nos referimos al modelo de las ciencias naturales no estamos pensando en el modelo positivo decimonónico, sino en la versión moderna pospositivista, desarrollada en las ciencias naturales, que incluye sistemas complejos que se autoorganizan, por lo que la naturaleza ya no es concebida como pasiva. En esos sistemas el futuro es incierto y las leyes que se pueden formular se plantean como posibilidades y nunca como certezas inamovibles. Al respecto, véase I. Wallerstein, 1996: 66-74.
[5]En este caso, como lo plantea Piaget (1970: 47), el investigador se enfrenta a la dificultad para establecer la distancia necesaria con el objeto de estudio y para lograr cierta objetividad. Ello obedece a que observador y sujeto observado forman parte del mismo mundo y a que el observador está comprometido socialmente y por ende atribuye valores al hecho que investiga, pues lo conoce intuitivamente, desde el sentido común.
[6]La búsqueda de sistemas subyacentes al comportamiento y a los hechos sociales, es decir la captación de recurrencias y de constantes que aparecen detrás de los contenidos evidentes, constituye la médula de una variedad enorme de teorías desarrolladas en las distintas disciplinas sociales. Recordemos simplemente los “patrones culturales” de Margaret Mead, la “personalidad de base” de Linton o de Erikson, en antropología cultural; la idea de “fantasma” en el psicoanálisis o la de “representación social” en psicología y sociología; también las propuestas de “habitus” de Bourdieu o la de “etnométodo” de Garfinkel y Cicourel, dentro de la sociología. Todos ellos se orientan a formular la existencia de esquemas subyacentes a la actividad humana.
[7]Vinculadas algunas de ellas con la filosofía y la antropología posmoderna. Al respecto véase Jorge Ramírez, en este volumen.
Lo cualitativo como tradición
María Luisa Tarrés [*]
Aunque el concepto de tradición puede parecer inapropiado para referirse a las ciencias sociales, porque se opone a las ideas de racionalidad, progreso, creatividad o innovación con las que se identifican, es importante rescatarlo para dar cuenta del carácter histórico y social del conocimiento.
Para ello es necesario considerar que tradición, en el sentido que se otorga aquí, difiere de la idea común que confunde la tradición con la rutina, las costumbres, el conservadurismo o la simple reproducción de un objeto material, de una idea o comportamiento. [1]
La idea de tradición que utilizaremos se referirá a la persistencia en el tiempo de “un sistema de ideas y prácticas organizadas por reglas y rituales de naturaleza simbólica, tácitas o explícitas, orientadas a inculcar ciertos valores y normas de conducta producidos en determinados grupos o en las sociedades” (Hobsbawm, 1983:1).
Lo propio de las tradiciones, entonces, radica en la continuidad de una herencia transmitida del pasado al presente.
En el caso de las tradiciones científicas, el contenido de lo que se comunica está constituido por los conocimientos, los supuestos, los discursos, lenguajes, valores y convenciones creados alrededor de las prácticas de las comunidades dedicadas a esta tarea. Es esto lo que se almacena en la memoria colectiva de las comunidades. Las generaciones anteriores traspasan a las actuales diversos tipos de contenido que son reelaborados, interpretados, utilizados o transformados.
Así, aunque en el mundo de las ciencias sociales la constante parezca ser el cambio y la novedad, las comunidades comprometidas con el quehacer científico en el presente establecen vínculos con lo que hicieron las generaciones pasadas por medio del lenguaje, la comunicación, las instituciones.
De hecho, estas tradiciones influyen de algún modo en el pensamiento y la conducta del presente, sea porque se adoptan al ser consideradas legítimas, sea porque se reelaboran a la luz de nuevos problemas o nuevas ideas o bien porque se rechazan por inoperantes. Esa memoria heredada del pasado no es monolítica, pues las comunidades científicas, plurales por definición, ofrecen un repertorio muy diverso de supuestos, valores, teorías y procedimientos metodológicos a las generaciones posteriores.
Las generaciones del presente, por ende, pueden conservar ciertas tradiciones porque están dotadas de un valor que se comparte con las anteriores, pero también seleccionan ciertos fragmentos de la tradición, haciendo hincapié en algunos y desechando otros, o simplemente crean nuevas pautas simbólicas, códigos normativos o lenguajes y discursos alternativos, porque el examen de los anteriores a la luz de los hechos del presente ya no responde a las necesidades o requisitos de la práctica científica de su contemporaneidad.
Tradición no significa, en consecuencia, repetición o rutina. La forma como se procesan las tradiciones depende en gran parte de la capacidad persuasiva de los argumentos desarrollados por agentes sociales que las crean o “las inventan” (Hobsbawm, 1983), así como de la eficacia de las instituciones y actores para transmitirlas y comunicarlas. Su influencia no es, sin embargo, mecánica, pues la suerte de las tradiciones también está subordinada a la capacidad reflexiva y crítica de aquellos que las reciben como herencia o como parte de la memoria colectiva de su comunidad de pertenencia.
A diferencia de lo que sucede en otro tipo de comunidades, en las científicas tienden a preponderar los procesos de creación y reelaboración de las tradiciones por sobre los procesos repetitivos o reproductivos. El clima de tolerancia, pluralismo y la valoración de la crítica que, en principio, organizan la vida práctica de estas comunidades se expresa en debates permanentes sobre asuntos controvertidos y se convierte en la base de la competencia entre diversas tradiciones. Por eso, aunque en ciertas coyunturas haya tradiciones científicas hegemónicas, los agentes o las agencias que sostienen ideas distintas, pero carecen de fuerza, también participan con sus propuestas en el quehacer comunitario.
Podríamos, entonces, llamar “tradición reflexiva” al tipo de tradición que marca a las comunidades dedicadas a la ciencia para diferenciarla de aquella que se conserva como repetición, a veces inconsciente, y que contribuye a la reproducción y no a la producción del conocimiento, de la cultura o de la sociedad. La tradición reflexiva, en cambio, privilegia valores, normas y crea pautas de conducta que favorecen una actitud analítica y crítica encaminada a revisar y evaluar las ideas, los supuestos, las teorías y métodos convencionales no sólo alrededor de un debate abstracto, sino también en el marco de las circunstancias históricas en que éstos se originan y desarrollan.
Читать дальше