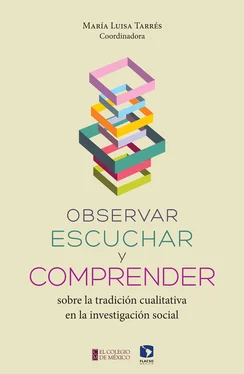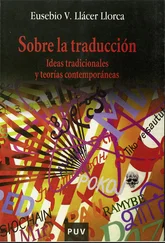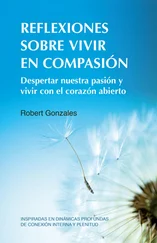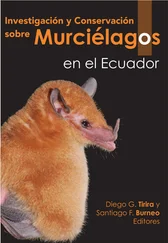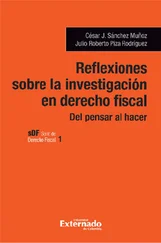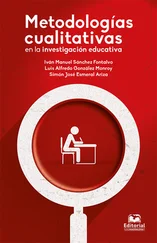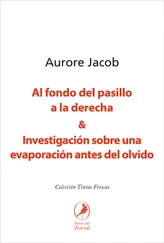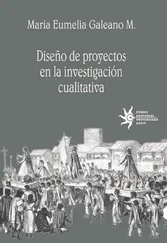1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 La reflexividad como pauta de comportamiento consiste en el examen y reformulación constante de prácticas y convenciones a la luz de información nueva sobre ellas, lo que altera su carácter constitutivo (Giddens, 1990).
La dimensión reflexiva de la tradición de las comunidades científicas posibilita, así, la innovación, la creatividad, la imaginación para enfrentar nuevos dilemas en un clima de convenciones definido por la comunidad de pares.
La forma en que cristaliza social e históricamente la competencia entre tradiciones científicas es, sin duda, mucho más compleja (véase Velasco, op. cit.) pues en ella, además de ponerse en juego disputas sobre la capacidad persuasiva de ciertas ideas, también influye la fuerza sociopolítica de los agentes y las agencias que participan. Pese al consenso alrededor de los valores y normas que organizan el campo de la ciencia, en su desarrollo histórico-social también se entremezclan conflictos de poder.
Cuando las fuerzas entre los agentes son equilibradas, tradiciones que en principio son diferentes pueden apoyarse entre sí y fusionar elementos de las otras, con lo que se alteran mutuamente. En cambio, cuando una de las tradiciones domina no sólo en el campo de las ideas sino también en la arena del poder, las tradiciones más débiles tienden a marginarse y/o a mantenerse en forma latente. En estos casos, las tradiciones funcionan como reservorios de ideas en espera de actores posteriores que las escojan como opciones para su trabajo. El desafío para las generaciones posteriores consiste en elegir entre las posibilidades que ofrece el repertorio de tradiciones que han recibido como herencia o memoria de la comunidad científica para reelaborarlas y al mismo tiempo crear las condiciones sociopolíticas que les permitan concretar esas ideas.
En suma, si bien las tradiciones reflexivas, propias de la ciencia, cambian como resultado de los debates sobre ideas, supuestos paradigmáticos, concepciones teóricas y metodológicas, o sobre la pertinencia de los hallazgos de investigación, y estas discusiones constituyen las bases más importantes de su desarrollo, la historia de las comunidades científicas enseña que también se transforman por la influencia de su contexto social e histórico.
Si en algunos momentos hay tradiciones que legitiman ciertas formas de hacer ciencia que definen lenguajes y códigos como universales para toda la comunidad, en otros la tradición funciona como un depósito de recursos ideales y materiales alternativos, disponibles para aquellos agentes que impugnan o ponen en duda ciertos supuestos considerados hasta entonces como universales.
La idea de tradición reflexiva que tratamos de esbozar para entender la lógica de las comunidades de las ciencias sociales tiene la ventaja de permitir observar la persistencia y continuidad de sus prácticas y sus ideas y al mismo tiempo ofrece la oportunidad de identificar los mecanismos que dan lugar a la creatividad y la innovación científica. Gracias a la presencia de las tradiciones reflexivas son posibles debates continuos sobre asuntos que han unido a los científicos sociales, al menos, desde el siglo XIX, cuando se constituyeron sus campos de conocimiento disciplinarios.
Pese al tiempo transcurrido, es importante recordar que sus debates se han organizado alrededor de preguntas sencillas, que han obtenido respuestas distintas de acuerdo con las circunstancias históricas en que se han planteado. Preguntas como: ¿cuál es el objeto de las ciencias de la sociedad o del ser humano?, ¿hay posibilidad de conocerlo?, ¿cuáles son los métodos para hacerlo?, que han definido el campo de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, se mantienen vigentes y son fuente de controversias en la actualidad.
Un asunto que durante las últimas décadas ha estimulado un debate de gran interés porque se relaciona con una crítica fuerte a la corriente cuantitativa vinculada con los paradigmas positivos o neopositivos, refiere justamente al asunto de la pertinencia de los métodos cualitativos para conocer la realidad social. [2]
Aun cuando hoy esta controversia se presenta con argumentos del lenguaje científico contemporáneo y parece novedosa e irresoluble, está presente como problema por lo menos desde finales del siglo XIX. En efecto, el problema se planteó cuando los estudiosos de la sociedad definieron los campos disciplinarios, y surgió lo que conocemos como las ciencias sociales. Su origen enraizado en la formación misma de la disciplina permite definir el debate como una dimensión de las tradiciones de las ciencias sociales.
El debate sobre los métodos como expresión de las controversias entre tradiciones [3]
La discusión sobre la pertinencia de la perspectiva cuantitativa o cualitativa tiene larga data en las ciencias sociales. Sin embargo, es posible afirmar que la sucesión de conflictos alrededor de los métodos entre las distintas tradiciones esconde antagonismos sobre valores (Freund, 1969: 32). En efecto, los debates entre comunidades que se identifican con ciertos métodos expresan aspectos más profundos, no siempre explícitos, porque indirectamente se vinculan con el compromiso con ciertos supuestos subyacentes en los paradigmas o con alguna concepción teórica.
Aunque en los últimos años ha habido esfuerzos importantes por integrar posturas que hasta hace poco parecían irreconciliables (Alexander y Giesen, 1994; Giddens, 1995; Bourdieu, 1995 y 1990; Hekman, 1999), la controversia entre los llamados cualitativistas y cuantitativistas todavía muestra la presencia de comunidades científicas empeñadas en una especie de dogmatismo metodológico. Su debate se enmascara con argumentos más relacionados con antagonismos sobre valores, supuestos paradigmáticos y opciones teóricas que con aspectos relacionados con el método, es decir con el cómo conocer.
Un pequeño estudio sobre la percepción que los científicos sociales tienen de las metodologías, realizado a partir del análisis de diversas publicaciones estadounidenses, muestra con claridad este problema (Halfpenny, 1979). En efecto, pese a la cientificidad de la argumentación utilizada en la literatura revisada para calificar a los distintos métodos, los autores de esta investigación descubren que los métodos cualitativos y cuantitativos se definen a partir de atributos dicotómicos y por tanto opuestos, y aparecen como dos polos prácticamente irreconciliables.
Así, algunos desacreditan a las comunidades que resisten la cuantificación, calificando los resultados de la investigación cualitativa como “descriptivos, pre-científicos, subjetivos, políticos, especulativos, obtenidos de datos suaves”, mientras los que la apoyan utilizan adjetivos tales como: “interpretativa, hermenéutica, holística, fenomenológica, ilustradora, inductiva, exploratoria, buena, etcétera”.
Por su parte, aquellos que rechazan y devalúan los conocimientos que provienen de estudios cuantitativos señalan que son “rígidos, abstractos, ahistóricos, neutros, positivistas, atomísticos o simplemente malos”. Y los grupos que se identifican con los métodos cuantitativos se refieren a este tipo de investigación como “científica, explicativa, que trabaja con datos duros, deductiva, que verifica hipótesis, universalista, positivista, objetiva”.
El interés de este estudio radica en mostrar con claridad la confusión de los argumentos en que se apoya cada grupo para justificar su percepción, polarizando las opciones metodológicas de modo que aparecen como irreconciliables.
Las calificaciones sobre los métodos se amparan en razonamientos de diversa índole. Éstos varían desde un simple juicio de valor como bueno y malo, pasando por considerar el tipo de dato obtenido de acuerdo con su consistencia “dura o blanda”, hasta aquellos que justifican su apoyo o rechazo a las distintas alternativas metodológicas apelando a determinadas corrientes teóricas.
Читать дальше