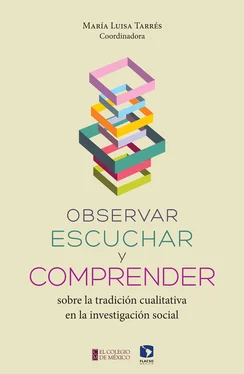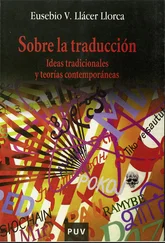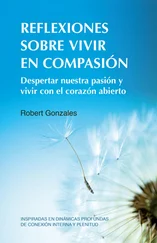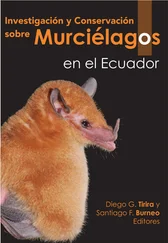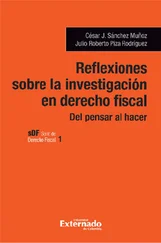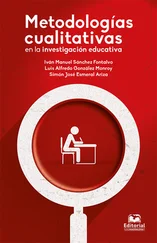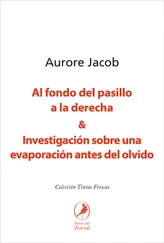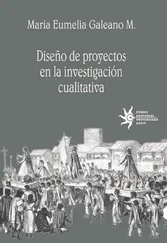El caso más evidente y común es el argumento que confunde una determinada escuela teórica o un paradigma con los métodos cuantitativos o cualitativos. En el estudio mencionado se supone, por ejemplo, una correspondencia entre el positivismo y los métodos cuantitativos, mientras las corrientes interpretativas o la hermenéutica se identifican con los cualitativos.
Aunque el problema es infinitamente más complejo y la práctica de la investigación refuta estas ideas, lo importante, como se dijo antes, es reconocer que estos antagonismos que trascienden el método se han planteado en forma cíclica en las ciencias sociales.
De hecho, el conflicto se presenta durante el momento en que los estudios sobre la sociedad y el ser humano se definen como ciencia estableciendo los límites y alcances de las diversas disciplinas. En esa coyuntura, los distintos autores apostaron a un objeto de estudio así como a los métodos adecuados para conocerlos. Es de destacar que, desde un principio, dentro de una misma disciplina hubo comunidades que se comprometieron con los paradigmas de las ciencias naturales, postulando así un modelo único de ciencia y otros que imaginaron modelos distintos, argumentando la dificultad de identificar al ser humano o a la sociedad con la naturaleza.
Las divergencias contemporáneas tienen, entonces, raíces en las visiones opuestas sobre la sociedad y el conocimiento de lo social, cuyas líneas gruesas fueron trazadas por los creadores de los campos disciplinarios y científicos.
Sin embargo, los compromisos con una u otra tradición se modifican con el tiempo, pues la herencia clásica recibida por las generaciones posteriores es reelaborada y en ocasiones alterada y produce combinaciones inesperadas.
El paso de una teoría a otra en ciencias sociales no tiene siempre ese carácter revolucionario que Thomas Kuhn le adjudica en la historia de las teorías científicas. Lo más común es que muchos cambios se realicen por medio de amalgamas, desplazamientos de ideas entre teorías, retoques sucesivos que influyen en transformaciones teóricas y metodológicas de importancia (Ansart, 1990: 7-28).
De ahí que, para comprender las oposiciones que se presentan en los debates contemporáneos, sea preciso detenerse, aun cuando sea superficialmente en los orígenes de la controversia y considerar al mismo tiempo que estas posturas primigenias, calificadas hoy como clásicas por las comunidades, se han transformado gracias al trabajo constante de los científicos sociales y a las circunstancias históricas en que éste se desenvuelve. A finales del siglo XIX y a principios del XX, dos autores de la sociología, sin saber uno del otro, crean las bases de dos perspectivas teórico-metodológicas diferentes para una misma disciplina. Durante el periodo en que Emilio Durkheim produjo su obra en Francia, Max Weber desarrollaba un proyecto similar en Alemania. Las contribuciones de ambos autores al desarrollo posterior de la teoría y la metodología son distintas. La lectura y las interpretaciones sobre sus obras son numerosas y han creado adeptos y detractores de uno y otro. Sin embargo, las ciencias sociales contemporáneas no han podido prescindir de sus ideas, ya que directa o indirectamente se han referido constantemente a ellas. Esta reiteración de algún modo indica la fuerza de su obra y la influencia que han tenido estos autores en el desarrollo de las distintas disciplinas sociales. Los dos autores representan corrientes teóricas y metodológicas diferentes, capaces de ofrecer las bases donde se crean y desarrollan las tradiciones que adoptan las comunidades de científicos sociales durante todo el siglo XX. [4]
El paradigma positivo y la contribución de Durkheim
La primera tradición que marca el trabajo de los científicos sociales se ubica en el paradigma cuyo origen se encuentra en las ciencias naturales. Este modelo concibe la ciencia como una tarea racional y objetiva, orientada a la formulación de leyes y principios generales, cuya función es explicar con una base empírica los fenómenos sociales o naturales. Supone una separación de la teoría y la observación, las cuales se articulan por medio de la deducción lógica de hipótesis que, extraídas de la teoría, se confirman o falsean por medio de la contrastación empírica. La explicación científica se funda, según este modelo, en la lógica deductiva.
Si bien el paradigma positivo durante el siglo XX ha tenido un gran desarrollo que ha permitido una mayor flexibilidad en sus principios y aplicación, tanto en el campo de las ciencias naturales como sociales (Wallerstein, 1996: 39-74) es importante apuntar algunos de estos principios básicos, pues las críticas contemporáneas se dirigen a ellos.
El autor que, en las ciencias sociales, se identifica con esta corriente es Emilio Durkheim (1858-1917). Aunque trabaja dentro de la tradición del positivismo, establecida por Comte y Saint Simon, quienes influyeron en su obra, Durkheim no explicita su adscripción al positivismo, probablemente porque su proyecto fue establecer la sociología como una disciplina científica autónoma, que trascendiera los límites definidos por las tradiciones de su tiempo.
Las ideas de Durkheim han dejado una enorme huella en la sociología funcionalista, en el estructuralismo y en campos tan distintos como la antropología, la historia o la lingüística. También su contribución a la metodología de las ciencias sociales es fundamental, pues las marca e influye en su desarrollo posterior. En los diversos trabajos realizados por Durkheim, se puede observar con claridad que su preocupación por establecer los métodos científicos de esta nueva ciencia se relaciona estrechamente con un esfuerzo de naturaleza teórica orientado a definir un objeto, un campo de observación.
En Las reglas del método sociológico argumentó que la tarea de la sociología era el estudio de los hechos sociales. Concibió los hechos sociales como “las formas de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, dotados de un poder de coerción, gracias al cual se le imponen”. El hecho social definido así remite a un mundo colectivo, exterior y superior al individuo. Se trataría de las fuerzas y estructuras sociales, así como las normas y valores culturales, que actúan sobre el individuo en forma externa y coercitiva.
Esta definición le permite diferenciarlos de otros hechos presentes en la realidad social. Su proyecto, que se orienta a establecer la autonomía del campo de la sociología e independizarlo de otras disciplinas, se puede comprender con claridad cuando plantea que “todo hecho social debe ser explicado por otro hecho social”. Ello significa que, para comprender la lógica que subyace en los hechos sociales, no es necesario recurrir a los hechos biológicos, climáticos, económicos ni de otra naturaleza. Subraya también que ellos son “reales”, que constituyen una “realidad objetiva” susceptible de ser conocida por medio del método científico.
Los supuestos del método se orientan a satisfacer los cánones del método científico, propios de las ciencias naturales y, por ende, a cumplir con sus criterios de objetividad.
Aunque Durkheim afirma que el método debe ser “estrictamente sociológico”, pues los hechos sociales son sui generis, al mismo tiempo plantea que la actitud del sociólogo debe ser similar “a la del físico o el químico, de manera que las ideas o sentimientos individuales no intervengan en sus observaciones”. Debe enfrentar los hechos “olvidando lo que cree saber sobre el hecho, como si todo fuera totalmente desconocido [ ...] El método ideal es el naturalista, pues prescribe al sociólogo una actitud mental que es una regla en las ciencias naturales, esto es dejar fuera de la observación el punto de vista antropocéntrico” (Durkheim, 1900: 648-649).
Читать дальше