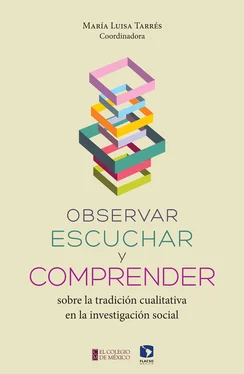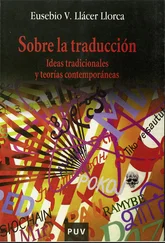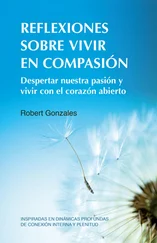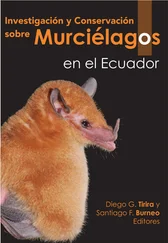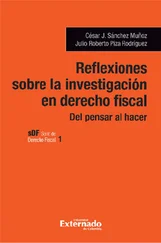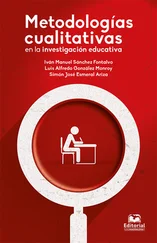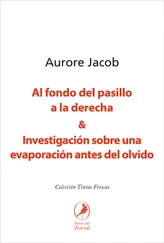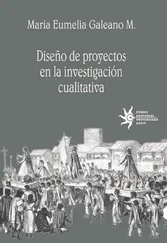El propósito de esta metodología es liberar los discursos de sus componentes ideológicos para buscar las estructuras latentes donde se expresan las convenciones sociales y los elementos inconscientes de los sujetos. El capítulo señala las distintas etapas del razonamiento en que se apoya una propuesta técnica y metodológica, a veces sobreelaborada, que se orienta a evitar “el círculo vicioso de la inducción y la deducción convencionales que, por ser autorreferentes dificultan la verificación”. Por ello, Margel concluye que la propuesta de Ibáñez es interesante cuando critica las bases epistemológicas de los métodos convencionales, y cuando señala la formación y etapas del grupo de discusión. Es, sin embargo, más débil cuando trata de crear las bases epistemológicas de una metodología alternativa.
Cecilia Bobes se encarga del segundo capítulo de esta parte con el trabajo “Buscando al actor. La intervención sociológica”. En él se presenta la metodología desarrollada por Alain Touraine para el estudio de los movimientos sociales. Aunque prácticamente todas las perspectivas que estudian la acción colectiva destacan su dimensión relacional, es claro que los métodos usuales no se concibieron con estos propósitos. Las encuestas, las entrevistas y otros métodos normalmente captan fenómenos y procesos individuales y a lo más, lo que la gente opina sobre las relaciones sociales. Sin embargo, no logran identificar un mecanismo que permita observar a los actores en relaciones conflictivas o de solidaridad para comprender su significado social, cultural o político. El método de la intervención sociológica se centra en las relaciones sociales, cuyo significado puede ser evaluado mediante la participación conjunta de un equipo de sociólogos y actores de un movimiento social en un grupo de investigación. Este método accede al estudio de ciertos aspectos de la realidad que vincula las relaciones micro y macro, intencional y contingente, y se orienta a identificar aquellas acciones dirigidas a la impugnación de las orientaciones culturales dominantes, esto es los movimientos sociales. Además permite analizar y comprender los distintos significados presentes en la acción al ordenarlos, con relación a los sistemas organizacionales, institucionales, y/o con la historicidad y la cultura de una sociedad. Tratando de ubicar el método de la intervención sociológica en la perspectiva teórica de su autor, el capítulo de Bobes explica sus etapas y normatividad. También discute el proceso de validación y confiabilidad desarrollado por Touraine y su grupo de trabajo, destacando sus ventajas y limitaciones.
Cabe señalar que, actualmente, la intervención sociológica es una propuesta metodológica sustentada, que rebasó sus objetivos originales, ya que su aplicabilidad se ha extendido al estudio de diversas experiencias colectivas. Ello ha sido posible debido a una reflexión metodológica sistemática y permanente sobre su aplicación, pero sobre todo gracias a que se origina y desarrolla a partir de una teoría sociológica fuerte, vinculada con la corriente interpretativa (Dubet, 1994).
En la cuarta parte, Dos métodos que traspasan fronteras, se presentan “El método de los estudios de caso”, de Hans Gundermann, y “Un acercamiento al método tipológico en sociología” de Laura Velasco. Se trata de dos métodos que, pese a ser reivindicados por la tradición cualitativa, son utilizados también por aquellos que prefieren lo cuantitativo. Su inclusión es importante, pues son metodologías integradas no sólo en las distintas corrientes teórico-metodológicas de las ciencias sociales, sino en la ciencia en general. Esta cualidad universal obliga a que ambos autores se preocupen por ubicar los métodos en las tradiciones más representativas y subrayen su perfil, sus posibilidades y limitaciones cuando se adhieren a la tradición cualitativa.
Así Gundermann, cuando en un primer momento concibe el caso como un estudio que se interesa por captar lo particular, es decir por fenómenos que funcionan como un sistema específico integrado, muestra que por definición no exige ni una determinada información ni tampoco un enfoque analítico particular. De ahí que, si bien el estudio de casos es un método frecuentemente utilizado por la investigación cualitativa, no es incompatible con la medición. En este marco, el autor se preocupa por distinguir los dos significados básicos a los que se refieren los casos: a) como objeto de estudio y b) como entidades empíricas y/o construcciones teóricas que buscan ser un medio para la descripción, el descubrimiento y desarrollo de regularidades de los fenómenos sociales. Posteriormente y con minuciosidad, Gundermann desarrolla las modalidades de los estudios de caso, los problemas derivados de su selección, las posibilidades de contar con casos representativos de ciertos fenómenos o poblaciones, así como su potencialidad para lograr generalizaciones válidas y confiables. Este último punto es de interés ya que el autor señala las posibilidades para obtener confiabilidad y validez tanto en los estudios de caso basados en la orientación positiva como en aquellos que optan por la interpretativa o comprehensiva. Una de las enseñanzas de este trabajo es que el estudio de caso puede ser considerado como método único cuando permite describir y analizar un hecho particular o como un medio para construir un objeto de estudio que debe ayudarse de otros métodos como el experimental, el comparativo e incluso el estadístico cuando se orienta a verificar una hipótesis o generalizar a determinadas poblaciones.
La tipología es también una vía metodológica utilizada por las tradiciones cualitativa y cuantitativa de investigación. Por ello el trabajo de Laura Velasco Ortiz, “Un acercamiento al método tipológico en sociología”, comienza por delimitar sus usos a partir de los dos grandes pilares que lo han producido: la conceptualización del tipo “ideal” de Max Weber y la del tipo “construido” de Howard Becker y John Mckinney. Este enfoque le permite ubicar el método en los contextos teóricos en que se originan y caracterizar las bases empíricas y lógicas de su elaboración. Velasco plantea que el uso de tipologías, cualquiera que sea la perspectiva elegida, requiere que el proceso de elaboración teórica conciba lo social como un orden. Así, en esa elaboración el tipo “ideal” se preocupa por el “qué” hasta el “cómo” se produce ese orden, mientras en el “construido” la tarea de investigación se limita a definir el “cómo” se produce. Pese a esta similitud, ambos métodos presentan diferencias no sólo por razones técnicas, sino también porque se vinculan con distintas raíces teóricas y epistemológicas.
El tipo “ideal” es un instrumento heurístico orientado a construir un orden complejo, que al poseer un referente teórico explica ciertos procesos presentes en ese orden. En cambio, el “construido”, al utilizar formas sofisticadas de clasificación, reduce y simplifica la complejidad de un fenómeno en aras de elaborar un modelo conceptual. Es importante señalar que el vínculo de las tipologías con procedimientos de recolección y análisis de información cualitativa o cuantitativa no es mecánico. Si bien el tipo “ideal” se asocia con técnicas historiográficas, documentales, observación directa y entrevistas en profundidad, también recurre a estadísticas, censos y otras fuentes cuantitativas. El tipo “construido” en su forma más simple trabaja con precodificaciones o clasificaciones provenientes muchas veces de información de encuestas y recurre al análisis estadístico. Sin embargo, también puede incluir información narrativa y construcciones teóricas más complejas. En suma, Velasco señala la importancia de ubicar teóricamente los tipos como método de investigación antes de utilizarlos. La selección de uno de los métodos define sobre todo la orientación del análisis, y por ende también los mecanismos de validación y confiabilidad. Para mostrar la operación de este método en sus dos versiones, la autora analiza con detenimiento un estudio de Max Weber y una investigación de Robert K. Merton.
Читать дальше