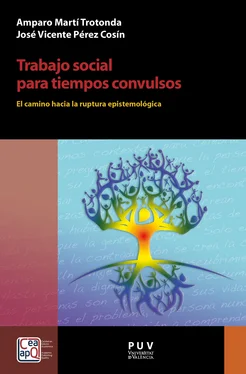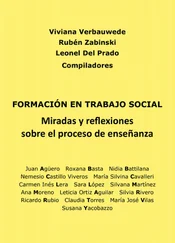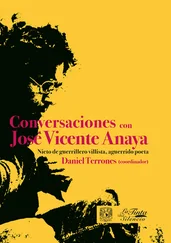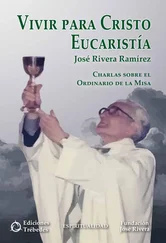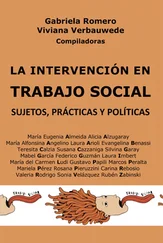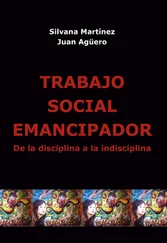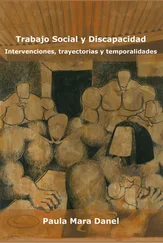Estas conversaciones y otras muchas con diferentes miembros del Dulwich, compañeras trabajadoras sociales al igual que Cheryl White (Yuen y White, 2007), seguramente ayudaron a conformar esa identidad de género que se aprecia en las prácticas narrativas, la manera tan especial en la relación con los demandantes, que incluso opta en ocasiones como lenguaje neutro el femenino en lugar del masculino, etc. La elección de la narrativa por una visión feminista también tiene mucho que ver con las cuestiones de poder que este enfoque tiene muy presente. Un ejemplo de ello lo vemos cuando White, refiriéndose a la anorexia nerviosa, dice que «Es significativo que quienes más han sufrido esta enfermedad hayan sido mujeres y creo que esto dice mucho acerca de cómo este sistema de poder moderno ha sido adoptado en el campo de la política de género» (White, 2002: 51). Esta afirmación que hemos hecho no solamente se sustenta como vemos en las declaraciones de White, sino que también se aprecia en todo el trabajo narrativo, pues existe una especial adopción por la práctica desde la perspectiva de género.
Las contribuciones feministas se evidenciaron en las PN, fundamentalmente en dos cuestiones: la primera era que las prácticas narrativas fueron desarrolladas en el momento en que el feminismo estaba influyendo en el mundo de la intervención clínica, y las ideas narrativas desde su concepción eran explícitamente pro feministas. Y la segunda cuestión era el interesante trabajo de las profesionales narrativas feministas, que jugaron un papel crucial al señalar que las premisas de varias teorías no tomaban en cuenta los problemas de género y las relaciones de poder, «señalando que cuando la diferencia de poder dentro de un sistema familiar es ignorada, la intervención, inadvertidamente, se convierte en cómplice del status quo de género y lo perpetua» (Walters, Carter, Papp y Silverstein, 1988, en White, 1991/1993: 9).
Hemos recogido la versión de Russell y Carey porque sintetiza, en nuestra opinión, la relación de la práctica narrativa y el feminismo. Estas profesionales de la narrativa dibujan, partiendo de un eslogan, una versión muy certera sobre la necesidad de conjugar el feminismo, la política y el poder. A continuación, argumentan que:
Las investigaciones feministas hicieron célebre la frase lo personal es lo político representando una de las contribuciones teóricas claves del feminismo, pues representa un compromiso entender que las experiencias personales están influenciadas por las relaciones más amplias de poder (Russell y Carey, 2004: 7).
Una de las cuestiones que la narrativa retrata es que los asuntos de género no eran reconocidos en el ámbito de la práctica terapéutica, como dirán S. Russell y M. Carey:
Esta era vista neutral respecto al género, ahora se acepta que las relaciones de acuerdo al género no solo forman las experiencias de los individuos y las de sus familias sino también son influyentes en las conversaciones terapéuticas (Hare-Mustin, 1978). Antes del pensamiento feminista, los libros de texto y la enseñanza de la consultoría psicológica estaban centrados en el hombre, la experiencia masculina era la norma para juzgar la vida. Hubo tiempos en que la naturaleza genérica de estos supuestos no se cuestionaba (Russell y Carey, 2004: 6-7).
Es a partir de los años setenta cuando encontraremos a las primeras terapeutas familiares feministas, que empiezan a introducir un análisis de género en la investigación terapéutica y posteriormente abrirán nuevas formas para entender la vida de las personas y las relaciones familiares, creando nuevas posibilidades para abordar de forma diferente los problemas que las personas traían a consulta. Esta nueva forma de entender los problemas la incorporará la narrativa desde sus orígenes, apoyándose en su cuestionamiento de los conocimientos globales desde el poder de la cultura imperante.
Por su parte, la historia de compatibilizar trabajo social y feminismo tiene otra lectura. Aquí se viene ejerciendo la labor profesional con una mirada feminista desde los albores del oficio. Es un hecho que todas las mujeres pioneras del trabajo social han sido al mismo tiempo protagonistas del movimiento feminista (sin importar su corriente política o religiosa); esto nos muestra la estrecha interrelación histórica entre el trabajo social y el movimiento feminista.
Entendemos que, desde el trabajo social en la perspectiva de género, existe una tradición muy amplia de trabajar las cuestiones de los discursos de poder, es más, en su historia son dos los principios que pretenden superar el trabajo social: por una parte, se trata de cumplir con la obligación humanitaria para con las personas que no cuentan con privilegios sociales, a través de la implementación de una red de servicios públicos que llegue a todas las personas, y por otra, está presente en las actrices del proceso de la propia lucha por la emancipación femenina.
Podemos decir que el trabajo social feminista se sustenta en la realidad social que el ejercicio profesional muestra a las trabajadoras sociales de manera empecinada todos los días. Esto es, que el espacio profesional del trabajo social es un espacio de mujeres, tanto desde la vertiente profesional como desde la vertiente de las usuarias; la singularidad de las mujeres, pues cabe recordar las dificultades que tienen para pedir por ellas mismas, ya que cuando las mujeres acuden a un departamento de trabajo social pueden ser consideradas demandantes o pueden ser consideradas como personas de apoyo; la necesidad de incidir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, ya que soportan la mayor carga en la unidad familiar, etc. Todo ello ha alimentado la necesidad de trabajar desde una perspectiva de género que reequilibre la balanza del desajuste que se produce en las relaciones sociales donde median las cuestiones de género.
Es decir, la propia idiosincrasia de la profesión es la que desde el inicio ha marcado la naturaleza feminista de la profesión, ya que es imposible no estar al lado de las más desfavorecidas, esto es innato a la ética y a los principios del trabajo social. Nuestro trabajo se ha dirigido a la vida de las personas, a mejorar su calidad de vida, a generar situaciones que favorecieran su emancipación, a ayudar en su desarrollo; en esta labor queremos señalar la importancia de la vida cotidiana para el trabajo social, pues toda intervención se desarrolla en torno a dificultades para asumir las demandas de esta.
La vida cotidiana es el espacio menos visible, existe en oposición al espacio público. Su funcionamiento es desconocido y casi despreciado socialmente; su desarrollo, en muchas culturas, se realiza tras los muros de la casa. Esta es una de las dificultades del trabajo social: la vida cotidiana de las mujeres es una parte de su objeto de estudio e intervención. La vida cotidiana es lo conocido, tan habitual que se convierte en invisible. El trabajo social ha sido un instrumento para visibilizar esta vida cotidiana. Queremos hacer una breve referencia a lo que ha significado el trabajo social desde la perspectiva de género; pensamos que esto facilitará la aproximación a la relevancia de este trabajo, en el que se han podido tratar otras disciplinas, entre ellas la práctica narrativa.
En Europa, el trabajo social desde una perspectiva de género comenzó a desarrollarse de manera explícita en los años ochenta, coincidiendo con la etapa thatcheriana en Gran Bretaña. En este periodo, apareció la figura de los y las carers , 13 los cuidadores y las cuidadoras. Las trabajadoras sociales feministas analizaron la familia actual y llegaron a la conclusión de que las formas y los objetivos de la familia habían cambiado, que se había pasado de un lugar de protección a un lugar de crecimiento. La irrupción de la política de carers en Gran Bretaña generó grandes alarmas y la reactivación de las trabajadoras sociales feministas en defensa del estado de bienestar social. A la familia se le pide que desarrolle un espacio de «felicidad y crecimiento personal» (Rubiol y Mata, 1992). Esto plantea un contexto social diferente.
Читать дальше