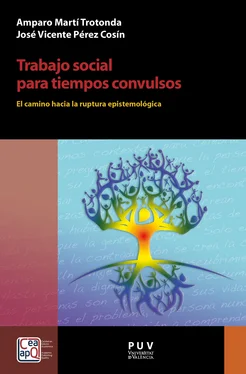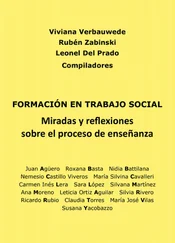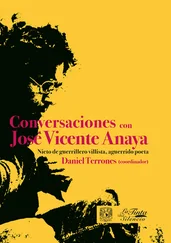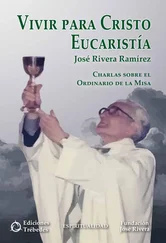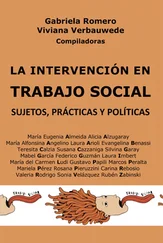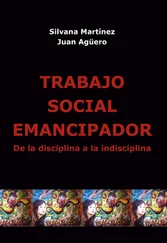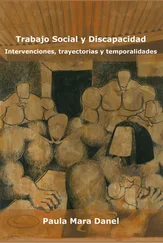El último de los enunciados que tomamos de Gaviria al hablar de Mary Richmond es aquel que atribuye a la autora al señalar que «hay que adaptar no solo las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas» (Gaviria, 1996: 13-16; en Richmond, 1996). A lo largo de todo el prólogo el autor intenta que veamos la actualidad de los pensamientos de la pionera, y cómo también muchos de sus enunciados siguen todavía en plena actualidad. Haremos un último intento para mostrar nuestra contribución a la construcción de las prácticas narrativas o al menos unos rasgos de proximidad entre ambas disciplinas, para ello haremos referencia a los consejos técnicos que Mary E. Richmond daba a las trabajadoras sociales de principios del siglo XX y que Gaviria recupera en su prólogo (Gaviria, 1996: 13-16; en Richmond, 1996) (tabla 4).
Estos consejos son una parte de nuestros orígenes más remotos, pero no solo en ellos encontramos referencias cercanas a la propuesta metodológica por la que estamos apostando, pues a lo largo de nuestra historia como profesión y como disciplina son muchos los autores que nos dirigen hacia intervenciones que se ajustan bastante a la propuesta narrativa. Otro ejemplo lo tenemos en Helen Perlman (1960), cuyas aportaciones siguen hoy vigentes y que planteaba que «nadie conoce mejor el problema por dentro y por fuera mejor que el cliente y, por otra parte, si hay que ayudarle a trabajar en ello, tiene que ser ajustándose a su concepción del mismo» (Perlman, 1965: 152).
TABLA 4 Consejos técnicos de Mary E. Richmond para los trabajadores sociales
| Poner el énfasis en lo normal, no en lo patológico. |
Evitar la rigidez mental del profesional. |
Ir con la verdad por delante. |
| Hablar mucho e intensamente y amistosamente a intervalos frecuentes con los clientes. |
Buscar los aspectos positivos de la relación del trabajo de casos. |
Estimular el cambio de aires del cliente alejándolo de sus tensiones y conflictos. |
| Estar disponible a las llamadas de emergencia. |
Saber ver los avances por escondidos y pequeños que sean, en el caso de que estos se produzcan. |
Considerar a las personas desde la honestidad, el afecto, la simpatía, la pulcritud, la puntualidad, la responsabilidad, la estabilidad. |
| Confiar en los clientes, lo que ayuda al éxito. |
Emplear el acompaña miento y la paciencia. |
|
Fuente : elaboración propia adaptado de Richmond (1996).
No queremos extendernos más porque las referencias son considerables, pero pensamos que estas dos menciones tan significativas pueden ser lo suficientemente indicativas para considerar que según estas similitudes podemos establecer que vemos factible la construcción de un modelo de trabajo social en la narrativa, en contextos públicos de ámbito generalista y de atención directa. Esto será objeto de otro apartado más adelante, en concreto al contemplar los escenarios de la práctica narrativa, al desarrollar nuestra propuesta.
3. El trabajo social comunitario, y la seducción de las prácticas narrativas con colectivos
El relato de nuestra profesión se encuentra plagado de intervenciones para resolver los conflictos de los colectivos, objeto de nuestra intervención, desarrollando una modalidad y unas técnicas de aplicación, para remediar los problemas de la comunidad. La historia que hemos ido construyendo los trabajadores sociales a lo largo de los últimos cien años, partiendo desde las primeras actuaciones comunitarias, las «residencias sociales» ( settlements ) implantadas en los barrios obreros, que podríamos catalogarlos como los antecedentes directos de los actuales centros sociales , pasando por la introducción de los métodos de trabajo social de grupo y de desarrollo y organización comunitarios que fue realizada por Naciones Unidas durante la década de los años cincuenta, nos muestran una larga práctica donde aparecen nombres y definiciones diferentes, tales como: residencias sociales, animación de grupos, organización y desarrollo comunitario, trabajo social en grupos, desarrollo social, acción global, desarrollo social local, etc.
En nuestro entorno más cercano dichos métodos pasan a formar parte del programa especial de servicio social de Naciones Unidas para Europa, este programa planteaba como objetivos principales: Difundir las técnicas modernas del trabajo social con vistas a la formación y al perfeccionamiento de los trabajadores sociales y orientar la política social europea hacia la solución de los problemas que afectan a los individuos, a las familias y las comunidades. En 1955 la ONU publicó un folleto sobre el progreso social por el desarrollo comunitario. Esta publicación y la realización de varios seminarios de carácter internacional pondrán al desarrollo y la organización comunitaria en el centro del debate mundial acerca de la gestión, el avance, y el progreso de los pueblos. Será en 1962 cuando se incorpore a la docencia de los trabajadores sociales la enseñanza de los tres métodos de trabajo social, es decir:
• El trabajo social de casos,
• el trabajo social de grupo y
• el trabajo social comunitario.
Así, de lo que se desprende de lo descrito hasta ahora podemos decir que tanto la acción como la formación acompañan al trabajo social comunitario, pero también el compromiso profesional explicitado a través de los distintos códigos deontológicos.
Las evidencias se encuentran al analizar los documentos profesionales, como los elaborados por la FITS, La ética del trabajo social: principios y criterios , aprobado en 1994, y el Código de ética , aprobado en 1996 por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos y revisado en 2008. O también la declaración de la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social: Compromiso para la Acción , aprobada en marzo de (2012) por la FITS, la AEITS y el Consejo Internacional de Bienes Sociales (CIBS), que fija los retos más importantes a los que debe enfrentarse el trabajo social en el presente. En esta serie de documentos se establecen los códigos éticos, pero también las competencias, y es ahí donde queda reflejado el ámbito del trabajo social comunitario.
De lo expuesto podemos inferir que el trabajo social comunitario tiene una amplia tradición. Los profesionales del trabajo social llevamos décadas mirando a los pueblos y compartiendo con ellos su destino. Un ejemplo de este compromiso se refleja en el código deontológico profesional (de ámbito nacional) de 1999, donde aparece una referencia explícita al compromiso con este trabajo; así, en el capítulo II, que habla de los principios generales de la profesión, en su artículo ocho expresa:
Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma objetiva y disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos y comunidades y sociedades en su desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias.
Más recientemente, en el código deontológico del trabajo social aprobado en 2012 vemos ampliadas las referencias al trabajo social comunitario. Será en los principios generales descritos en el capítulo dos, donde habla de la aplicación de los principios generales de la profesión; en su punto uno dice: «Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comunidad como centro de toda intervención profesional», y en el punto diez sobre la «Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias». Continuamos señalando aspectos significativos del trabajo social comunitario.
Читать дальше