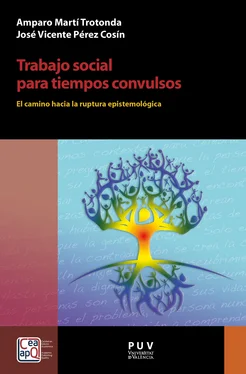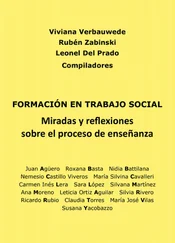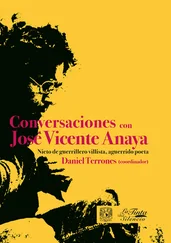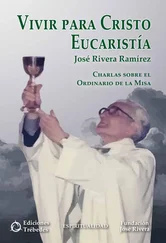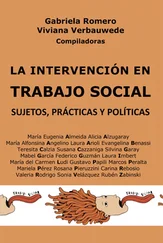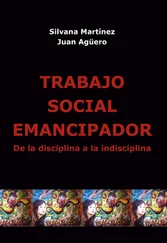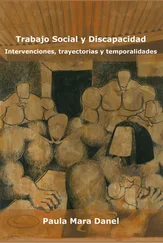1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 En aquel momento, el estudio de la intersubjetividad y los procesos de construcción del significado implicado en la experiencia relacional cobran vital importancia. Se cuestiona la noción de autoridad del terapeuta. Este es incluido como una voz más dentro de la red de discursos vinculados al problema. Lo observado no es independiente del observador. El trabajo de Andersen (1994) sobre el equipo reflexivo es un punto de referencia fundamental de esta línea evolutiva al incorporar al espacio terapéutico una multiplicidad reverberante de visiones. Muchos otros autores desarrollan su trabajo bajo el influjo de la nueva forma de entender el cambio del modelo sistémico desarrollando recursos conversacionales de gran trascendencia (Anderson y Goolishian, 1988; 1990).
De especial interés en el plano conversacional es el desarrollo de la entrevista circular del grupo de Milán (Selvini, 1990) por su precisa forma de dibujar secuencias interaccionales coloreadas de matices de significado relacional. La conversación entre los interlocutores del contexto terapéutico (y también el extraterapéutico) adquiere suma importancia, se enriquece con el uso de nuevas metáforas de cambio dotando el flujo conversacional de una carga significativa de connotaciones semánticas. El lenguaje adquiere un protagonismo insólito y se le confiere un poder constitutivo .
Muchas de las propuestas teóricas subscriben la idea de que es en el lenguaje donde reside el centro de poder. A través de él puede generarse un contexto de libertad en el que proyectar futuros alternativos, explorar bifurcaciones y sus implicaciones, y multiplicar las posibilidades vitales de las personas y familias que consultan por un problema. Las posturas más radicales cuestionan incluso la noción de «sistema», al que definen como un subproducto del poder constitutivo del lenguaje.
Es en este punto que el foco sobre la narrativa y los procesos en la construcción de significado, vehiculizados por el lenguaje y la interacción social, así como la concepción del profesional como un coconstructor de alternativas liberadoras, aúna las posturas de una parte significativa de los representantes del modelo sistémico de finales de la década de los ochenta y principio de los años noventa. En efecto, es en la década de los noventa cuando las terapias centradas en las narrativas empiezan a imponerse y extenderse rápidamente. La influencia del construccionismo social propuesto por K. Gergen (1985) será transcendental y en los terapeutas sistémicos inspira la creación de modelos basados en la metáfora del texto. A los profesionales de la intervención clínica con familias la práctica les ha conducido a bucear en territorios hasta ahora no explorados o insuficientemente explorados en las intervenciones clínicas.
Este sistema de trabajo práctica-teoría/teoría-práctica, esta retroalimentación constante, generó en cada momento una postura profesional o rol característico en cada etapa. Hasta ahora hemos realizado algunas indicaciones de cómo era esa postura, pero me gustaría marcar con claridad las diferencias de cada momento, pues es determinante para comprender la evolución de la práctica sistémica y cómo este proceso fue concluyente para llegar a la práctica narrativa. La postura profesional y la gestión que se hace de ella es un rasgo muy identitario de la PN. Al comienzo de este tipo de prácticas, el punto de mira se pone en lo que no cambia, lo que se queda igual y es problemático: el síntoma y las interacciones familiares en su entorno. La idea es que hay una función del síntoma que será mantener el equilibrio de la familia (la homeostasis). El terapeuta, como agente externo, tiene la tarea de desbalancear el equilibrio «malsano» a través de alianzas terapéuticas para conseguir que el síntoma se vuelva innecesario.
En la siguiente etapa el foco se reorienta hacia aspectos de cambio: cómo interactúa el profesional con las familias para provocar un cambio en los síntomas y disfuncionalidades presentadas. La observación se dirige a las redundancias y esto conduce a la formulación de una hipótesis sobre el funcionamiento familiar, y al diseño de una estrategia que dé como resultado la modificación de las reglas que no resultan útiles para el adecuado funcionamiento. La terapia se centra en la solución del problema presentado, y en el aquí y ahora, cambiando la «clase de soluciones intentadas». El éxito de la terapia consiste en provocar un salto cualitativo de un sistema de reglas a otro, y el terapeuta es el facilitador o agente de este cambio.
En los modelos multidimensionales, la visión de la familia y de los síntomas es entendida como un sistema complejo en interacción con el contexto, y se solicita ayuda al definir un aspecto de su convivencia como problema. Disponen de recursos estructurales, cognitivos, emocionales y comportamentales para ajustarse a las demandas del cambio. El proceso de cambio se dirige a: priorizar el síntoma por el cual la familia pide ayuda como primera fase y, después, ampliar el foco hacia otros aspectos de la interacción familiar y de la pareja conyugal, si así se requiere. Las técnicas de intervención son de procedencia estructural, estratégica, construccionista, psicoeducativa y analítica, según el síntoma y la fase del tratamiento, con un pragmatismo funcional orientado a la investigación. El rol del terapeuta es activo, se entiende como parte de un sistema creado a propósito (Stanton y Gardini, 1988; Gammer, 1995).
En las últimas etapas el plan de trabajo se ejecuta desde una perspectiva no patológica que pretende: evitar, culpar o clasificar a los individuos o las familias; apreciar y respetar la realidad y la individualidad de cada cliente; utilizar una metáfora narrativa, y ser colaborativos en el proceso terapéutico y ser públicos o transparentes respecto a sus sesgos y a la información que poseen. Se adopta la posición de no conocimiento y se busca en los elementos del relato, o en los elementos ausentes, aquello que permita establecer un giro en el curso que están presentando los acontecimientos.
La posición del profesional narrativo es descentrada, pero influyente (White, 2002), no se le visualiza como experto, sino como un facilitador de la conversación, como un maestro, o una maestra, en el arte de la conversación. El profesional es un acompañante/testigo con la responsabilidad de asegurar una atmósfera de curiosidad y respeto, y cuya misión es descubrir, junto con la persona, cuál es la vida que quiere vivir y cómo llegar a vivirla. No se acepta ninguna invitación a ser el experto en la vida de las personas, sino que da prioridad a las ideas y recursos personales.
Para este profesional narrativo un desenlace aceptable de la consulta será la «identificación o generación de relatos alternativos que les permitan llevar a cabo nuevos significados y que traigan consigo logros apetecidos, nuevos significados que las personas experimentan como más satisfactorios, útiles y abiertos a múltiples finales» (White y Epston, 1993). Consideramos que, de esta incesante discusión generada en el quehacer de la práctica clínica, se puede constatar que dicho espacio fue creador indudable de conocimiento, de producción de técnicas e instrumentos, de enfoques, de nuevas perspectivas, etc. Sin lugar a dudas, la inquietud profesional supuso un acicate, pero también dos cuestiones que a nuestro modo de ver fueron determinantes.
La primera, la multiplicidad de saberes desde diferentes conocimientos, con profesionales que miraban la realidad desde varios ángulos a la vez, donde este trabajo multidisciplinar y transversal generaba una permanente riqueza a la intervención clínica. Un segundo elemento que también valoramos como esencial es el planteamiento de intervenciones más cortas, sin llegar a ser lo que posteriormente se conocieron como terapias breves, pero intervenciones que no significaban un plan de vida como antes encarnaba entrar en una intervención clínica de carácter psicoanalista. Ese acortar los periodos de intervención alentaba la necesidad de dar respuesta antes y con ello se estimulaba la explosión de nuevos conocimientos.
Читать дальше