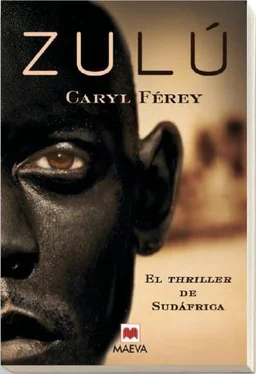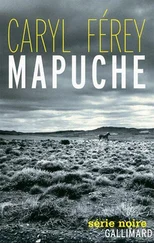Brian se quedó ahí tumbado, con los brazos en cruz sobre la arena naranja y tibia, contando los muertos: un cortejo que, como él, flotaba en la nebulosa…
– ¿Dónde estás?
Desde lo alto de su raquítica rama, el búho no sabía. Observaba al humano, hierático.
Breve momento de fraternidad: Epkeen se durmió a la luz de un porro de Durban Poison que, al borde de la desesperación, terminó de dejarlo KO.
***
La luna los guió hacia el horizonte entumecido, testigo mudo de su vía crucis. Terreblanche llevaba un rato divagando sumido en un semicoma, con la tez cada vez más pálida bajo el astro blanco. Una costra amarilla cubría ahora la herida de su brazo. Avanzaba como una marioneta coja, con la mirada perdida en el fondo del tiempo. Por fin, tras cuatro horas de marcha forzada a través de las dunas, el ex coronel se desplomó.
Ya no volvería a levantarse. La sangre perdida, el veneno de la araña, el día pasado al sol y la marcha habían terminado de deshidratarlo. No habían recorrido más que un puñado de kilómetros: la granja estaba lejos todavía, al final de la noche. Neuman apenas trató de hablarle: tenía la garganta tan seca que de su boca salió un tenue silbido. A sus pies, Terreblanche parecía ahora un anciano. Trató de reanimarlo, en vano. El militar ya no reaccionaba. Sin embargo, sus labios se movían, agrietados por el calor.
Ali le puso una de las esposas en la muñeca, él se enganchó la otra y empezó a arrastrarlo por la arena.
Cada paso le partía en dos la costilla herida, cada paso le costaba dos vidas, pero para el zulú su carroña era muy importante: ya era lo único que le importaba.
Cien, doscientos, quinientos metros: le hablaba para darse ánimos, le hablaba a esa basura inanimada para no pensar más, ni en su madre ni en nadie. Lo arrastró así durante dos horas, tan lejos como podían llevarlo las piernas, sin preguntarse si Terreblanche respiraba todavía. Ali caminaba sobre una línea imaginaria. Pero sus fuerzas flaqueaban. Su camisa, antes empapada, estaba ahora tan seca como su piel. Ya no le quedaba sudor. Ya no se mantenía en pie. Y encorvado, de milagro. El esfuerzo lo había devorado por completo. Sus muslos eran de madera y de cristal a la vez. La garganta, sobre todo, le quemaba de manera atroz. Se tambaleaba, arrastrando su carroña, bajaba las pendientes, trepaba a las cimas de las dunas y volvía a caer del otro lado, delirando. Su carroña estaba muerta. Mierda. Siguió arrastrándola, unos metros más, pero sus fuerzas habían huido del todo: Ali veía doble, triple, ya no veía nada. La granja estaba demasiado lejos. Pensaba a retazos. Ya no tenía saliva en las ideas. El hermoso engranaje de su cuerpo se había quedado sin aceite.
Se dejó caer entre los flancos de una duna.
Un silencio estruendoso planeó sobre el desierto. Ali distinguía apenas los ojillos de cromo que lo observaban desde la bóveda celeste. Una noche negra.
– ¿Tienes miedo, pequeño zulú? Dime, ¿tienes miedo?
Nadie lo sabía. Ni siquiera su madre: había que descolgar el cadáver de su padre, los jirones de piel, que se desprendían con el agua clara; estaba Andy, reducido a una cosa negra y retorcida, el entierro, los muertos que llorar, el sangoma ignorante que lo había auscultado, tenían que organizar la huida… Nadie sabía lo que los vigilantes le habían hecho detrás de la casa. El cuerpo lacerado de su padre, las lágrimas negras de Andy, su pantalón lleno de pis, el olor a caucho quemado, todo iba demasiado deprisa. Los vigilantes le separan las piernas detrás de la casa, él grita, aterrorizado, los tres hombres con pasamontañas le destrozan los testículos a patadas, los perros de guerra se encarnizan para dejarlo impotente: la película volvió a proyectarse una última vez en la pantalla negra del cosmos.
Ali abrió los ojos. Sentía los párpados pesados, pero, lentamente, una impresión de ligereza desconocida absorbía su mente… ¿Fin del insomnio? Ali pensó en su madre a la que tanto quería, una imagen de ella feliz, estallando en una gran carcajada de ciega, pero otro rostro no tardó en invadir todo el espacio. Zina, Zaziwe, ese sueño repetido mil veces cuando, de noche, su olor a selva lo envolvía y lo arrastraba lejos del mundo, con ella… Una brisa tibia sopló y alisó la arena bajo la luna.
Ali cerró los ojos para acariciarla mejor. Y ahí se quedó.
– ,Ha visto a mi bebé? Oiga, señor… ¿tiene a mi bebé?
Una vieja vestida de harapos se acercó a los surtidores de gasolina. Epkeen, que se estaba asando bajo el tejado de chapa, apenas le prestó atención. La khoi khoi venía de la aldea vecina, una veintena de míseras chozas sin agua corriente ni electricidad, junto a la estación de servicio. Hablaba con los chasquidos característicos de su lengua, una mujer sin edad, con el rostro cubierto de arena.
– ¿Ha visto a mi bebé? -repitió.
Epkeen salió de su letargo. La vieja sostenía un viejo trapo mugriento contra su pecho y lo miraba, implorante… El de la gasolinera trató de alejarla, pero la mujer volvía a la carga, como si no lo oyera. Se pasó el día deambulando así. Acunaba su trapo repitiendo la misma frase, siempre la misma, desde hacía años, a cada automovilista que venía a llenar el depósito:
– Señor… por favor… ¿ha visto a mi bebé?
Se había vuelto loca.
Decían que su bebé dormía en la choza cuando, al volver del pozo, su madre vio a unos babuinos llevárselo. Los monos raptaron al niño. Los hombres de la aldea organizaron enseguida una batida, lo buscaron por todo el desierto, pero nunca encontraron al bebé, sólo un pañal hecho jirones entre las rocas. Ese trapo que desde entonces la madre llevaba siempre encima, y al que acunaba, para calmar su dolor…
Habladurías.
– ¿Ha visto a mi bebé?
Epkeen se estremeció pese al calor. La vieja khoi khoi le suplicaba, con sus ojos de loca…
Entonces recibió la llamada del puesto de Sesriem: un Ranger había encontrado las carcasas calcinadas de dos vehículos en el desierto, y un cuerpo humano, sin identificar…
***
Dos 4x4.
Dos montones de chapa encajados en la arena ardiente del Namib Naukluft Park. Las llamas habían ennegrecido las carrocerías pero Epkeen contó varios impactos -balas de grueso calibre, una de las cuales había perforado el depósito del Toyota… El cadáver yacía a unos metros, carbonizado. Un hombre, dada la corpulencia. El tejido de su ropa se había fundido sobre la piel hinchada que, al agrietarse por efecto del calor, reabría heridas que se disputaban las aves carroñeras y las hormigas. Una bala le había perforado el pecho. Un hombre de estatura media. Hubo que quitarle las botas para ver que se trataba de un negro… ¿Mzala?
Epkeen se inclinó sobre el AK-47 tirado en el suelo, junto a las placas metálicas, y comprobó el cargador: vacío… Un silbido le hizo levantar la cabeza: el Ranger que lo acompañaba le hacía gestos desde lo alto de la duna. Roy, un namibio locuaz de enigmática sonrisa. Había encontrado algo…
A mediodía, el sol lo aplastaba todo; Epkeen se ajustó la gorra, empapada de agua, y subió la pendiente de la duna a pasitos metódicos. Su cuerpo debilitado era presa de oleadas de náuseas. Se detuvo a mitad de camino, con las piernas tambaleantes. El guarda del parque lo esperaba más arriba, en cuclillas, impasible bajo su visera. Brian lo alcanzó al fin, con los ojos llenos de estrellas después de la ascensión. Allí, en el suelo, había un arma, medio tapada por la arena, un fusil Steyr con mira de precisión…
El namibio no decía nada, con los ojos medio cerrados por la viva luz del desierto. Abajo, las carcasas de los coches parecían minúsculas. Epkeen observó la extensión vacía. Un valle de arena roja, incandescente… Atrapados, sin cobertura ni medio de locomoción, Neuman y Terreblanche se habían marchado a pie y habían atajado por las dunas para encontrar la pista. El viento había borrado sus huellas pero habían caminado hacia el este, en dirección a la granja…
Читать дальше