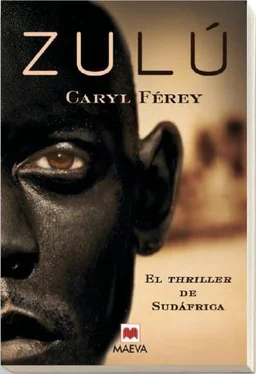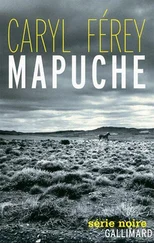El parque de Sesriem era fantasmagórico en esa época del año. Estiró las piernas en el patio y preguntó al afable funcionario que repartía los billetes de acceso a la reserva, pero ningún «Neuman» figuraba en sus fichas.
– No he visto más que turistas aislados -dijo, consultando su registro-. Blancos -precisó.
Epkeen volvió a llenar el depósito y el radiador antes de adentrarse en el desierto. La granja de Terreblanche estaba a unos cincuenta kilómetros, en algún rincón del Namib Naukluft Park… Tiró lo que quedaba de su bocadillo al suelo del coche y se reconcilió con un cigarrillo.
Una urraca despanzurraba a un chacal atropellado cuando el Mercedes abandonó el sector de alquitrán. Las dunas de Sossuswlei eran de las más altas del mundo: rojo, naranja, rosa o malva, los colores variaban según las perspectivas y la curva del sol en el cielo. Un paisaje dantesco que Epkeen apenas miraba, enfrascado como estaba en el mapa. Siguió la pista principal durante unos doce kilómetros, tomó hacia el oeste y no tardó en detenerse ante una barrera metálica.
Un cartel en varias lenguas prohibía el acceso a la finca, protegida ostentosamente por kilómetros de alambrada: Epkeen derribó la verja y se adentró por la pista llena de baches.
Una tormenta cruzó el cielo como en alta mar, estriando el horizonte con surcos eléctricos. Ali le llevaba cerca de dos días de ventaja: ¿qué había hecho durante todo ese tiempo?
Nubes coléricas corrían velos de lluvia sobre la llanura sedienta; Brian atisbo por fin una construcción a la sombra de las dunas, una granja prolongada por barracones prefabricados.
La manada de órix que descansaba en la llanura huyó despavorida cuando el hombre detuvo su vehículo al borde de la pista. La granja, a lo lejos, parecía desierta. Cogió unos prismáticos de la guantera e inspeccionó el lugar. La granja bailó un momento en su línea de mira: el viento le había quemado los ojos, pero no descubrió ningún movimiento. Unos halcones volaban en círculo en el cielo anaranjado… Vio entonces una mancha en el camino. Un hombre. Tendido, inmóvil. Un cadáver… Había otros más junto a los anexos prefabricados, al menos seis, que las urracas se disputaban; y otro más en el patio…
***
Neuman y Terreblanche habían esperado a la sombra de las carcasas calcinadas, pero no había aparecido nadie: la matanza en la granja, los disparos, la explosión de los depósitos, los vehículos incendiados, todo había pasado inadvertido. Las dunas gigantes debían de haber ocultado el fuego, y la noche, las columnas de humo. El sol había trepado a lo alto del cielo, un sol que te mordía la piel, hacía hervir la chapa e impedía estar mucho tiempo de pie. Seguían esperando y no llegaba nada. Ningún avión de reconocimiento que cruzara el azul del cielo, ninguna nube de polvo levantada por alguna patrulla de Rangers… El horizonte seguía de un azul cobalto, puro y desesperadamente vacío.
Un lagarto amarillo se refugió bajo la arena ardiente.
– Nos vamos a asar aquí -vaticinó Terreblanche, apoyado contra el flanco ennegrecido del Toyota.
Ya no manaba sangre de su herida, pero su rostro carmesí tenía surcos largos y profundos. El veneno de la araña se había extendido por su cuerpo y había empezado a paralizarle los miembros. El calor no disminuía. Se le habían incrustado granos de arena en los labios cortados, y un resplandor enfermizo gravitaba en el fondo de sus ojos, la sed.
– Ahorra saliva para tu juicio -le dijo Neuman.
– No habrá juicio… No tiene ninguna prueba…
– Sólo tú… Y ahora cierra el pico.
Terreblanche calló. El antebrazo le abultaba casi el doble que antes. El agujero de la picadura se había necrosado, la piel se había vuelto amarilla antes de tornarse azulada. Neuman lo había esposado a la carrocería, aunque no estaba como para escapar. La sombra de las nubes jugaba sobre las crestas de las dunas fabulosas.
Ya no se oyó nada más que el silencio inmortal sobre el desierto inmóvil.
Siguieron esperando, bajo su refugio improvisado, sin intercambiar una sola palabra.
Se estaban asando a fuego lento.
Nadie vendría.
Hasta su misma existencia en lo más hondo de la reserva era un secreto. Nadie sería declarado desaparecido porque Joost Terreblanche no existía, se había fundido en el caos del mundo. Había establecido su base en Namibia con la complicidad de personas que se cuidaban muy mucho de meter las narices en sus asuntos, un escondite donde hacerse el muerto, hasta que todo el revuelo pasara. Nadie se preocupaba de su suerte. Los habían olvidado en el fondo de un valle de arena, en un océano de fuego en el que iban a morir de sed.
Cayó la noche.
Neuman tenía lágrimas como cuchillas en la garganta. Incorporó su tronco dolorido y dio unos cuantos pasos. A la sombra del Toyota, el ex militar apenas reaccionaba. Su boca no era ya más que una manzana arrugada, y sus rasgos, los de un moribundo. Demasiada sangre perdida en el camino, reservas de saliva agotadas, brazo deforme.
Neuman lo sacudió con el pie.
– Levántate.
Terreblanche abrió un ojo, tan vidrioso como el otro. El sol había desaparecido detrás de la cresta. Quiso hablar, pero tan sólo acertó a emitir un silbido apenas perceptible. Neuman le quitó las esposas y lo ayudó a levantarse. Terreblanche apenas se mantenía en pie. Lo miraba con una expresión extraña, como si ya no estuviera a este lado del mundo… Neuman se volvió hacia el oeste.
– Vamos a dar un paseíto -dijo.
Treinta kilómetros a través de las dunas: tenían una probabilidad de llegar a la granja antes del amanecer, una probabilidad entre mil.
Epkeen peinó los edificios y registró los bolsillos de los cadáveres que cubrían el suelo. Nueve alrededor de la granja y otros cuatro en el barracón. Todos paramilitares, abatidos por balas de grueso calibre. 7,62, según el trozo de acero que extirpó de una herida. El mismo calibre que el del fusil Steyr. La pista era la buena, pero ni Terreblanche ni Mzala estaban entre las víctimas. ¿Habrían huido? Brian inspeccionó los alrededores, pero el viento y la tormenta habían borrado todas las huellas.
El afrikáner abandonó sus pesquisas con la llegada del crepúsculo.
Avisó a las autoridades locales de la matanza perpetrada en la granja y encontró refugio en el Desert Camp, un lodge en la linde de la reserva.
Como era verano, el hotel estaba casi vacío; aparcó su montón de polvo ante la llanura inmensa y negoció las llaves con la pequeña namibia de la recepción. El hotel tenía una minúscula piscina de azulejos que daba al desierto rojo. Las tiendas también eran de primera categoría, tiendas de selva de materiales ingeniosos, con cocina exterior, cuarto de baño marroquí y múltiples aberturas a la naturaleza que rodeaba el lodge. Brian se dio una ducha fría y se tomó una cerveza contemplando el anochecer. La sabana se extendía, fabulosa, hasta los montes esculpidos del Namib… Ali estaba allí, en alguna parte…
Brian abandonó la terraza y caminó hacia el desierto. A lo lejos pasó un avestruz. Molido, se tendió al pie de un árbol muerto. La arena estaba tibia bajo sus dedos, y el silencio era tan total que devoraba la inmensidad… Pensó en su hijo, David, que se había ido de juerga a Port Elizabeth, y en Ruby, que estaría aburrida, triste y dolorida en su cama de hospital… Brian no sabía si estaban salvados, si el virus mutaría, si ella le guardaba rencor. El rostro de Ali ocupaba todo el espacio… ¿Por qué no lo había avisado? ¿Por qué no le había dicho nada?
Cien, miles de estrellas aparecieron en el cielo. Batiendo mucho las alas, un búho se posó en la rama del árbol muerto bajo el que descansaba: un ave nocturna de plumas blancas y cuidadas, que lo miraba con sus ojos intermitentes… Había caído la noche por completo. Enjambres de estrellas se empujaban a todo lo largo de la Vía Láctea, estrellas fugaces surcaban el cielo.
Читать дальше