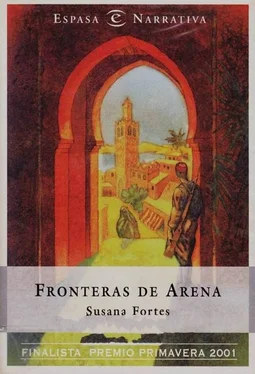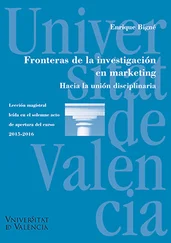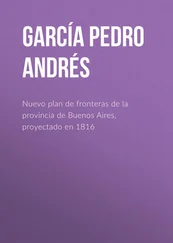Cubriendo sus recuerdos, velando lo que es posible recordar, el tiempo con Catherine Broomley se mezcla con sus sensaciones actuales provocándole una fricción áspera que por momentos confunde con el tacto irritante de las sábanas. No quiere dejarse atrapar por la atmósfera que emana de aquella vieja fotografía que parece observarlo desde uno de los estantes de la biblioteca: la expresión candorosa y distraída de la mujer, el vestido floreado, ceñido en la cintura. La belleza, los pétalos minúsculos, el gesto incipiente de los labios… Todo acaba en tumba sobre la tierra.
El pasado sombrío tiene la forma de todas las cosas que ocurrieron del único modo que uno jamás hubiera elegido. El recuerdo sobresale como un hueso roto a través de la piel. Una buhardilla pequeña, cerca del Támesis. Haber compartido ese nido de amor se le antoja ahora a Kerrigan algo tan íntimo como la soledad. Pero tampoco en el amor es posible compartir todos los lenguajes secretos porque cada uno permanece anclado en sus propias razones. Nadie puede entender a nadie, nadie puede librar a nadie de su destino. Mucho menos si se acuesta con él. Durante aquellos días de la guerra las tabernas estaban repletas de soldados, llenas de baladas patrióticas y de esa euforia postiza con la que los hombres siempre han conjurado el miedo. En la última semana de permiso sus abrazos le habían parecido gestos tan inútiles como intentar alisar un trozo escarpado de cuarzo. Ahora piensa que aquel amor era un campo minado y él era quien, sin saberlo, colocaba las bombas. El frío iba dejando la habitación cada vez más desnuda con el único calor del asalto brutal del sexo bajo las mantas. Antes de dormir los músculos de ella daban pequeñas sacudidas y ni siquiera en lo más profundo del sueño la abandonaba esa tensión. Una vez, descansando la cabeza contra su hombro, le había dicho: «Hay momentos en los que siento tanto el cuerpo que me parece que no voy a poder resistirlo. Quiero disgregarme y volverme a unir». Él no se había inmutado, incapaz de percibir el aura de mortalidad que rodeaba aquellas palabras. Durante la guerra el miedo mantiene vivas a las personas, todo lo demás carece de importancia. Con la paz llegó el abandono. En el invierno londinense la nieve se adhiere a la tierra y el río se vuelve negro como en un negativo fotográfico, congregando el silencio en su curso. Quieta e ingrávida como una sombra, Catherine lo contemplaba apoyada en el pretil del puente. Sólo la membrana finísima de la piel la mantenía a flote.
Kerrigan enciende la lamparilla de su escritorio, coge de la estantería un libro de cubiertas envejecidas, gastadas por el uso, The Waste Land, de T. S. Eliot, y se acomoda en el sillón, hundido igual que un boxeador entre dos asaltos. En el momento de la conmoción se sufre poco. El verdadero dolor llega después, cuando hay que empezar a planear el resto de la vida con todo el peso de los recuerdos.
Son instantes en que la poesía es el único diálogo real que un hombre puede establecer con el mundo. Agua caliente a las diez y si llueve un coche cerrado a las cuatro.
La niebla del amanecer lo sorprende con el libro abierto sobre el regazo y el cuello agarrotado por la mala postura. Durante el sueño las palabras más amadas, como el nombre de una amante, cobran una sonoridad extraña, se pegan a la garganta igual que gritos nunca proferidos y amplían hacia otros su esfera de influencia, el flujo y el reflujo de los sentimientos. Kerrigan mira alrededor intentando atraer más luz a sus ojos. La única claridad procede de la ventana, pero su resplandor es tan tenue que no llega a invadir la habitación. Para poder ver, tiene que enfocar el rectángulo del cristal, recoger su claridad en los ojos y luego depositarla alrededor, por todo el cuarto, como si llevase agua en el hueco de las manos. Así empieza a instalarse en la realidad de un nuevo día. Su mente todavía alberga cierta extrañeza propia de los sueños, pensamientos volátiles, sensaciones inaprehensibles, ligeras, sin densidad, como las visiones periféricas que provoca el kif. El borde esmaltado de un cenicero contra la mesa le parece el arco de una dentadura. Trata de regresar a la normalidad de la consciencia imponiéndose la disciplina de las cuestiones prácticas. Siempre que consigue entender una determinada hipótesis en todos sus aspectos llega a la conclusión de que se trata de una hipótesis falsa. Para que le suene a verdadero tiene que vislumbrar algún elemento inaccesible. Eso le procura una suerte de satisfacción intelectual que le obliga a mantenerse alerta. No puede alejar de su cabeza al comandante Uriarte. Kerrigan cree que entre las pocas bazas que puede utilizar a su favor la más importante es que las autoridades alemanas están interesadas en mantener su intervención oculta a toda costa. Porque si llegara a probarse que el mismo gobierno es el que está suministrando armas a cierto sector del ejército, se pondría en peligro a toda la colonia alemana en España, los tratados comerciales y los barcos alemanes que navegan en aguas jurisdiccionales españolas. Pero todavía hay algo que no acaba de entender, una última explicación para acabar de armar el rompecabezas y ésa es la llama de curiosidad y determinación que ampara su mirada.
Kerrigan se queda ensimismado en sus meditaciones. Después, muy despacio, manteniendo en la cabeza la inquietud que lo embarga, se levanta y avanza descalzo por los primeros reflejos de oro que empiezan a brillar en la alfombra como ascuas.
Sobre el fregadero de la cocina encuentra el tarro del café. Recién afeitado y con las mangas de la camisa recogidas sobre los codos se dispone a preparar el desayuno dejándose contagiar por la calma de los objetos, sintiendo que la calma se ablanda en los armarios, en el recipiente del azúcar, en las baldosas, debajo de las suelas de sus zapatos, en el tercer cajón del aparador que ahora abre con parsimonia para sacar de entre las servilletas y los manteles cuidadosamente plegados la pistola Astra 9 milímetros, con la culata de madera estriada, que Garcés le había entregado en una ocasión. Comprueba la recámara de las balas. Está llena. A continuación, a sorbos muy lentos, comienza a beber el café. Son las ocho cuando sale del portal y entra en la mañana. A esa hora uno todavía puede oír el eco de sus propios pasos sobre el empedrado. Entre las filas de casas un aguador pasa tañendo sus esquilas con los pellejos de agua a cuestas. Pocos transeúntes matutinos. Kerrigan sabe que en escasos minutos el silencio de la atmósfera se irá llenando de sonidos al descender en picado a ras del suelo, barriendo las fachadas de las casas hasta las calles polvorientas y las placitas de tierra. Un murmullo al principio leve, casi una brisa, como el temblor de un millar de alas que poco a poco irá subiendo de volumen hasta formar un alboroto ensordecedor. Los contornos de la medina se transformarán, adquirirán otro color, más definición, distinta profundidad. La ciudad se tragará a sus habitantes. Junto a una ventana se perfila inmóvil la cabeza de una niña somnolienta cortada por una maceta de geranios.
El corresponsal del London Times, tiene por delante la sucesión interminable de horas de un día de trabajo en el que ha de acudir a una conferencia de representantes de las potencias europeas sobre el futuro del protectorado, mandar su crónica desde la oficina telegráfica de la calle Tetuán, comer con el delegado del Bank of British West Africa Limited y acercarse a su mesa del Café de París para charlar un rato con los colegas de profesión sobre los últimos rumores. Después, aún deberá esperar hasta que la noche cubra de sombras la bahía y las manchas negras de los barcos floten sin espesor en el agua densa del puerto. Entonces será el momento de cumplir su cometido.
Читать дальше