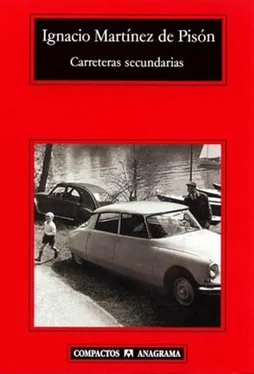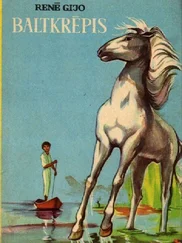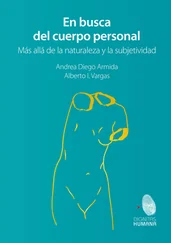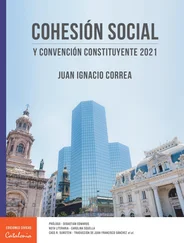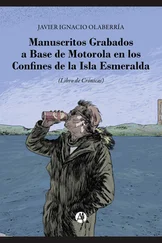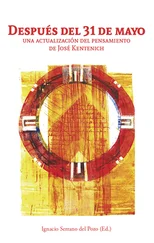– ¿Salimos a tomar algo? -pregunté.
– Ahora no. Habrá demasiada gente.
– Me apetece una cocacola.
– Te esperas a la salida.
Eché una ojeada a mi alrededor. Me incorporé un poco tratando de localizar a Paquita.
– ¿Quieres estarte quietecito? ¿No puedes dejar de moverte ni un segundo?
Yo me reía para mis adentros. No sé a vosotros, pero a mí aquello me resultaba divertido. Dije:
– ¿Puedo salir a saludar a Paquita? Me parece que nos está buscando.
– ¡Que te estés quieto!
Paquita, de hecho, avanzaba por el pasillo central mirando a uno y otro lado. El pasillo era cuesta abajo, y las telas de Paquita daban un breve saltito cada vez que adelantaba un pie. Y en cuanto a mi padre, yo notaba cómo se hundía y se hundía en su butaca a medida que Paquita se acercaba a nuestra fila.
– ¡Hola, Paquita! -dije-. No sabía que te gustara la zarzuela.
Dije eso pero Paquita ni me escuchó. ¿Habéis visto alguna vez a alguien fuera de sí? Eso es algo que no hay manera de disimular. Por mucho que esa persona intente con- tenerse, los que están a su lado lo notan. Lo notan de un modo vago pero inequívoco. Como si lo olieran. ¿No dicen que los perros huelen el miedo de la gente que se les acerca? Pues esto es más o menos lo mismo, y las cuatro o cinco personas que estaban sentadas entre Paquita y nosotros lo percibieron desde el primer momento.
– ¿Ya no saludas? -le preguntó a mi padre-. He visto tu coche fuera.
Hablaba con aparente calma, sin levantar la voz, sin lamentarse ni amenazar. La tensión estaba y no estaba en su forma de hablar, del mismo modo que estaba y no estaba en su forma de apoyarse en el respaldo más próximo al pasillo. Mi padre la miró fingiendo sorpresa.
– ¡Paquita! ¿Cómo no me has dicho que pensabas venir?
– ¿Habrían cambiado mucho las cosas?
Mi padre dijo que habría pasado a buscarla y que la habría traído. Era consciente de que, con mayor o menor disimulo, su conversación era seguida por algunas de las personas cercanas, y adoptaba la actitud del caballero que comenta algún asunto intrascendente ante un grupo de conocidos.
– ¿Te está gustando? -le interrumpió Paquita-. ¿Te gusta esta mujer?
– Me gusta, me gusta, no lo puedo negar. Tiene una voz con muchas posibilidades…
Paquita volvió a interrumpirle:
– ¿Qué podía esperar de un Cáncer como tú?
En esta ocasión la voz salió de su garganta como quebrada, insegura. Dos mujeres de la primera fila cuchichearon algo entre ellas y se volvieron a mirarla con inquietud. Paquita se frotó la cara.
– Estoy cansada. Dame las llaves del coche. Quiero descansar.
Mi padre se levantó y se las tendió con una naturalidad más bien forzada. Entonces, mientras lo tuvo al lado, pareció como si Paquita pretendiera decir o hacer algo, no sé el qué pero algo, algo que hubiera meditado con antelación, y como si en ese instante le hubiera faltado la determinación o el coraje. La gente de la cafetería volvía ya a ocupar sus asientos y Paquita fue abriéndose paso hasta la salida. Mi padre y yo la seguimos con la mirada. Mi padre se cubrió la boca con la mano para ahogar un suspiro.
Pero no os creáis que el episodio concluyó ahí, en ese suspiro. El público acabó por fin de instalarse, se oyeron unas cuantas toses y Estrella y el maestro Armengol reaparecieron en el escenario. Comenzó la segunda parte del recital, y yo creo que pasaron sólo cinco o diez minutos antes de que Paquita irrumpiera de nuevo en el salón de actos y se asomara a nuestra fila de butacas.
– ¡Rápido! ¡Venid! ¡Es importante!
Ahora sí que Paquita no hacía ningún esfuerzo por contenerse. Susurraba, hablaba como si sólo mi padre y yo tu- viéramos que oírla, pero al mismo tiempo había en su voz un tono premioso y alterado que inevitablemente tenía que reclamar la atención de otras personas. Mi padre alzó las manos en un gesto que quería decir: «¿Qué demonios ocurre?»
– ¡Venga! ¡Salid rápido! ¡Inmediatamente!
– ¡Qué demonios ocurre! -exclamó mi padre, por fin.
El público de la primera fila se volvió a observarnos. Alguien pidió silencio desde algún sitio y la propia Estrella, sin dejar en ningún momento de cantar, dio unos cuantos pasos por el escenario y miró hacia nuestro lado con los ojos entrecerrados, como los miopes que se han olvidado de sus gafas. Mi padre se levantó y yo le seguí por el pasillo central. Paquita avanzaba a grandes zancadas por delante de nosotros y todo en el salón eran miradas de reprobación que nos seguían hacia la salida. Yo observaba a esa gente sin ningún rubor. Mi padre, en cambio, salía con la mirada puesta en sus zapatos, como los delincuentes que son conducidos al juzgado entre una multitud de periodistas y curiosos.
– ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? ¿Te has vuelto loca? -gritó mi padre, ya en la cafetería.
Estábamos solos nosotros tres. Paquita nos agarró del brazo.
– No es el momento de hacer preguntas -dijo.
Dijo eso y nos llevó hasta el coche. Yo me metí en la parte de atrás. Paquita se puso al volante y arrancó, yo nunca la había visto conducir. Mi padre no paraba de protestar:
– ¡Creo que merezco una explicación! ¿Me escuchas? ¡Exijo una explicación!
Salimos de Lérida en dirección a Almacellas. Íbamos a bastante velocidad y apenas cinco minutos después quedó a nuestra espalda la gasolinera de la noche anterior.
– Sólo te pido que me contestes. ¿Me vas a contestar?
– Te voy a contestar -dijo finalmente Paquita-. Pregúntame.
– Bueno, esto ya es otra cosa -dijo mi padre-. ¿Se puede saber qué estás haciendo?
– ¡Qué «estamos» haciendo! -corrigió ella-. ¡Estamos huyendo!
– Pero ¿te has vuelto loca de repente?
– Estamos huyendo y ya no podemos volvernos atrás. He robado dinero, mucho dinero. He robado toda la recaudación del teatro y la cafetería. Ahora tenéis que recoger rápidamente vuestras cosas. ¡Nos largamos!
Mi padre se quedó sin habla, como si no hubiera entendido las palabras de Paquita.
– ¡Viva! -grité yo-. ¡Esto se pone divertido!
Estaba alegre, muy alegre, pero lo que me alegraba no era que nos hubiéramos vuelto ricos, sino que nos habíamos convertido en unos ladrones, una banda de ladrones perseguidos por la justicia, más o menos como Patricia Hearst y los suyos.
– ¡Viva! ¡Viva! -exclamamos Paquita y yo al unísono, y ella acompasó nuestros gritos con una breve serie de bocinazos.
– ¡Alto ahí! -interrumpió mi padre-. ¿Quieres explicármelo otra vez? ¿Quieres repetir lo que me acabas de decir?
– ¡Está clarísimo! -intervine yo-. ¿No querías ser rico? Pues ya lo eres. ¡Somos ricos! Paquita ha robado mucho dinero y a partir de ahora todo será diferente. ¡Ahora podrás ir al dentista a que te arregle esa dentadura!
Paquita se echó a reír y yo durante unos segundos aplaudí con todas mis fuerzas. Me entusiasmaba la idea de viajar por la noche, huyendo de la policía y cargando con el botín de un robo, y os aseguro que lo de Patricia Hearst y su comando de simbióticos había sido lo primero que me había venido a la cabeza. Durante las últimas semanas no había habido ninguna novedad sobre ellos, y ahora era como si nosotros los estuviéramos relevando, como si estuviéramos haciendo nuestra la aventura de esa chica norteamericana.
Paramos ante el portal de casa. Mi padre, que no había abierto la boca en los últimos minutos, agarró a Paquita por las muñecas.
– Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Todo esto es una broma. No habrás sido capaz…
– Tú y tus absurdos escrúpulos. Sígueme.
Salieron del coche, y también yo salí. Paquita abrió el maletero. Lo hizo con los gestos típicos del prestidigitador que abre el cofre en el que alguien del público acaba de meterse y desaparecer.
Читать дальше