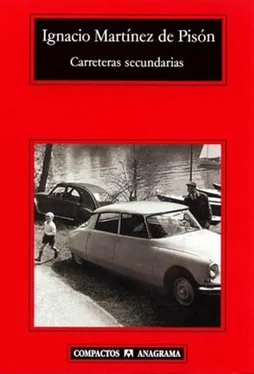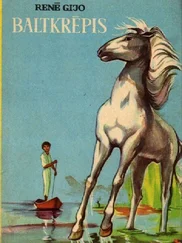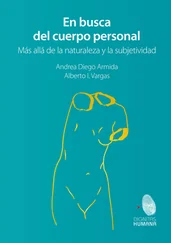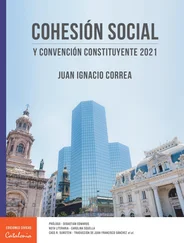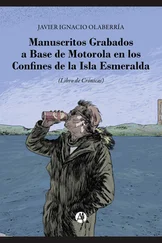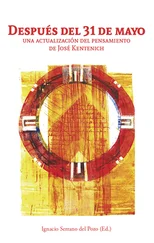El muy ingenuo pensaba que Estrella vería el Tiburón y que luego le vería a él y que, por supuesto, se acercaría a saludarle y él podría componer una expresión de sorpresa: «¡Estrella, tú por aquí!» Pero no. Estrella vio el Tiburón y vio a mi padre pero pasó de largo y desapareció dentro del portal, y sólo entonces mi padre se volvió y observó el coche y la calle con un gesto de absoluto desconcierto, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de ocurrir, como si tratara de explicarse qué era lo que había fallado. Un minuto después le vi meterse en el coche y ponerlo en marcha. Parecía avergonzado. Ese día no volvió a pasar por ahí ni una sola vez.
Fuimos a Valls a escuchar a Estrella. Mi padre se puso su mejor corbata y a mí me obligó a ponerme el pantalón de cheviot. Yo odiaba ese pantalón. Siempre lo había odiado.
– Me pican los muslos -le había dicho el primer día, rascándome como un desesperado.
– Eso es porque es nuevo. Suele pasar.
Ahora ese pantalón ya no era nuevo pero seguía picando como el primer día.
– Se me ha quedado corto -me quejé, alzando una pierna para que viera cómo asomaba el calcetín.
– Nada, nada. Cuando estás sentado no se nota nada…
– ¡Pero yo no quiero tener que pasarme todo el día sentado!
No me hizo ni caso. Movió las manos como dando a entender que él lo solucionaría todo y luego dijo que teníamos que darnos prisa si no queríamos llegar tarde. Pero lo único que pasaba era que estaba nervioso. Había tiempo de sobra. De hecho, llegamos al salón de actos cuando todavía las puertas estaban cerradas. Mi padre pegó la nariz al cristal y dio Unos golpecitos para llamar la atención del conserje. Yo sostenía un ramo de rosas que acabábamos de comprar en una floristería cercana porque mi padre decía que era la costumbre en esos casos. El conserje se acercó y por señas nos hizo saber que faltaba casi una hora.
– ¿Ha llegado ya la artista? -preguntó mi padre, silabeando con claridad y haciendo gestos como los sordomudos.
Luego me arrancó el ramo de flores y lo levantó con una mano mientras con la otra hacía señas hacia el interior. El conserje entreabrió la puerta.
– No puede pasar nadie al camerino. Si quiere, le llevo Idas. flores -dijo.
Mi padre, ofendido, le volvió la espalda y, en voz alta, para que el otro le oyera, me dijo:
– Vámonos, Felipe. Se nota que este hombre no está! acostumbrado a este tipo de acontecimientos.
Mi padre hacía a veces cosas así, adoptar esos aires de gran señor, reaccionar con altivez ante un pequeño desaire y entonces cualquiera podría llegar a creerle un hombre con clase, un caballero. Claro que un auténtico caballero jamás permitiría que su hijo llevara un pantalón que se le había quedado pequeño.
En cuanto al recital, ya os lo podéis imaginar: tan aburrido como era de prever o incluso más.
– Hay bastante gente -comentó mi padre en voz baja, pero yo no sé si treinta y ocho personas contándonos a nosotros dos era bastante gente o no.
Estábamos todos concentrados en las primeras filas, y al no haber por esa zona ningún asiento libre tuve que aguantar todo aquel tiempo con el ramo de flores en mis rodillas. Estrella salió al escenario y se puso a cantar algunas de esas horribles canciones que yo le había oído cantar tantas veces. Llevaba puesta su famosa diadema y gesticulaba de un modo particularmente cursi. Para agradecer los aplausos ladeaba la cabeza en dirección al pianista y juntaba las manos sobre el pecho como las vírgenes de los cuadros.
En una de esas pausas entró don Nicolás, pasó por delante de nosotros y se sentó en la última butaca de la primera fila. Yo supuse que era don Nicolás por los gestos que hizo mi padre para buscar su saludo: incorporarse, llevarse! una mano a la altura de la oreja y dejarla un instante como suspendida en el aire. Eso era muy típico suyo, provocar el saludo de las personas importantes y luego, cuando ya lo había logrado, devolvérselo con una sonrisa y un movimiento de cabeza que querían decir: «Perdona, amigo mío, estaba distraído y no te había visto.» Eso era típico suyo, y yo no podía evitar odiarle cuando, acto seguido, se volvía hacia mí con un aire de irreprimible satisfacción y arqueaba las cejas como diciendo: «Este era don Fulano, un pez gordo. Me ha saludado, ¿has visto?» Aquella vez, sin embargo, no sé si me miró porque yo aproveché la ocasión para cambiar de postura en mi butaca y por un momento logré ocultarme detrás del ramo de flores.
Estrella siguió con lo suyo y yo me entretuve mirando a aquel hombre, don Nicolás. Sería todo lo importante que mi padre quisiera, pero a mí me pareció sólo un viejo repugnante, con aquella papada y aquel lobanillo en mitad de la frente. No sé. A lo mejor lo que pasa es que me lo había imaginado de otro modo, más distinguido, más fino. No es que yo tenga un concepto muy elevado de los amantes de la zarzuela pero, la verdad, si alguien pone dinero para organizar recitales así, lo lógico es pensar que también hace lo mismo con exposiciones de cerámica o, yo qué sé, con certámenes de poesía, y que es algo así como un pequeño mecenas local, una persona con el dinero y la educación suficientes para ofrecer un aspecto bastante mejor que el de aquel patán que ni siquiera se tapaba la boca para bostezar. Eso, por cierto, me llamó la atención: no sólo había llegado tarde, sino que además no paraba de bostezar. Si tanto le gustaban las canciones de Estrella, ¿por qué bostezaba? Sí, también yo bostezaba de vez en cuando y tampoco yo me tapaba la boca, pero eso es otra historia: a mí no me gustaban aquellas canciones y por nada del mundo habría penado en convertirme en mecenas de nada ni de nadie.
Volvieron a sonar los aplausos y Estrella pronunció unas frasecitas de agradecimiento. Aquello debía de estar alabando. Entonces mi padre agarró el ramo y me lo puso en las manos.
– ¡Ahora! -dijo-. ¡Es el momento!
– ¡Ya te he dicho que no lo haría! -protesté.
Él ni siquiera me escuchó. Se puso de pie para dejarme pasar y yo no pude hacer otra cosa que levantarme y recorrer con aquellas flores en las manos los cuatro o cinco metros que me separaban del escenario. Los aplausos cesaron de golpe y yo supuse que todo el mundo me estaba mirando. Mi intención era dejar el ramo en el borde del escenario y regresar a mi sitio, así que lo alcé por encima de mi cabeza como un campeón ciclista y, cuando ya estaba a punto de soltarlo, vi cómo Estrella juntaba nuevamente las manos sobre el pecho y echaba a andar hacia mí, lenta y solemne como una penitente en una procesión de Semana Santa. Tuve que esperar, claro, y aproveché ese instante para echarle un vistazo a mi padre, que seguía de pie ante su butaca y me dedicó un gesto levísimo de asentimiento. Llegó finalmente Estrella hasta donde yo estaba, se agachó, estiró el brazo. Pero no cogió el ramo, no. Lo que cogió fue mi muñeca, y sin darme tiempo a reaccionar se puso a cantar la canción en la que estáis pensando, la más estúpida y odiosa que he oído en toda mi vida:
– Ay, Felipe de mi alma, si contigo solamente yo soñaba. Mari Pepa de mi vida, si tan sólo en ti pensaba noche y día. Mírame así, mírame así…
Yo estaba abochornado, os lo podéis imaginar, abochornado y molesto. Ella, en cambio, parecía emocionada, y me miraba con los ojos húmedos como las novias de las películas. Aquello me asustó, no sé por qué pero me asustó, y pensé que tal vez Estrella me soltaría si dejaba caer el ramo a sus pies.
– Estrella…-supliqué angustiado.
Ella debió de creer que también yo me había emocionado, y entonces sonrió y me acarició la cabeza y se incorporó con el ramo entre las manos, mientras la gente a mi espalda volvía a aplaudir, acaso con más fuerza que antes.
Читать дальше