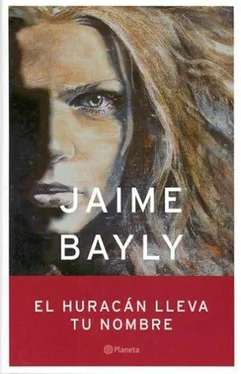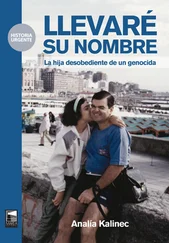Tal vez por amor a Sofía o porque soy un cobarde o porque prevalece mi egoísmo, decido no contestar más el teléfono y desaparecer súbitamente para Geoff. Después de todo, me parece un abuso de su parte que me notifique, sin consultarme, que vendrá a verme y que insista en subirse al tren cuando he intentado disuadirlo tantas veces. Decido no contestar sus llamadas, pero, cobardemente, no se lo digo, no le digo nada, simplemente desaparezco, me quedo al pie del teléfono escuchando su voz preguntando por mí, recordándome con dulzura que mañana subirá al tren muy temprano y contará las veintisiete largas horas tediosas del trayecto para abrazarme por fin al pie del mar. Es un romántico, un soñador. Dice que quiere vivir conmigo en un departamento frente al mar y no hacer otra cosa que escribir, porque él también quiere escribir una novela; por lo visto, todo el mundo quiere escribir una novela, sólo falta que Sofía también quiera novelar su infancia torturada, la fuga hippy de su padre y los amores saltimbanquis de su madre con no pocos ricachones y, de ser así, mejor vivimos los tres juntos y ponemos un taller literario, a ver si ganamos algo de plata.
Geoff sube al tren y yo no le digo nada a Sofía porque no sé qué diablos hacer, tengo muchas ganas de verlo pero siento vergüenza de confesárselo a ella y miedo porque él quiere ser mi novio y quedarse conmigo en Miami, y la verdad es que no lo conozco mucho, a lo mejor resulta un asesino en serie y me sodomiza y me despedaza con un hacha y guarda mis extremidades en bolsas de plástico en la nevera y escribe una novela rosa mientras mis padres me buscan con detectives, perros y numerarios del Opus Dei. No le digo nada a Sofía, no hablo con Geoff y espero callado, sufriendo, comiendo helados, deseándolo y odiándolo a la vez, tocándome con sus recuerdos y detestando que me haya puesto en esta tesitura tan cruel. No debería haberse subido al tren, imponerme una visita, no cuando le dije que no podía verlo, que estaba comprometido con Sofía, que era una locura que viniese a vivir conmigo. No debería haberse subido al tren, y yo no debería haberle dicho a Sofía que nunca más vería a Geoff, que había sido una travesura de una noche, algo sin importancia. No debería haberle mentido. Ahora está Geoff en la estación de tren en Miami, después de veintisiete horas de viaje, fatigado y ardiendo de ilusión, hablándole a mi teléfono, diciéndome baby, ya estoy aquí, ¿dónde estás?, ¿por qué no has venido?, ven rápido, por favor, que estoy loco por verte, no me dejes solo, mi chini, mi chinito lindo. Porque Geoff me dice así, chini, chinito, y sufre tratando de hablar en su español tortuoso, y yo sufro más al lado del teléfono, escuchando su voz, sus suspiros, sus jadeos, su llanto inminente, sin saber qué hacer, si ir corriendo a recogerlo y abrazarlo, besarlo, amarlo y escribir juntos frente al mar, o si quedarme allí paralizado, con el corazón de piedra, escuchándolo sufrir por mí, sin entender, desde su candor de niño bueno, el rigor de mi ausencia en aquella estación del tren.
Geoff me llama desesperado, cada cinco minutos, con las contadas monedas que ya se le van acabando, desde un teléfono público, y me ruega que aparezca, se molesta, llora, se desespera, vuelve a ser dulce, me promete noches deliciosas, pero de nuevo se enfurece, me insulta y me dice que soy una mierda, que cómo puedo hacerle esto, dejarlo tirado en una miserable estación del tren, y yo me tiro en la cama, lloro y me estremezco, porque no sé qué diablos hacer, quiero verlo pero me da pánico, me da miedo que se joda todo con Sofía, me da miedo enamorarme de Geoff, me da miedo ser gay y ser feliz, me da miedo eso mismo, atreverme a ser feliz. Es el miedo lo que me paraliza, sólo el miedo, porque Geoff me inspira una gran ternura, me gusta mucho y me excita como no puede Sofía ni podrá mujer alguna; es el miedo a los reproches de Sofía, a la tristeza segura que le provocaré si la abandono por él, a quedar como un miserable con ella; pero, más aún, el miedo a aceptar que, aunque me duela, soy gay más que bisexual, un puto, una loca, un maricón.
Es el miedo a ser gay lo que me tiene aquí, postrado en esta cama, escuchando un mensaje más de Geoff desde la estación del tren, llorando él, desesperado, llorando yo, avergonzado. Me odio por ser tan cobarde, tan poco hombre. Se puede ser maricón y un hombre digno, pero yo no soy suficientemente hombre para ser maricón. Soy un remedo de hombre, un esperpento. Llora Geoff una vez más en el teléfono y me dice que me odia, que es el peor día de su vida, que no me perdonará nunca este desaire, esta maldad inesperada. Porque han pasado horas, se ha hecho de noche, está solo en la estación, se muere de hambre y tiene miedo de que una pandilla de energúmenos lo asalte, y por eso me anuncia que no me esperará más, que tomará un taxi y dormirá en un hotel en la playa. Lloro como un imbécil, asqueado de mi cobardía, de mi ruindad.
Me quedo tirado en la cama, odiándome, extrañándolo, amando a Sofía pero detestándola por haberme negado sin saberlo el encuentro con mi chico neoyorquino que, tan amoroso, se metió veintisiete horas en un tren para venir a besarme. y me toco y pienso en él con desesperación y me duele en el alma desearlo tanto y esconderme como un mísero perdedor. Por eso termino como nunca he terminado, gozando con el recuerdo del hombre que he humillado y llorando desconsolado por una de las peores cobardías de mi vida. Después llamo a Sofía, le hablo con voz de hombre confiable, finjo que todo está bien y la odio un poco por eso.
Esa noche no duermo porque me quedo pensando en Geoff, esperando que llame una vez más. Pero no llama esa noche ni al día siguiente. No llamará más. Ahora es él quien desaparece de mi vida y yo me quedo solo, con el recuerdo quemante de sus besos, escuchando una y otra vez sus mensajes en el contestador, diciéndome cuánto me ama esa tarde, en la estación del tren, esperándome, soñando con el beso que tantas veces le prometí de madrugada y no me atreví a darle. Escucho, tirado en la alfombra, muerto un poco, esos mensajes de amor y entonces odio a mis padres porque siento que ellos me negaron eso, el amor, y que por eso tienen la culpa de que yo me haya escondido de Geoff, de sus besos y de su ternura, para quedar así, tirado en la alfombra, llorando como un niño confundido, escondiéndole a Sofía la pena tan grande que llevo en el corazón.
Es agosto y en Miami arde el mar. Geoff se ha retirado de mi vida y yo me resigno a su ausencia. Lo he llamado, pero ha cambiado de número, supongo que en represalia al desaire que le infligí. Sofía llega con tres maletas en las que trae ropas gruesas para pasar el invierno en Washington, que, me advierte, es de una crudeza a la que nosotros, los peruanos, no estamos acostumbrados. La espero en el aeropuerto y me alegro al verla, tan guapa y elegante como siempre. No le digo una palabra de mi desencuentro con Geoff. El calor es brutal, insoportable, y por eso casi no salimos del departamento de la avenida Brickell, 550, tercer piso, con vista a la calle, en el que sólo caben, por pequeño, tres formas de entretenimiento: ver la televisión, leer o hablar por teléfono. La llegada de Sofía añade una cuarta, pues, nada más entrar y dejar las maletas, hacemos el amor con premura, con el arrebato de tantos días extrañándonos. Ésa es la mejor manera de resistir la inclemencia del verano, quedarnos desnudos en la cama, con el aire acondicionado a tope, riéndonos de las miserias de nuestras familias, haciendo planes para lo que nos aguarda en pocos días, la esperada mudanza a Washington. Viajaremos en avión, ya he comprado los pasajes para conseguir las tarifas más convenientes, y mandaré en un camión de mudanza las pocas cosas que he comprado acá en Miami, es decir, la cama, la mesa, el televisor y un puñado de novelas con las que intento mejorar mi defectuoso inglés.
Читать дальше