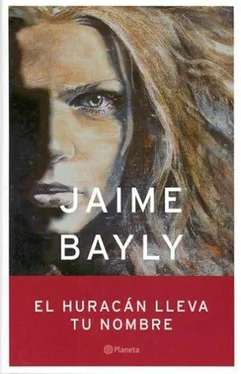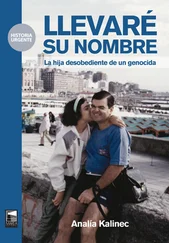Claro, tiene razón, adonde vamos a ir, ahora que el huracán se ha instalado en la ciudad y barre todo a su paso, incluyendo nuestro orgullo, que ha quedado hecho escombros, confinado en esta esquina oscura y temblorosa del baño. Cuando ya estoy resignado a que caigan las paredes, perdamos la vida aplastados y me arrepienta para siempre de no haber escrito la novela ni amado a Geoff, los silbidos empiezan a declinar, el rugido del viento a amainarse y los golpes de los objetos que vuelan y se rompen a hacerse menos frecuentes. Entonces suspiramos aliviados, ha pasado lo peor, se aleja el ojo del huracán y quedamos vivos pero hechos unos guiñapos, mojados, despeinados, empavorecidos, con el departamento transformado en un caos. Aunque la tempestad parece darnos tregua, no nos atrevemos a salir del baño por temor a que arrecien de nuevo los vientos más brutales. Sofía entreabre la puerta del baño y dice ya pasó lo peor, creo que podemos salir. Aún sopla fuerte el viento, pero ya no destruye con la rabia que nos atemorizó tanto y me hizo pensar que podíamos salir volando o morir aplastados. Yo no me muevo del baño y espero a que el viento se calme un poco más.
Bien entrada la madrugada, todavía asustados, salimos al cuarto y a la sala. Todo está sucio y mojado, los vidrios rotos en la alfombra, el televisor caído, la mesa de espaldas, las sillas ausentes, robadas por el viento, y nuestro colchón de quinientos dólares todavía allí, invicto a pesar de todo. Después de asomarnos al balcón y atestiguar con asombro que la avenida Brickell ha quedado convertida en un caos interminable de árboles descuajados de raíz y caídos, postes derribados, ríos de agua surcándola y autos volteados y arrastrados por el viento, regresamos exhaustos al cuarto y nos tumbamos en la cama. Tratamos de dormir, pero no podemos. El viento sigue pasando amenazante, recordándonos lo poco que somos, la fragilidad de nuestra condición. Humillado, con miedo, me tumbo en la cama y cierro los ojos, sabiendo que no podré dormir. Un rato después, despierto sobresaltado y veo que Sofía se toca calladamente entre las piernas y respira de un modo intenso. La escena es de una belleza mórbida, oscura: entre los escombros del huracán que osamos menospreciar, una mujer hermosa se toca a mi lado. Empieza a despuntar el alba cuando la beso con violencia, me monto sobre ella y le hago el amor, celebrando de esa manera que sigamos vivos, juntos, después de esta noche horrenda.
A mediodía, después del huracán, es el infierno en Miami. El departamento es una pocilga, la alfombra mojada e inmunda, todas las cosas rotas y tiradas por el suelo, y un bochorno insoportable nos hace sudar sin tregua porque no disponemos de aire acondicionado y tampoco de agua para darnos una ducha, y en la piscina no podemos bañarnos porque sus aguas han quedado oscuras y apestosas, llenas de plantas y desechos. Tenemos hambre. Ya hemos comido las pocas cosas que quedaban en buenas condiciones en la nevera, las demás se han malogrado por el calor y la falta de corriente eléctrica. Hambrientos, aturdidos por la violencia del sol, gruñones por la falta de sueño, salimos a caminar en busca de algún lugar donde comer algo. Mi auto está en buenas condiciones, no ha sido golpeado por un árbol como otros del parqueo, lo enciendo y al parecer está bien, pero no podemos salir a manejar porque las calles están cortadas e inundadas. Caminamos con cuidado, entre charcos de agua y cables desparramados, recordando que puede ser peligroso pisar uno de esos cables negros que la tormenta ha tumbado sin dificultad.
Llegamos al supermercado pero está cerrado, los vidrios rotos y un par de agentes de seguridad cuidando que los haitianos del barrio vecino no irrumpan a saquearlo. La ciudad es una pesadilla, el sol descarga su furia sobre nuestras cabezas con saña inexplicable, como si no hubiese bastado un huracán para estropearnos la vida. Maltrechos, extenuados, llegamos a pie a un pequeño restaurante argentino en Coral Way, que está abierto de milagro y ofrece un pedazo pollo a la parrilla por veinte dólares. Parecemos dos balseros recién llegados a las costas de la Florida comiendo esas pechugas al carbón con una voracidad vulgar, entre gentes que cuentan con orgullo cómo sobrevivieron a la debacle. De vuelta en el departamento, comprendemos que lo mejor es no movernos, tendernos desnudos en el colchón estragado y esperar a que baje el calor, regresen la luz y el agua y podamos salir en el auto. En Lima estábamos mejor, digo, abrumado. Quién hubiera dicho que en Miami estañamos así, sonríe Sofía, tratando de ponerle buena cara al mal tiempo. No provoca hacer el amor porque el calor mata cualquier deseo de moverse o acercarse a otro cuerpo. Hay que irnos de acá -digo-. No aguanto más. Esta es una señal del destino. Estamos en la ciudad equivocada. No debemos volver a Lima, pero hay que irnos cuanto antes de Miami.
Sofía se entusiasma. Nunca le gustó Miami, le parece un pueblo sin cultura, no una ciudad respetable. Odia que no haya estaciones marcadas, que los días sean mínimos altibajos entre mucho o poco calor, mucha o poca lluvia, y la misma humedad densa y pegajosa de siempre. Yo no puedo vivir en Miami -dice-. No podría. Al menos, con aire acondicionado se puede sobrevivir. Pero así, sin agua ni luz, vamos a terminar matándonos. Tiene razón, el calor y el hambre provocan tal desesperación que uno podría cometer un acto de violencia, como darle una bofetada al argentino de las parrillas de Coral Way para que deje de gritar tantas boberías. Esperemos a que abran la calle y podamos salir en el carro hasta la autopista y nos largamos de acá, digo resueltamente. Podemos irnos cuando quieras, yo tengo las llaves del departamento que hemos alquilado en Washington, me anima ella.
No lo hemos alquilado, en honor a la verdad: lo arrendó ella sola, sin que yo hiciera otra cosa que quejarme. Pero Sofía es así, fuerte y combativa, y el huracán no ha destruido sus reservas de humor, y se ríe por eso de todo, de que el televisor esté roto y una lagartija corra por la alfombra y los mosquitos se enseñoreen en la casa y yo tenga que echarme un aerosol repelente en todo el cuerpo y me confunda a la hora de usar desodorante y termine echándome el aerosol contra insectos en las axilas, y ella riéndose a carcajadas de mi torpeza. El edificio ha quedado en un estado calamitoso, casi todas las ventanas rotas, las sillas, los colchones, las sábanas y toda clase de mobiliario desperdigado en el estacionamiento, en el jardín, al lado de la piscina. Nadie duerme en este edificio, sólo nosotros, los valientes que desafiamos a la policía y ahora pagamos cara aquella imprudencia, porque no podemos salir en automóvil, pues la calle sigue cerrada, aunque ya las cuadrillas de trabajadores comienzan a desbloquearla, cortando árboles caídos, retirando los postes y los cables de luz que se han desplomado sobre la pista, allanando con dificultad el camino.
Tan pronto como Brickell quede abierta, nos vamos, digo. Apestamos. Apesto yo, en realidad, porque Sofía siempre huele bien. No puedo bañarme, salvo que quiera meterme al agua verdosa con los sapos de la piscina. Me resigno a echarme desodorante y colonia varias veces al día, pero eso no mejora las cosas. Si me quieres así como estoy, toda cochina y sudada, es que me quieres de verdad, dice Sofía con una sonrisa estupenda. Yo no puedo querer a nadie cuando estoy con hambre y sueño; sin embargo, a ella la quiero aun así, y celebro que me acompañe en este momento desgraciado.
Salimos a caminar como zombis cuando el hambre acecha y todos los comercios siguen cerrados, no hay dónde conseguir comida, y yo me siento un idiota por no habernos aprovisionado de alimentos antes del huracán, como hizo la gente previsora que confió en los meteorólogos, hasta que por fin, exhaustos, bañados en sudor, hallamos un cafetín grasoso que está abierto y que ofrece cafés y medialunas frías de jamón y queso. Todavía me queda dinero en efectivo, lo que es una suerte, porque nadie acepta tarjetas de crédito, los bancos no funcionan y las máquinas para sacar dinero tampoco. Comemos al final de la tarde, volvemos al edificio ruinoso y le digo a Sofía es como si Miami se hubiese convertido de pronto en La Habana, no hay comida, no hay luz ni agua, no puedes hablar por teléfono, tienes que caminar para movilizarte, ¡extraño Lima! Sofía me calma y me dice que en Washington estaremos bien, que ya falta poco.
Читать дальше