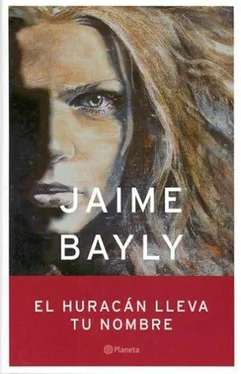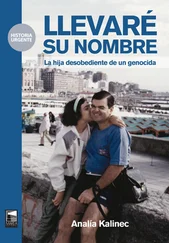Por lo demás, podría decir que no me ha ido mal. He publicado otros libros, he ganado un par de premios de cierto prestigio, la crítica no ha sido despiadada conmigo y ha creído ver algunos méritos en mis libros, y puedo vivir modestamente, sin lujos, pero sin grandes privaciones, con el dinero que gano escribiendo. Me considero un hombre afortunado: gozo de buena salud y me gano la vida haciendo lo que más me gusta, que es escribir. Pero, además, ahora sé lo que es el amor. Cuando María Gracia me abraza al verme llegar con los regalos que me ha pedido y me dice que me quiere y sonríe excitada y feliz, yo siento que vuelvo a ser un niño, que la vida no carece de sentido y que todo está bien.
Con Sofía las cosas no han sido fáciles. Ahora tenemos una relación cordial aunque distante. Procuramos no hablar por teléfono, salvo que sea realmente necesario, porque hemos aprendido que eso nos hace discutir por tonterías. Preferimos comunicarnos por correo electrónico. Sólo nos escribimos cosas que tienen que ver con María Gracia o con el dinero que le transfiero mensualmente a un banco francés para pagar el colegio de mi hija -un colegio norteamericano, en el que ha aprendido a hablar un inglés mucho mejor que el mío- y sus gastos generales. Sofía termina sus correos diciéndome: «Cariños.» Antes se despedía más secamente: «Saludos.» Supongo que ahora es más feliz. Está casada con Laurent, vive en una casa muy linda, no tiene obligación de trabajar y se dedica a cuidar a sus hijos: María Gracia, nuestra hija, y los mellizos Dominique e Isabella, que nacieron hace cuatro años y cuyo padre es Laurent. Son dos niños hermosos y traviesos, muy parecidos a su madre. Creo que me quieren, me hace gracia que me digan tío. Laurent no es un hombre cálido, es más bien áspero y retraído, y me trata correctamente pero sin el más leve gesto de cariño. Supongo que Sofía le habrá contado todo lo que sufrió conmigo y por eso él me mantiene a prudente distancia de su mujer.
Cuando voy a su casa a buscar a María Gracia, me saludan amablemente pero nunca me invitan a cenar o a tomar una copa y parecen aliviados cuando me voy con mi hija. En cierto modo, para mí también es un alivio. Soy más feliz con María Gracia cuando estamos a solas, riéndonos de todo y de todos, también de Sofía y de Laurent, pero especialmente de Bárbara, su abuela, que por suerte se quedó en Lima y a la que no veo hace años.
El mejor momento del año es julio, en pleno verano, cuando María Gracia está de vacaciones en el colegio y viajamos adonde ella quiera. Hemos ido un par de veces a Washington, a conocer los lugares donde comenzó su vida -el hospital, las casas en que vivimos hasta que Sofía se graduó, los parques a los que la llevaba a jugar mientras su madre estudiaba-, pero a ella le encanta ir a Miami y especialmente a Disney y a los parques de diversiones de Orlando, donde, pese al calor y la gente, es espléndidamente feliz y yo lo soy más, porque su felicidad es la mía también. En las últimas vacaciones, pensé presentarle a Martín, mi novio, pero él es muy tímido y prefirió que viajásemos solos María Gracia y yo, y se fue un mes a Buenos Aires a visitar a su familia. Martín es argentino y lo conocí hace un año en el bar del hotel Majestic en Barcelona. Es muy joven, trece años más que yo, y tiene un cuerpo muy alto y delgado que yo encuentro bellísimo. Martín dice que quiere ser escritor. Está escribiendo una novela. Mientras tanto, colabora en una revista de modas, me promete que irá pronto al gimnasio y me enseñará a patinar. Algún día me gustaría patinar con María Gracia. Algún día quisiera bailar con ella. Me gustaría verla bailar a mi lado, libre y feliz, y decirle: Ahora sé lo que es el amor, lo sé gracias a ti. Tal vez se lo diga este miércoles en su fiesta de cumpleaños.

***