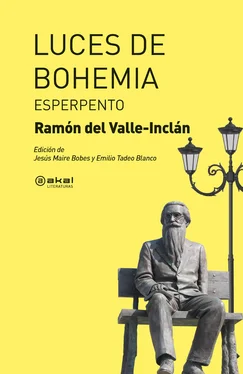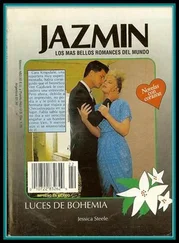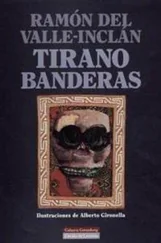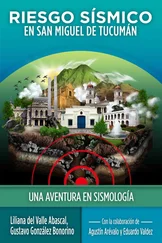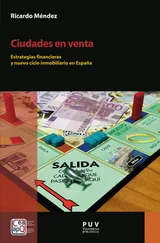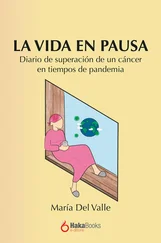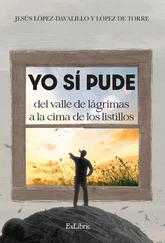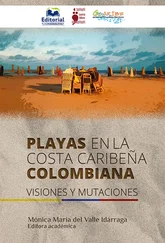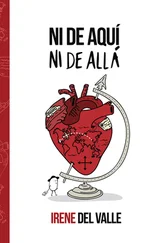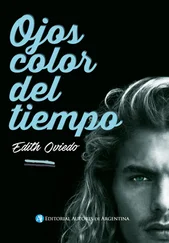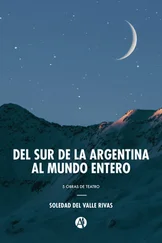Al parecer, el primer escritor que usó el vocablo «esperpento» en España fue Benito Pérez Galdós. En su novela Rosalía (escrita hacia 1872 pero inédita hasta 1984), leemos: «Pues verás qué esperpento es el tal indiano». El término fue utilizado en España y en México con ese sentido de grotesco, extravagante. Valle-Inclán desarrolla su teoría del teatro en la escena XII, la de la muerte del protagonista. Mientras camina con Don Latino hacia su casa, Max compara el esperpento con el reflejo de la realidad en el espejo, no el fiel habitual, sino el cóncavo y deformador del callejón del Gato. La nueva estética esperpéntica proyecta una imagen distorsionada. La caricatura nos hace reír pero nos inquieta porque acentúa los defectos. Don Ramón selecciona el espejo cóncavo porque en él la imagen se achaparra de forma burlesca, frente a la estilizada en el espejo convexo. Así como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, refleja la perversidad encubierta del retratado, el espejo cóncavo proyecta una desfiguración personal y social. El esperpento es, pues, una distorsión grotesca, caricaturesca, de la realidad dramática para denunciarla de forma más evidente, dejando al descubierto sus miserias. Sus rasgos son los siguientes:
1. Presentación de lo más desagradable de los seres humanos: la falsedad, la crueldad, la estupidez, la avaricia.
2. Deformación de la realidad por medio de exageraciones y degradaciones.
3. Fusión entre un argumento dramático o trágico y un tono burlesco y de humor negro, propio de muchas obras maestras, como El Buscón, de Quevedo.
4. Gusto por el contraste, entre personajes, en el tono de las escenas contiguas, en la iluminación y en el lenguaje.
5. Diálogo muy elaborado, rico en registros (argot, vulgarismos), con muchas réplicas breves y abundante retórica: prosopopeyas, antítesis, hipérboles, imágenes…
6. Empleo de didascalias muy complejas, de códigos muy diversos (visual, auditivo, gestual…), que provocan sorpresa en los espectadores o en los lectores.
7. Movimientos escénicos y gestos característicos del guiñol o del teatro de títeres, sin apartarse completamente del naturalismo.
8. Concomitancia con rasgos expresionistas, que rompen con el efecto de realidad teatral, en la escenografía, el vestuario, el maquillaje y los accesorios.
9. Aplicación de efectos especiales con juegos de luces, con efectos de contraluz y oscuridad, para desfigurar la realidad, cercanos a los del cine.
10. Uso de acotaciones con rasgos narrativos y descriptivos, con acumulación de breves detalles yuxtapuestos.
A estos rasgos se unen otros comunes de todo el teatro de Valle-Inclán:
1. Afán innovador en la temática, los argumentos, la estructura, el lenguaje de los diálogos y de las didascalias, y el uso de los espacios y de los tiempos.
2. Esteticismo verbal, tanto en los diálogos como en las acotaciones: riqueza expresiva y empleo de recursos para conseguir un resultado armónico.
3. Crítica a la burguesía conservadora.
De algún modo, hemos esbozado algunos de los núcleos temáticos de la obra, pero es necesario precisarlos. La idea básica es la denuncia de la degeneración general, social, política, ética y estética, de España. Este motivo general se descompone en los subtemas siguientes:
• Corrupción política. Se denuncia el caciquismo (III), el nepotismo (III) y el enchufismo (V, VII). La degradación también es municipal, ya que los dos sepultureros comentan el latrocinio de un concejal del Ayuntamiento de Madrid (XIV). También hay alusiones a la política internacional (VII). Además, hay denuncias de la pervivencia de la Inquisición (V), de la Leyenda Negra (XI) y de la burocracia en los despachos (V-VIII). Se critica a Maura, al conde de Romanones, a Manuel García Prieto y, sobre todo, a Alfonso XIII. Sin olvidar la penosa figura del Ministro (de des-Gobernación).
• La economía y la lucha de clases. Valle-Inclán se refiere al valor del dinero desde la escena primera. Hay alusiones a la situación lamentable de las familias, se afirma que el comercio chupa la sangre de los pobres y que la vida del obrero no representa nada para el Gobierno; se pide otro concepto de la propiedad y del trabajo, se expone la oposición entre los pequeños propietarios urbanos y el pueblo llano, etcétera.
• La fuerzas del orden. Ante el ejército y las fuerzas de seguridad encontramos una actitud similar. La connivencia entre los políticos y el ejército es muy clara en la detención del obrero anarquista catalán (VI) y en su ejecución (XI), aplicando la Ley de fugas. El Enano de la Venta (IV) es el mayor ejemplo de la crueldad. El Ministro de Gobernación es paternalista con Max, pero es el responsable de las fuerzas que matan al obrero y al niño. El autor no acentúa la culpabilidad de unos agentes que reprimían obedeciendo órdenes, pues formaban parte del pueblo llano. De hecho, la muerte del niño se difumina entre los guardias y los grupos paramilitares (Acción Ciudadana).
• El mundo de los intelectuales y artistas. Desde la escena I nos encontramos con intelectuales. Max es un escritor que, como todos ellos en esa época, debe publicar en los periódicos. El coro de Modernistas se dedica a «corear» consignas aparentemente revolucionarias o vanguardistas sin ninguna eficacia. Los ultraístas son calificados de «farsantes». Se alude a la Real Academia de modo muy negativo: «cabrones» que preferirían tener al sargento Basallo como colega antes que a un buen poeta. Su presidente, Maura, es un «fariseo» que domina el cotarro a su antojo y según su interés político. Rubén Darío era respetado y admirado por Valle-Inclán, aunque su presentación no parece excesivamente laudatoria, como se verá en el lugar correspondiente.
• La prensa. Se crítica a los diarios. La escena I ya denuncia que el Buey Apis, director del periódico para el que trabajaba Max, ha privado a un gran escritor de los 20 duros de sus crónicas, tal vez por el tono crítico de estas. La razón es el servilismo, si no la connivencia, de la prensa ante el poder. En la escena VII, Don Latino y el coro de Modernistas acuden a la redacción de El Popular y hablan con su redactor, don Filiberto, y sus gestiones consiguen poner en libertad al poeta. En el mismo 1920 incluso los diarios progresistas dedican largos reportajes a las ceremonias religiosas de Semana Santa, mientras que las noticias de las huelgas o de los asesinatos aparecían en gacetillas breves.
• La situación religiosa. La visión de la religiosidad en España es demoledora (II), ya que se compara la espiritualidad inglesa con la «idolatría» española, adoradora de imágenes y superficial; se afirma que la concepción religiosa que hay en España puede compararse con la de una tribu africana. Ahora bien, existe una solución para la crisis social: la fidelidad al cristianismo original, revolucionario. La tesis, que se acerca a las de Galdós y Unamuno, revela que este tema era candente para nuestros escritores.
• La penosa condición de la mujer. Madama Collet y Claudinita se someten a Max. Incluso un intelectual, como el librero Zaratustra, desprecia a «esos marimachos que llaman sufragistas». La mujer apenas existía laboralmente: tan solo podía ser ama de casa, criada, portera o vendedora de lotería. Quedaba otro oficio bien triste:
• La prostitución. En 1920, había en Madrid más de 200 prostíbulos registrados. La vieja pintada y La Lunares (X) evidencian un problema complejo que se había extendido por toda España, en especial en las grandes ciudades. Un convento, el asilo de la Santísima Trinidad, dedicado a jóvenes deshonestas, recogió durante unos años a más de mil muchachas, la mayoría huérfanas y algunas de doce o trece años. Pío Baroja, en La lucha por la vida, describe a esas niñas que, con el pretexto de vender El Heraldo o unas flores, se ofrecían a los hombres. La razón era la pobreza de la mujer y de sus familias. Una viuda fue a inscribirse en el registro oficial, pues había que hacerlo y pagar un impuesto para evitar problemas legales y para seguir unos mínimos controles de higiene (X), porque con ningún otro trabajo podía sustentar a sus tres hijos. En relación con la prostitución aparecen la enfermedad y la delincuencia.
Читать дальше